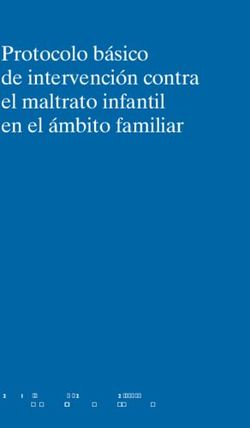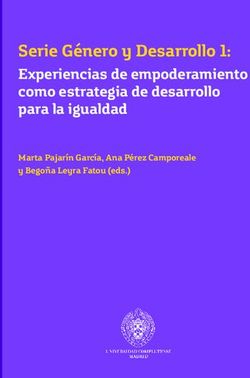Jauría, de Jordi Casanovas, una invitación a la reflexión
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Jauría, de Jordi Casanovas, una invitación a la reflexión y
el asombro
Juan A. Ríos Carratalá
Universidad de Alicante
Ja.rios@ua.es
https://orcid.org/0000-0002-0813-014-7
La jubilación de un amigo
La fecha de la jubilación se afronta con talantes dispares que van desde el alivio hasta el
temor pasando por la extrañeza o la incredulidad. Quienes rodean al futuro jubilado
comparten semejante gama de reacciones, aunque algunas de ellas -lindantes con lo
inconfesable- quedan relegadas a las conversaciones donde el protagonista está ausente.
De hecho, y para evitar un hablar por hablar contrario a una práctica académica donde las
fuentes bibliográficas son imprescindibles, convendría reivindicar la existencia de un
boletín gremial que diera cuenta de los nombramientos, las bodas, las separaciones
(oficiales), las jubilaciones, los fallecimientos, los achaques propios de la edad, los
rumores y otras vicisitudes de los miembros de una misma área científica. La detallada y
contrastada información sería recopilada por uno de los compañeros bien informados que
nos ponen al día en las comidas celebradas después de participar en un tribunal. Una vez
publicado gracias a una suscripción cuya privacidad garantizara la ausencia de instancias
oficiales o fiscalizadoras, ese boletín evitaría situaciones embarazosas, clarificaría
expectativas y propiciaría la sensación de pertenecer al escalafón, que suena a burócrata
galdosiano, aunque, en el fondo, aporta identidad e interesa llegados a una cierta edad.
Bromas aparte, esa fecha que se dice «jubilosa» cuando media una comida de despedida
debiera ser un momento de reflexión y balance para cerrar una etapa. La recomendación
necesita un complemento: el recordatorio de que se abre otra. Así evitamos el desánimo
de quien echa el cierre. Ambas afirmaciones parecen, por su bienintencionada obviedad,
propias de una conversación entre vecinos a la espera del ascensor. Nadie en su sano
juicio las rebatiría, salvo que el inquilino o propietario actuara como el peluquero de
Rafael Azcona, un personaje que antes de comenzar la faena preguntaba al cliente si
quería conversación y, puestos a tenerla, si la deseaba con o sin controversia. El tema le
resultaba indiferente y el precio del servicio permanecía inalterable porque el competenteprofesional estaba preparado para cualquier respuesta. La clave radicaba en saber elegir el registro dialéctico y mantenerlo sin caer en las posibles dudas. La recomendación de la reflexión y el balance sirve para distintas actividades laborales o profesionales, pero parece especialmente obligada cuando el protagonista ha dedicado buena parte de su tiempo a la reflexión y el balance. Varias décadas centradas en ver teatro con asiduidad de militante, escribir y hablar sobre el mismo sin reparar en «los índices de impacto» e impartir una docencia vinculada a las artes escénicas dan materia de sobra, sobre todo cuando en esa tarea reflexiva contraponemos el panorama teatral de la Transición, el de los inicios de la trayectoria académica, con el actual. La diferencia es abismal o «sideral», como ponderara con rostro de sentar cátedra el farero de Calabuig (1956), de Luis G. Berlanga, interpretado por Pepe Isbert. Y, a la hora de la recapitulación, cabe asombrarse por el camino recorrido en un viaje que tal vez sea a ninguna parte, ya que en materias de teatro todos estamos en «primero de Fernán-Gómez», de acuerdo con la meritocracia establecida por José Sacristán. La posibilidad de caer en la añoranza acecha siempre en tales ocasiones, pero resulta más prudente recurrir al humor o la ironía para afrontar las paradojas de quienes hemos consumido demasiadas etapas y todavía preservamos la capacidad de asombrarnos frente a un escenario. El margen para el asombro permanece entre las expectativas de un futuro menguado, pero su concreción tiende a ser la excepción que confirma la regla conforme acumulamos experiencia como espectadores. Apenas importa. Al igual que ocurriera con los seguidores de Curro Romero, siempre estamos dispuestos al aburrimiento, incluso al cabreo, porque albergamos la esperanza de contemplar una memorable faena sobre el escenario. La alusión torera tal vez sea inconveniente. Ni siquiera me interesa «la fiesta nacional». No obstante, nunca he encontrado otra analogía que explique mejor esa combinación de resignación e ilusión de un público que afronta numerosas decepciones, merecedoras del agotamiento, gracias a unas expectativas donde parece estar garantizada la posibilidad del asombro. También del disfrute con lo visto en el escenario hasta el punto de salir eufórico del teatro. Esta felicidad es tan fugaz como espaciada, pero reconforta y, de verdad, permite imaginar una nueva etapa. Al igual que ocurriera con el amanecer de José Luis Cuerda, «no es poco». Pasemos a un balance, parcial y apresurado, con controversia
A lo largo de las últimas tres o cuatro temporadas, he gozado de esa euforia gracias a grupos como Ron La Lá, que en una tarde de grato recuerdo me inocularon una dosis de «cervantina» capaz de pedir un ajuste de cuentas con el mismísimo Lope de Vega. El agradecimiento lo extiendo a intérpretes de la valía de Juan Diego Botto en su emocionado, sensible y oportuno homenaje a la memoria de Federico García Lorca. Una noche sin luna (2020) continúa la senda abierta por Alberto Conejero con La piedra oscura (2014) y me conmovió. La obra sintetiza todo lo que pido a un escenario poblado de sabiduría teatral gracias a la dirección de Sergio Peris-Mencheta, otro de los nombres que he incorporado a las referencias donde estaban Mario Gas, Alfredo Sanzol y pocos más. El agradecimiento fue reseñable en estas ocasiones, lo expresé de distintas maneras mediante un contacto con los destinatarios del mismo y se tradujo en la concesión de unos premios José Estruch porque formo parte de su jurado. La cuarta faena memorable, también premiada con el mismo galardón el 15 de noviembre de 2021, estuvo vinculada con la representación en el Teatro Principal de Alicante de Jauría (2019), del dramaturgo catalán Jordi Casanovas (Villafranca del Panadés, 1978). Se trata de un ejemplo de «ficción documental» o «teatro documento» que recrea la brutal actuación de «la manada» procedente de Sevilla en la festiva Pamplona de 2016. El aplauso del público en pie durante varios minutos fue la respuesta colectiva. La condición de autor catalán que escribe en su lengua materna dificulta la frecuentación de los escenarios españoles. El progresivo aislamiento o autosuficiencia de esa dramaturgia nacional provoca que, cuando descubrimos una obra en medio de la ignorancia de lo acaecido en los escenarios catalanes, sabemos a continuación que su autor ya cuenta con una treintena de textos editados y numerosos premios por una intensa labor que también abarca la dirección escénica con un grupo propio. La lectura del volumen Algunes obres 2009/2019 permite comprender la variedad de propuestas de Jordi Casanovas e intuir parte de lo perdido por culpa de las fronteras, las banderas y otras historias de la intolerancia mutua, que solo se rompe cuando surgen iniciativas como la de El Pavón Teatro Kamikaze. A pesar de las dificultades derivadas de cuestiones políticas, a esas alturas de 2020 ya había disfrutado con B, la película (2015), de David Ilundáin, basada en otro texto -Ruz- Bárcenas (2014)- de similares características escrito por un Jordi Casanovas dispuesto a esclarecer o testimoniar uno de los más notorios escándalos de corrupción de nuestro
pasado inmediato. La interpretación de Pedro Casablanc, en el papel de Luis Bárcenas es
de las que dejan huella en la memoria. Desde entonces, utilizo la citada adaptación
cinematográfica de David Ilundáin en mis clases. La presento como un modelo para
trasladar el teatro al cine confiando en un excelente trabajo de escritura dramática, aunque
sea a partir de textos ajenos y de carácter judicial, y una no menos excepcional calidad de
los intérpretes. Lo demás nunca es despreciable, pero forma parte de los añadidos cuando
se cuenta con lo fundamental.
Por lo tanto, las expectativas en torno a Jordi Casanovas eran considerables a partir de
este antecedente con presencia en la prensa nacional (o madrileña) y aumentaron cuando
conocí la repercusión de una obra que recreaba unos hechos capaces de provocar una
verdadera conmoción pública. El hartazgo de amplios sectores de la población estalló
cuando apareció en los informativos la condena inicial a los miembros de «la manada»,
convenientemente rectificada por el Tribunal Supremo gracias a la progresiva extensión
de una nueva sensibilidad en materia de violencia de género. Tal vez el criterio de los
juzgados navarros que intervinieron en el caso no anduviera tan desencaminado ni
careciera de la debida sensibilidad ante los hechos, como señalan Alicia Gil Gil y José
Núñez Fernández en un artículo de conveniente, y reposada, lectura (El País, 2-V-2018).
Las reacciones en caliente impiden la debida ponderación y caen con facilidad en la
demagogia. No obstante, en el tema del tratamiento judicial de las violaciones a mujeres
había la sensación de que llovía sobre mojado, el recelo por anteriores sentencias era
notable y el caso de la manada sevillana reunía los requisitos para provocar el estupor de
amplios sectores de la población. Un guionista o un dramaturgo nunca lo podrían haber
imaginado mejor para conseguir esa reacción. Las palabras de Jordi Casanovas van en un
sentido similar:
Sin duda, el caso de la manada fue un punto de inflexión que generó una serie de preguntas
sobre nuestra sociedad, sobre el machismo, sobre el feminismo y elevó preguntas sobre
cómo afrontan las mujeres la lectura que hace la justicia de estos casos. Se convirtió en
un caso decisivo porque determinó el debate, que está creando un nuevo paradigma.
Escribiendo la obra me di cuenta de por qué nos afectó tanto como sociedad: porque está
en el límite de lo que nos podría parecer el bien y el mal (Antropova y García Mingo,
2020: 220).
Jauría, una producción de Teatro Kamikaze bajo la dirección de Miguel del Arco, ha
permanecido en los escenarios durante un par de temporadas, a pesar de la pandemia.
Cuando vi la obra en el Teatro Principal de Alicante, la representación supuso una de esas
faenas que justifican la esperanza depositada por los aficionados en el Curro Romero delas grandes y espaciadas tardes. La posibilidad de recrear en el escenario unos hechos ya divulgados sin la intermediación, casi siempre lamentable por amarillista, de los medios de comunicación me fascinó en el marco del teatro documento, una modalidad interesante por su vinculación con otras manifestaciones creativas basadas en una realidad documentada. La relación de esta última con la ficción y la memoria es el eje de la mayoría de mis libros publicados desde 2007 (véase rioscarratala.com). A esas alturas de la brillante representación en el Teatro Principal, como ciudadano estaba harto de escuchar opiniones de tertulianos sin haber pasado por el conocimiento concreto, completo y documentado de lo ocurrido en la madrugada del 7 de julio de 2016, que acabó en el portal de una vivienda, apenas tres metros cuadrados trasladados al escenario, con un grupo de energúmenos convirtiendo en víctima a una joven de dieciocho años. Y sin tener conciencia de haber cometido un delito de abuso o agresión sexual. Tal vez porque su banal, gregario y mimético machismo apenas les permitía un rasgo de lucidez y menos todavía un mínimo de sensibilidad hacia la víctima. La oportunidad de escuchar las declaraciones de los protagonistas sin tanto ruido alrededor, que solo distorsiona la percepción de la realidad concreta, siempre está justificada cuando se pretende tener una opinión fundamentada. Esa misma oportunidad, además, queda reforzada por el poder comunicativo del hecho teatral. Según Jordi Casanovas, «no es lo mismo leer un testimonio que verlo interpretado sobre un escenario. Los matices se amplifican y obligan a reconsiderar muchas cosas que se dan por asumidas» (Núñez y Gago, 2019:76). El conocimiento pasa por la selección de las fuentes adecuadas y su correcta utilización. No obstante, esa necesidad de acceso directo a los hechos conocidos por múltiples vías parece perentoria en un momento comunicativo donde casi nadie distingue entre información y opinión. Tal vez, y entre otras razones, porque el discurso periodístico participa de la omnipresente cultura del espectáculo y tiende a invadir el ámbito de la ficción. La obra de Jordi Casanovas parte del rigor de esa distinción que delimita lo informativo, es honesta en su planteamiento gracias a que muestra las cartas puestas en juego y, sobre todo, aporta una nueva perspectiva para conocer una violencia de género cuya existencia supone una pesadilla recurrente, aunque real y bastante cercana a pesar de las reticencias a la hora de aceptarlo.
Jauría representa una sacudida emocional para cualquier espectador con un mínimo de sensibilidad. También para el propio autor durante el proceso de escritura (Antropova y García-Mingo, 2020) y los intérpretes, que en diferentes entrevistas o testimonios periodísticos han manifestado la dureza de los ensayos hasta llevar al escenario una violencia de la que se suponían ajenos. La actriz que encarna a ELLA dijo en varias ocasiones tener la sensación de haberle pasado un tren por encima. No parece ser una exageración vista la tensión sobre el escenario, que traspasa la cuarta pared desde el primer momento. El trabajo actoral permitió a los cinco intérpretes masculinos una introspección purificadora basada en la reflexión colectiva sobre los hechos, que habían dejado de ser una noticia más para convertirse en una realidad cercana. Miguel del Arco la sintetizó en unos presupuestos bien argumentados y el resultado fue una puesta en escena coherente, sobria y eficaz. Esa reflexión colectiva sobre lo acaecido en un portal, abierta a distintas interpretaciones, el autor y el equipo de Teatro Kamikaze la pretendieron trasladar al público más allá del tiempo de la representación. Según Jordi Casanovas, «no era mi intención crear un debate sobre la injusticia o atacar a la justicia, sino lo que me interesaba era remover al público para que se diese cuenta de cuánto llevamos nosotros de la cultura que sustenta los hechos. Este descubrimiento es lo que nos permite crecer y llevarnos algún conocimiento a casa» (Antropova y García-Mingo, 2020: 221). Tipos como los integrantes de «la manada» de Sevilla o, en definitiva, aquellos que protagonizan las más crueles acciones de la violencia de género los imaginamos distantes. Tal vez porque suelen carecer, a efectos públicos, de un rostro identificable. Gracias a una legislación que protege su anonimato, ni siquiera conocemos sus nombres y los violadores o los asesinos de mujeres acaban formando parte de una estadística, que preferimos imaginar poblada de gente distante de lo visto en la cotidianidad. Cualquier otra posibilidad estremece y provoca dudas. Sin embargo, la relevancia pública alcanzada por este siniestro grupo de Sevilla con actuaciones en distintas localidades permitió la identificación de sus integrantes y, sobre todo, verlos repetidamente en acción, aunque solo fuera gracias a unos vídeos grabados con un móvil y las imágenes facilitadas por los medios de comunicación. La circunstancia provocó una comprensible indignación. A diferencia de otros muchos casos de violencia de género, los espectadores o lectores supimos de su condición laboral, el ambiente en que vivían, algunas de sus costumbres o aficiones como grupo depredador… El estupor
de muchos de nosotros era notable por la facilidad con que esa información, inevitablemente parcial y superficial, remitía a tipos vistos en un entorno inmediato. Al menos, si aceptamos salir de un cascarón capaz de aislarnos para nuestra tranquilidad. La reacción pública fue inmediata y masiva -también visceral a veces- cuando se conoció la primera condena y varios detalles de la sentencia, con afirmaciones en un voto particular sobre el comportamiento de los protagonistas que prueban la mentalidad de algunos jueces. Hasta el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo reconoció. La consiguiente indignación social prendió como pocas veces ante un caso de violencia de género. El resultado no solo fue una revisión de la condena por parte del Tribunal Supremo con fecha del 21 de junio de 2019, sino también un cambio de criterio jurídico para afrontar estos delitos. Quienes se opusieron al mismo o pretendieron justificar a los condenados quedaron relegados a ámbitos y foros cuya frecuentación parece inconfesable, aunque -conviene reconocerlo- disten mucho de ser minoritarios y acaben encontrando un eco en unos irresponsables medios de comunicación a la hora de proporcionar altavoces. Esa práctica unanimidad en la respuesta social se trasladó a la recepción de la obra de Jordi Casanovas. Entre otros motivos, porque sujetos como los de la manada sevillana o similares jamás acuden al teatro y, desde luego, los habituales en algunos foros de internet son incapaces de debatir o manifestarse tras contemplar un drama donde hayan podido verse reflejados. Hubo conmoción por la fuerza dramática de la representación. También un replanteamiento entre los espectadores masculinos para percibir la cercanía, la capacidad de contagio, de una mentalidad cuya banalidad con aires de Tele 5 o similares cadenas puede pasar con facilidad a la violencia en diferentes grados. Solo es preciso frecuentar algunas zonas de copas para intuir las posibles consecuencias, la mayoría intrascendentes, de ese mimetismo tan presente en mujeres como en hombres. El objetivo de quienes pusieron en escena Jauría se cumplió con creces. No obstante, vista la práctica unanimidad de las opiniones publicadas, mantengo algunas dudas acerca de la existencia de un debate propiciado por la obra, que habría permitido avanzar en la comprensión, nunca la justificación, de los comportamientos masculinos y femeninos capaces de desembocar en una agresión como la vivida en un portal de Pamplona. Una vez superada la conmoción experimentada durante la representación de Jauría, o la consiguiente imposibilidad de ir más allá del asco ante unos tipos cuyo comportamiento me indigna, las preguntas empezaron a surgir. Y con ellas aparecieron las dudas. Si me
viera en la obligación de realizar un análisis académico al uso de la obra de Jordi Casanovas, con la terminología y la metodología propias de los estudios de género, tendría que morderme la lengua para evitar el exabrupto testicular a la hora de describir a los integrantes de «la manada», que no precisan de exquisiteces académicas. La representación del magnífico elenco formado por Fran Campos, Álex García, Ignacio Mateos, Raúl Prieto y Martiño Rivas me permitió confirmar las sospechas acerca del perfil colectivo, que era fácilmente imaginable e identificable a partir de algunos datos facilitados por los medios de comunicación. Al fin y al cabo, ese perfil respondía a un tópico que hasta podría trasladarse a un monólogo cómico de aires costumbristas si no hubiera mediado un acto violento. Lo extendido de esa caracterización va en proporción con su desoladora superficialidad, propia de una cultura del espectáculo que llega hasta el último rincón. Los miembros de «la manada» son tan identificables porque su cortedad de violentos ha optado por una caricatura, que es real a pesar de la inevitable exageración. Su extensión y aceptación sociales resultan preocupantes en un marco donde la mayoría social tiende a normalizar lo ingenuamente supuesto como superado. Tampoco me sorprendieron algunos de los comportamientos de los abogados, fiscales y jueces. Varios de ellos confirmaban actitudes individuales que solemos intuir o directamente conocer por experiencias a veces personales y en otras ocasiones sabidas gracias a los medios de comunicación. El motivo de mis dudas al salir de la representación era ELLA, esa víctima de la violencia de género de cuya identidad real no supe, ni sé, nada por razones obvias. Todas las asumo para evitar un siempre irrespetuoso morbo y son propias de una deontología de los medios de comunicación respetables. Los hay, aunque casi como excepción. Esas razones también condicionan la obra de un Jordi Casanovas que aporta su testimonio, aquel que me provoca dudas o al menos la incertidumbre de intuir que falta algo para completar un conflicto donde las luces no iluminaron por igual al conjunto de los protagonistas. Las dudas acerca de la protagonista las compartí con quien me acompañó durante la representación, pero me gustaría poder preguntar a ELLA por las mismas. Así conocería mejor una personalidad que no debiera circunscribirse a la circunstancial condición de víctima. La pretensión es una quimera y, en el caso de hacerse realidad, quien la protagonizara atentaría contra el derecho a la intimidad de la interpelada, que ya ha sido sometido a duras pruebas por quienes nunca respetan al prójimo. Visto lo sucedido con
posterioridad a la violación de julio de 2016, casi se puede pensar en otra obra para completar lo mostrado en Jauría. El resultado de esa imposibilidad de contactar con la víctima para completar su perfil humano es un inevitable desequilibrio en la captación y la comprensión de los personajes. La responsabilidad de la circunstancia nunca cabe achacarla al excelente trabajo de Jordi Casanovas o del magnífico elenco, encabezado por una María Hervás inconmensurable en su trabajo de actriz justamente premiado con un Max. Y lo afirma quien tiene dudas acerca de su verosimilitud, al menos en relación con otros modelos de comportamiento individuales o colectivos también presentes en fiestas donde las alarmas de la seguridad quedan relegadas. Vistos a través de los medios de comunicación o de la propia obra, los miembros de «la manada» solo pueden engañar a quienes tienen una decidida voluntad de ser engañados. Son muchos, por desgracia, porque las evidencias cada vez cuentan menos en una cultura acostumbrada a «las verdades alternativas». Los sevillanos también engañarían a quienes aceptan como normal un comportamiento socialmente reprobable cuando, lejos de sus casas o el trabajo, estos tipos se manifiestan con una violencia machista que forma parte de su verdadera definición. Jordi Casanovas respeta las reglas del juego que supone el teatro documento y se limita a dejarles hablar de acuerdo con las declaraciones en sede judicial. Cualquier subrayado o énfasis por su parte habría resultado inconveniente e innecesario. Los miembros de la manada resultan diáfanos. Ni siquiera ante un juez o un fiscal, estos tipos con tantos émulos a la vuelta de la esquina son capaces de esconder la normalización de la violencia machista que comparten. Por lo tanto, cualquier espectador con un mínimo de sensibilidad ante la violencia de género sufre la conmoción de verlos tan sueltos como animosos, caminando por las calles de forma extrovertida y hasta jactándose de sus proezas sexuales en un clima social cuyas complicidades llegan demasiado lejos. De hecho, esas complicidades radican en ámbitos como el familiar, el laboral o el educativo, que no aparecen en la obra, pero los imaginamos sin mayor dificultad. El papel de las redes sociales también es notable en este sentido. La obra de Jordi Casanovas se exhibió ante un público que conocía lo sucedido, pero no por igual a todos los protagonistas. Los agresores hasta tenían apodos pronto
popularizados, mientras que la víctima era un enigma, salvo en algunos círculos que consiguieron identificarla para continuar vejándola. El relativo problema, a la hora de convertir la representación de Jauría en un motivo de reflexión cuya complejidad y hondura desborden lo previsible, solo es ELLA, una joven que permanece enigmática más allá de su indiscutible, dramática y circunstancial condición de víctima. La vemos como tal durante la representación, pero la ausencia de unos referentes contextuales tan identificables como los operantes en sus antagonistas impide saber cómo llegó a ese portal. De ellos creemos saber lo fundamental. En parte, gracias a los medios de comunicación, mientras que ella permanece en un obligado anonimato que a veces resulta desconcertante para valorar determinados hechos. El teatro documento cuenta con enormes posibilidades para problematizar la realidad recreada, pero también parte de unas limitaciones cuyo origen va más allá de lo teatral. El riesgo penal o civil que asumen el autor y los responsables de la representación es indudable. La propia edición del texto incluye algunas indicaciones para evitar problemas legales por la posible identificación de los protagonistas (2019:10). En una cultura de ofendidos con voluntad de censores resulta fácil imaginar las demandas, por supuesta intromisión al honor, que pueden recibir los responsables de estas obras apenas haya un mínimo de duda acerca de la legalidad de su proceder. Incluso cuando no la haya y todo sea fruto del recelo o el intento de aprovechar la ocasión para conseguir una indemnización. Las precauciones, por lo tanto, son lógicas, pero el resultado de las mismas no afecta en esta ocasión por igual a todos los protagonistas. Los miembros de «la manada» son de sobra conocidos, al menos en lo fundamental de unas coordenadas socio-laborales a las que los medios de comunicación añadieron algunas pinceladas acerca de aficiones y hábitos. El perfil del grupo queda pronto claro por habitual. La obra de Jordi Casanovas confirma las expectativas previas en este sentido, aunque la dramaturgia que parte de las declaraciones judiciales aporta una luz más intensa y nítida porque escuchamos a los agresores sin intermediarios. El resultado en mi caso es la estupefacción, que no por reiterada deja de alarmar. La situación cambia con respecto a ELLA, cuya identidad real ha circulado durante meses de forma ahora sometida a consideración judicial y que, por supuesto, nunca es revelada a lo largo de la obra de Jordi Casanovas. Faltan datos, antecedentes, circunstancias, ambientes, relaciones…, al menos como los disponibles cuando hablamos de sus antagonistas masculinos. El resultado deja un margen de dudas o preguntas sobre la
víctima, que no necesariamente han de coincidir con las descalificaciones vertidas contra la misma en determinados foros o ámbitos. Preguntar por ELLA, incluso por el grado de su inocencia como consecuencia de una irresponsabilidad a veces difícil de justificar, no supone menoscabar su indudable condición de víctima, sino preguntarnos por los caminos recorridos hasta llegar a ese destino donde solo cabe el respeto, la comprensión y la ayuda. Cualquier actuación en ese sentido debe ser respaldada, pero esta solidaridad con la víctima es compatible con unas dudas susceptibles de concretarse en preguntas incómodas cuya respuesta implica una responsabilidad colectiva. Las contestaciones de ELLA, claro está, también pueden ser incómodas para nosotros. En cualquier caso, merece la pena imaginar los términos de un hipotético diálogo basado en el respeto mutuo y el deseo de comprender para evitar nuevos episodios de violencia. Las urgencias de las más justas reivindicaciones a menudo nos obligan a soslayar aspectos fundamentales de algunas situaciones conflictivas. La necesidad de denunciar la violencia de género, con toda la fuerza que sea posible, no debiera hacernos olvidar que en la misma la relación entre el verdugo y la víctima está sujeta a matices de difícil explicación o justificación en algunas ocasiones. Las palabras de ELLA en la obra de Jordi Casanovas permiten conocer la dimensión del infame delito, pero no siempre acabamos de entender los motivos que la llevaron a protagonizar una situación que, con independencia de los hechos concretos, era potencial y claramente peligrosa para cualquier mujer sola y con dieciocho años. La inconsciencia por falta de experiencia, la inmadurez en contraste con el grado de libertad disfrutado o el atrevimiento temerario de una joven pueden eliminar las alarmas de la supervivencia. La consecuencia es la pérdida de un mínimo de seguridad en un entorno potencialmente hostil. Estas circunstancias vitales, voluntarias o inducidas, suponen una opción legítima adoptada en nombre de una libertad incuestionable. Solo cabe respetarla, aunque ese comportamiento libre de la joven convendría que fuera compatible con la comprensión de los consiguientes riesgos. Las agresiones sexuales no son inevitables como una ley física. Todos debemos procurar su erradicación mediante la denuncia o la crítica, pero mientras tanto existen como el lamentable fruto de un comportamiento machista, discriminatorio y violento. La posible inconsciencia, la inmadurez o el hipotético atrevimiento de la víctima, por utilizar conceptos habituales en la educación doméstica, nunca deben ser una coartada para justificar la violencia que padece. Ni siquiera pueden atenuar su condena, y menos
en una sede judicial. No obstante, estas circunstancias ayudan a conocer el comportamiento de una joven hasta cierto punto voluntariamente presente en unas coordenadas de potencial riesgo. Preguntada al respecto, ELLA se escuda en la incredulidad con respecto a lo sucedido, que cuando evidenció su peor rostro le llevó a un estado de shock con efectos paralizadores: «En ese momento estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, solo quería que pasara y cerré los ojos para no enterarme de nada y que todo pasara rápido» (Casanovas, 2019: 35). Los espectadores la creemos en lo fundamental sin necesidad de recordar el lema de una campaña. También nos produce estupor la violencia sufrida con una brutal y paralizante prevalencia de la superioridad física de los agresores. No obstante, y sin menoscabo de esa solidaridad con la víctima, cabe preguntarse por la responsabilidad colectiva e individual de la ausencia de unas alarmas previas que debieran haber funcionado, tanto esa noche de julio como en los días previos. Al menos, a tenor de los hechos probados en la sentencia. Tal vez ELLA soslayó esas alarmas o las ignoró por conveniencia. También es posible que en su formación nadie se hubiera ocupado al respecto. La respuesta a estas cuestiones resulta compleja e incómoda, incluso para quien las formula sin voluntad de sumarse a un reprobable linchamiento, pero la dificultad se acrecienta cuando ignoramos todo acerca de una trayectoria vital que empezó mucho antes de esa trágica noche de julio de 2016. El problema de problematizar esta situación hasta las últimas consecuencias, de sortear las respuestas previsibles que gozan de un amplio consenso en nuestro propio entorno progresista y feminista, es caer en lo políticamente incorrecto, máxime en una época donde el discurso académico tiende a una uniformidad preocupante. Mi admiración por Jauría es absoluta y se extiende a su autor. Lo mismo cabe decir con respecto a la dirección de Miguel del Arco y el trabajo del elenco. Se trata de un teatro necesario y valiente, que abre caminos donde antes solo había un silencio cómplice. El mérito es indudable. No obstante, esta modalidad teatral también tiene sus limitaciones, que nunca son responsabilidad de quienes la han llevado con tanto acierto a los escenarios. La principal, en mi opinión y en este caso, es el desigual conocimiento previo de las partes enfrentadas, cuando la víctima es una perfecta desconocida para la mayoría de los espectadores y los agresores cuentan con una reiterada presencia en los medios de comunicación. La información previa y ajena al texto teatral, pero presente en la
recepción del mismo por parte del público, condiciona sin duda la percepción del conflicto dramático. Los miembros de «la manada» son unos tipos previsibles, por desgracia. Al mismo tiempo, también resultan elementales en unos comportamientos donde todo parece encaminado a sustanciar un tópico tan real como cercano. Gracias al trabajo de Jordi Casanovas y los intérpretes de Jauría, los conocemos de primera mano para mayor estupefacción. Sin embargo, por su carácter elemental, incluso primario a menudo, apenas cabe la posibilidad de profundizar en unos tipos que identificamos con facilidad y siempre resultan verosímiles, hasta el punto de que su comportamiento se normaliza a menudo en amplios sectores sociales. Su defensa ya se encargó de presentarles como «buenos hijos» (2019: 11) y así aparecerían, seguramente, en sus barrios. La recepción de la obra varía cuando hablamos de la antagonista, cuyo margen de interpretación admite un mayor recorrido porque suponemos que su trayectoria habrá pasado por distintas alternativas posibles. Sin embargo, en la obra de Jordi Casanovas no hay un tiempo pretérito al de la trágica noche de julio. La modalidad teatral elegida lo impide. ELLA solo es una joven víctima. La condición queda convenientemente reforzada por la brillante interpretación de María Hervás, cuyo físico contribuye a realzar un tremendo desequilibrio con respecto a los agresores. Y no solo, claro está, por razón de altura o peso. Una víctima desvalida e inocente, con la cual casi resulta imposible no empatizar, frente a unas auténticas bestias, que gritan más que hablan en medio de una gestualidad atemorizante. Frases entrecortadas por el temor retrospectivo frente a la ausencia de cualquier modulación donde pudiera surgir la inquietud acerca del propio comportamiento. El espectador tiene la impresión de que se han enfrentado los dos polos más opuestos y, sin embargo, ambos se encontraron en una noche de fiesta. La hipotética duda al respecto de esa condición de víctima es absurda. ELLA reúne todos los requisitos para ser considerada como tal. El problema es que su discurso en la sede judicial no siempre esclarece el camino recorrido hasta esa fatal noche. Tal y como es normativo en la legislación penal, el juicio aborda unos hechos concretos. Nunca supone un intento de trazar una biografía de la víctima a la espera de comprender mejor lo sucedido en un momento determinado. Sin embargo, más allá de la conmoción instantánea, algunos espectadores echamos de menos distintos pormenores relacionados con la educación, el ambiente familiar o de amistades, las experiencias tenidas a pesar de su juventud… para balizar el camino recorrido hacia ese portal sin descartar el sinsentido
del mismo. La obra de Jordi Casanovas -sujeta a un pacto con las fuentes como teatro documento- no puede facilitarnos una información ajena a los documentos del sumario judicial. Entonces, esos escasos espectadores con dudas recordamos las posibilidades de la ficción. Al menos, para jugar con el tiempo y el espacio de manera que contribuya a interpretar una realidad momentánea que, desgajada de cualquier aditamento, resulta tan potente en su manifestación como limitada de cara a su propia comprensión. La violencia de género, al igual que otros conceptos en la misma órbita, corre el peligro de convertirse en un comodín a manos de los medios de comunicación. El simple enunciado de las circunstancias básicas de sus protagonistas indica la posibilidad de introducir matices, observar otros fenómenos paralelos que coexisten con esa violencia y, en definitiva, atender más al caso concreto que a la categoría donde se engloba. La pretensión parece incompatible con las urgencias de quienes solo buscan «la última hora» y un titular. No se trata de relativizar un problema de cuya gravedad nunca cabe dudar, sino de atender a su complejidad para enfocarlo sin caer en apriorismos. La tarea requiere un trabajo interdisciplinar que parta de un inconformismo ante las respuestas tajantes y convenientes, aquellas que tranquilizan a la mayoría porque despejan dudas incómodas y alejan posibles responsabilidades. Esa voluntad ya parece estar presente en iniciativas desarrolladas en distintos ámbitos. El camino recorrido es notable, pero también debe extenderse a la acogida de un público, minoritario, que busca en el escenario propuestas capaces de generar preguntas, incluidas las incómodas o carentes de respuesta. Ese público disfruta con Jauría. Agradece la representación como un acicate para la reflexión, pero si se libera de la dictadura de lo políticamente correcto y previsible también puede disfrutar con el complemento de una obra de ficción donde ELLA, la muchacha violada, desborde la condición de víctima para convertirse en el claroscuro de cualquier personaje complejo. Tras ELLA hay una joven víctima de una violación colectiva que pronto se mimetizó en la proliferación de otras manadas. El fenómeno de estos grupos debiera llamar la atención por los peligros de determinados tratamientos de las noticias. Como tal víctima, la muchacha merece todo nuestro apoyo. No obstante, si en una nueva obra se convirtiera solo en un personaje de ficción también podría ser la destinataria de algunas preguntas que parten del asombro de quien acumula años y, por simple hábito reflexivo y observador, ya cree haber superado la fase del maniqueísmo. El problema es saber ponerlas sobre el tapete sin caer en el machismo o la falta de respeto de algunos juristas
en los interrogatorios y orillando la reacción, a veces furibunda, de quienes cultivan el feminismo como una religión. El equilibrio entre ambos polos es complejo y nunca goza de aceptación popular. A modo de conclusión Los peligros de seguir adelante en el empeño de preguntar son notables y la solución suele pasar por un prudente silencio, máxime en un ámbito académico donde cada vez escasea más el discurso diferente, alternativo o a contracorriente. Y ese es el verdadero problema: una uniformidad de pensamiento crítico que aburre porque en el horizonte parece difícil atisbar una faena como las memorables, se supone, de Curro Romero. El diestro en cuestión acabaría siendo corneado si le diera por escribir un paper para romper esquemas apriorísticos. La cornada sería de aúpa de cara a su futuro, aunque la asta penetrara en forma de evaluaciones, informes y demás procedimientos de un control tan justificable como a veces desmesurado y arbitrario por superficial. También absurdo, a tenor de algunos de los criterios utilizados. Sus consecuencias ya son una realidad concretada en un discurso incoloro, inodoro e insípido que nos remite a una academia bastante adocenada. Esta conclusión podría inducir al desánimo si se tomara al pie de la letra y como algo más que un desahogo de quien pronto correrá el mismo destino que el homenajeado. El pesimismo paraliza y conviene modularlo, sobre todo cuando por los rincones más insospechados surgen las excepciones y hasta alguna faena provista de mérito reseñable. Los animosos de la conversación con controversia nunca desparecen. Algunos de quienes andamos cerca de la jubilación disfrutamos con mentalidad de becarios al ver sus trabajos, los compartimos con cierta complicidad y, viejos cascarrabias educados en la protesta continua de nuestra juventud, hasta reivindicamos su necesidad para orillar un discurso académico repleto de comodines, tópicos y palabras mágicas que evitan dudas. En definitiva, quienes acumulamos décadas de reflexión y balance por voluntad propia compatible con la obligación profesional, sabemos que esas apariciones de los dubitativos ante cualquier obra que gusta casi unánimemente en su entorno son aldabonazos para evitar el aburrimiento. Al menos, el deparado por tanto trabajo escrito para la satisfacción del evaluador y la acumulación de méritos, cuya definición cada vez resulta más estrecha por estar situada al margen de lo que debiera definirnos: la voluntad de polemizar en torno a un teatro que, aparte de divertirnos, tanto puede enseñarnos de acuerdo con las
paternalistas lecciones de Leandro Fernández de Moratín. Su colega Jordi Casanovas va por caminos más acordes con el presente, parece una persona dispuesta al diálogo y, aparte de agradecerle su trabajo en el teatro documento, cabe pedirle también obras de ficción que lo complementen. Allí encontraremos a ELLA y, además de solidarizarnos por su desvalimiento, le preguntaremos sin herir sus sentimientos de víctima porque el respeto debe partir de quien pretende conocer para hacerlo extensible al interrogado. Nuestro colega ahora jubilado, el entrañable Fernando, ha conocido desde sus inicios profesionales hasta el presente un teatro cambiante en lo previsible y en lo inimaginable. La evolución ha llegado al extremo de que a veces cuesta reconocerlo más allá de su esencia de un intérprete en un escenario ante el público en directo. La percepción del fenómeno teatral por parte de Fernando se habrá modulado al compás de los tiempos y esta flexibilidad, indiscutible en su caso, le habrá proporcionado una mayor capacidad de comprensión sin menoscabo del asombro. Solo cabe agradecerle la labor realizada, reclamar su continuidad allá donde sea posible y compartir la sonrisa de quienes tenemos la vista demasiado cansada como para no dudar tras conmocionarse en una representación. Bibliografía citada Antropova, Svetlana y Elisa García-Mingo (2020), «El nuevo pacto de Jordi Casanova con el público: Teatro-documento en España», Pygmalion, n.º 12, pp. 215-226. Casanovas, Jordi (2014), Ruz Bárcenas, Madrid, Contexto teatral. ___ (2019), Jauría, Madrid, Antígona. ___ (2020), Algunes obres 2009/2019, Tarragona, Arola Editors. Núñez Puente, Sonia y Rocío Gago Gelado (2019), «Jauría: el teatro documento como testimonio ético de la violencia de género», Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, n.º 80, pp. 71-90.
También puede leer