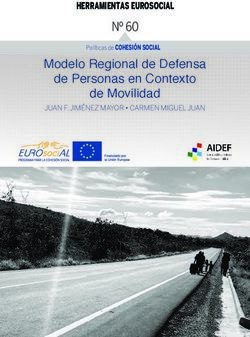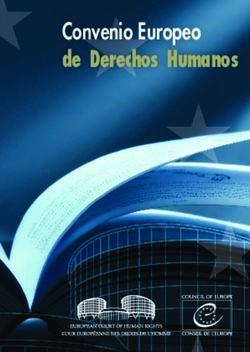Juan Alfonso Santamaría Pastor
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Juan Alfonso Santamaría Pastor
La teoría del órgano en el Derecho Administrativo {*}
Sumario: I. La teoría del órgano y sus dificultades.-II. Génesis y evolución de la teoría del órgano.-III. Un nuevo
intento de aproximación al concepto. 1. La tesis de la explicación subjetivizada de la imputación. 2. La tesis
descriptiva de la realidad organizativa. 3. Los intentos de delimitación jurídica: aportaciones de Alessi y Giannini.
4. Conclusión. IV. El órgano en su aspecto estructural. 1. El elemento subjetivo: el titular del órgano. A) Las
personas físicas. B) La relación entre la persona y el ente público. C) El problema de los órganos-personas
jurídicas. D) La cuestión de la personalidad o subjetividad de los órganos. 2. El elemento objetivo: las funciones
del órgano. V. El órgano en su aspecto dinámico. 1. La potestad organizatoria. A) Caracteres generales. B) La
distribución de la potestad organizatoria. C) Los límites de la potestad organizatoria. 2. La imputación del órgano
a la persona jurídica. A) El objeto de la imputación. B) Los límites de la imputación. VI. Tipología de los órganos.
1. El sentido de las clasificaciones. 2. Las tipologías de orden estructural. 3. Las tipologías de orden funcional.
I. LA TEORIA GENERAL DEL ORGANO Y SUS DIFICULTADES
El concepto de órgano constituye el punto de arranque de toda la teoría jurídica de la
organización pública, como es fácil deducir de una simple aproximación terminológica. Es,
también, el núcleo central del sector de la organización pública que ha experimentado
históricamente un mayor desarrollo; nos referimos, claro está, a la organización de las
Administraciones públicas. Sin embargo, su desarrollo ordenado y coherente presenta
dificultades casi insalvables, cuyas causas es preciso referir brevemente.
La primera dificultad inherente a la teoría del órgano radica en su escasa madurez. Su
construcción jurídica sólo se inicia en la dogmática alemana de fines del siglo XIX, y su
desarrollo se ha visto entorpecido por la mentalidad relacional y bilateralista del Derecho, a la
que era inherente la negación de toda relevancia jurídica a los aspectos organizativos y
estructurales del ordenamiento jurídico.
A esta dificultad se suma una segunda, derivada de la aceptación generalizada que experimenta
el concepto en los primeros treinta años de este siglo: su utilización por el Derecho
constitucional, por el Derecho internacional y, sobre todo, por el Derecho privado
(principalmente, por el Derecho mercantil, donde la estructura de la empresa lo exigía de forma
ineludible) ha aportado tratamientos doctrinales muy dispares. Con la heterogeneidad de los
planteamientos, la formulación de una teoría general deviene más problemática.
Con todo, el mayor escollo que esta teoría ofrece en la actualidad radica en la enorme
abstracción y disparidad de los estudios que sobre ella se han alumbrado en el último medio
siglo: resulta desalentador comprobar cómo la doctrina no ha llegado a alcanzar siquiera una
mínima base de acuerdo terminológico. Los tratamientos que del tema se encuentran en
monografías y obras generales guardan entre sí muy escasos puntos de contacto: ante la escasez
de datos de Derecho positivo, las exposiciones derivan con peligrosa frecuencia a lúdicosdivertimentos sobre abstracciones; a una mera ars combinatoria de conceptos del peor género
post-pandectístico {1}, hecha a la medida de los caprichos del autor más que para servir a las
necesidades de la interpretación jurídica. La teoría del órgano se convierte así en un terreno
movedizo e inestable, mareante para quien no posee un conocimiento profundo de la
bibliografía, y en el que la energía intelectual, que ha de consumirse para el simple trabajo de
deshacer equívocos conceptuales alcanza niveles de escandaloso despilfarro.
Ante esta perspectiva, la actitud que parece más aconsejable es la de formular una exposición
comprensiva, que persiga lograr un punto de acuerdo mínimo entre las múltiples exposiciones,
más que construir una tesis original pretendidamente novedosa entre tantas otras olvidadas; y
todo ello, con una atención constante a los datos que proporciona el Derecho positivo vigente
entre nosotros. A tal efecto, la exposición que sigue se divide en cinco bloques de problemas.
Los dos primeros tienen un carácter netamente conceptual: a través de ellos se intentará trazar el
origen y evolución doctrinal de la teoría del órgano (II), así como una nueva aproximación a su
concepto (III). Los dos bloques siguientes tienden a analizar la estructura del órgano, esto es, sus
elementos integrantes (IV) y su dinámica (V). El punto final alude a la tipología o distintas
modalidades de clasificación técnica de los órganos (VI).
II. GENESIS Y EVOLUCION DE LA TEORIA DEL ORGANO
La teoría del órgano es directamente tributaria del dogma de la personalidad jurídica del Estado,
del cual aparece como una consecuencia poco menos que natural. Concebido el Estado como una
persona jurídica que ha de expresar una voluntad unitaria, se plantea inmediatamente el problema
de calificar en Derecho la posición de las personas físicas que individual (el monarca) o
colegiadamente (por ejemplo, el Parlamento) manifiestan dicha voluntad.
La primera calificación apuntada intuitivamente por la doctrina fue la de otorgar a estas personas
o cuerpos colegiados la naturaleza de representantes: jugó en favor de ello, sin duda, la
aplicación de los modelos jurídico-privados (las personas que integran el Estado expresan la
voluntad de éste como persona jurídica del mismo modo que un representante privado quiere y
realiza actos jurídicos para una persona representada), así como el empleo del vocablo
representación en la designación de los órganos estatales nacidos de la Revolución francesa
(Constitución de 1971, III, art. 2.: «La Constitution française est representative: les
répresentants sant le Corps Législatif et le Roi»). En definitiva, las personas integrantes del
aparato público debían ser consideradas jurídicamente como representantes de la persona jurídica
del Estado.
Esta calificación, sin embargo, se reveló bien pronto como insostenible: y ello, tanto por su
inexactitud teórica cuanto por sus inconvenientes prácticos.
Teóricamente, en efecto, la idea de representación cuadraba muy malamente con la posición
constitucional ostentada por cada uno de los poderes del Estado. El monarca, en primer término,
difícilmente podía ser considerado un representante: su investidura provenía no de la elección o
designación voluntaria alguna, sino de la legitimidad dinástica; por otra parte, su inviolabilidad -
o, lo que es lo mismo, la imposibilidad de exigirle responsabilidad- resultaba un datorigurosamente contradictorio con la esencia de la representación, a la que es inherente la
responsabilidad frente al mandante (arts. 1.718 a 1.726 del Código Civil). El caso del
Parlamento, conceptuado como «representación» nacional, tampoco se ajustaba al concepto:
¿ante quién se ejercía esta representación popular? No ante el Rey, con quien no tiene que tratar,
sino imponerle su voluntad expresada en leyes; ni tampoco ante la nación, pues decir «que los
representantes representan a la nación cerca de la nación misma es un puro contrasentido» {2}.
Algo semejante podría decirse de los miembros del poder judicial. La doctrina puso también de
relieve que el empleo del término representantes para calificar a los diputados de las asambleas
legislativas constituía una pura adherencia histórica del parlamentarismo estamental,
incompatible con la esencia de los nuevos regímenes políticos: de una parte, la voluntad de la
nación no es jurídicamente representable, pues la nación es un ente abstracto, incapaz de querer
por sí mismo; de otra, la prohibición del mandato imperativo y de la revocación de los diputados
{3} era contradictoria con la esencia misma de la representación, a la que es connatural el que el
mandante pueda dirigir la voluntad del representante y privarle del poder conferido; por último,
los diputados no expresan la voluntad de la nación como un hipotético sujeto representado, sino
que la forman y la constituyen: ellos son la nación misma, su única encarnación posible en el
mundo del Derecho.
En la práctica, por otro lado, la tesis de la representación ofrecía inconvenientes no menores
desde la perspectiva de la garantía patrimonial de los ciudadanos: si el representante llevaba a
cabo un acto ilegítimo dañoso para algún particular, dicho acto podía ser no asumido por la
persona jurídica Estado, al tratarse de una actividad extraña a la representación concedida (ultra
vires), con lo que la garantía del particular dañado quedaba disminuida sensiblemente {4}. Y
también la seguridad jurídica en general, al ponerse en cuestión si los actos ilegítimos del
representante habían de ser asumidos o no como propios por el Estado.
La solución a todos estos problemas vino de la mano de la teoría del órgano, que formuló por vez
primera el gran jurista germano Otto von GIERKE en 1883 {5}: los servidores del Estado no
deben reputarse personas ajenas al mismo, representantes; antes bien, se incrustan en la
organización estatal como una parte integrante o constitutiva de la misma. Gráficamente dirá
GIERKE que «cada uno de los órganos de la colectividad -Genossenschaft- es poseída por ésta
como un fragmento de sí misma» {6}. El funcionario, pues, no es un representante que quiere
para la Administración; quiere por ella, en cuanto que forma parte de ella, es una y la misma
persona, a la que presta su voluntad psicológica. Entre el órgano (el funcionario) y la persona
jurídica (el Estado) se da una relación de práctica identidad (expresivamente, la doctrina italiana
hablará más tarde de rapporto de inmedesimazione), que hace que sea el funcionario quien
quiera por y en lugar del Estado.
La doctrina de GIERKE conoció un éxito fulgurante. Fue inmediatamente asumida por el bloque
de la gran escuela alemana de Derecho Público {7} y penetró con fuerza en Francia {8} y en
Italia, a partir de la obra de V. E. ORLANDO. A partir de este mismo momento, sin embargo,
comenzaron los problemas: la intuición genial de GIERKE era plenamente comprensible en el
marco de la filosofía social organicista en que este autor se encuadraba {9}. Cuando la doctrina,
sin embargo, intenta depurar el concepto y situarlo en un plano puramente político, eliminando la
ganga poética del organicismo y analizando su estructura interna, el debate comienza a adquirir
proporciones alarmantes de sofisticación y artificialidad.La primera contribución capital a la teoría del órgano se debe a Hans KELSEN. Aceptando sin
reservas el concepto de órgano, pero rechazando explícitamente su trasfondo organicista,
KELSEN aporta a la teoría el concepto fundamental de imputación (Zurechnung): la atribución
al Estado de las consecuencias jurídicas de los actos que realizan las personas que son órganos
suyos no tiene lugar en virtud de ningún mecanismo misterioso de integración o incorporación,
sino mediante la imputación: «no se trata de que el hecho interno de voluntad de un hombre se
traslade al Estado, sino de que una determinada acción humana es "imputada" a éste y se la
considera realizada por él. Puesto que a los hombres se les imputan las acciones porque se las
considera "propias" de éstos, porque las ha querido, también las acciones imputadas al Estado se
las considera "propias" de éste y se dice que han sido "queridas" por él»; sin embargo, y a
diferencia de lo que ocurre con la persona humana, «una acción no es imputada al Estado porque
éste la "quiso", sino a la inversa: el Estado "quiere" una acción porque y en tanto le es imputada»
{10}. El Estado es, por tanto, un poro centro de imputación (Zurechnungspunkt) al que se
atribuyen las consecuencias del obrar jurídico de sus órganos.
Pese a la simplicidad y rigor del pensamiento de KELSEN, la doctrina derivó hacia un intento de
análisis estructural del concepto de órgano, que de inmediato reveló sus dificultades. Para la
doctrina clásica de GIERKE y sus seguidores, la calidad de órgano correspondía en exclusiva a
la persona física que ejercía las funciones estatales. Esta tesis, de aceptación generalizada {11},
comienza a ponerse en cuestión a partir de G. JELLINEK, cuya posición es en este punto
contradictoria: de una parte, su exposición de los órganos del Estado comienza afirmando que
«toda asociación necesita de una voluntad que la unifique, que no puede ser otra que la del
individuo humano. Un individuo cuya voluntad valga como voluntad de una asociación debe ser
considerado... como un instrumento de la voluntad de ésta, es decir, como órgano de la misma»;
más adelante, sin embargo, asevera rotundamente que el «órgano tiene siempre, como titular, a
un individuo, que jamás se puede identificar con el órgano mismo. Estado y titular de órgano
son, por tanto, dos personalidades separadas» {12}. La contradicción parece que debe resolverse
en que, para JELLINEK, la esencia del órgano se identifica más con la institución, la dignitas o
complejo homogéneo de funciones estatales (la Corona, el Parlamento, etc., con abstracción de
quienes sean sus concretos titulares), que con la persona física, lo que venía lógicamente exigido
por la necesidad de asegurar la estabilidad e inmutabilidad del órgano por encima de las
situaciones de vacancia o cambio de sus titulares. La persona física no será ya, pues, el órgano,
sino el mero titular o portador del órgano (Organträger).
Si no es la persona física, ¿qué es, entonces, el órgano? A responder esta pregunta se lanzó
tempranamente la doctrina italiana, recuperando para ello la vieja noción canónica de officium,
traducida al italiano como ufficio {13}. El sentido de este último término no es unívoco en la
doctrina, como veremos; pero la idea general que le subyace es clara: ufficio u oficio viene a ser
la denominación de un complejo ideal de funciones públicas homogéneas, unitariamente
consideradas en cuanto a su ejercicio y delimitadas por el Derecho. En definitiva, un haz de
poderes y deberes o un ámbito funcional abstracto y unificado. No otra era la idea de JELLINEK
al describir el órgano: siguiendo esa línea, un importante sector de la doctrina italiana identifica
el órgano como el oficio. El órgano, pues, consiste en un círculo de titularidades activas y
pasivas, de potestades, derechos y deberes en que se concentran una o varias funciones públicas
{14}. La persona física queda relegada a la condición de mero titular del oficio (y del órgano).Esta tesis, que entraña el máximo grado de abstracción en el diseño del concepto, fue rechazada
por otro amplio sector de la propia doctrina italiana que, siguiendo la línea marcada por O.
RANELLETTI, aventura un concepto ecléctico. El órgano sería, según esta tendencia doctrinal,
una noción compleja, no predicable separadamente de la persona física ni del círculo de
funciones o atribuciones que ésta ejercita, sino de la unión de ambas: la persona física no
significa nada, sino en la medida en que desempeña determinadas funciones, ni éstas son
concebibles ni actuables sin un titular que las lleve a la práctica {15}.
La polémica se ha prolongado hasta nuestros mismos días, en los que continuamos careciendo
de una tesis de aceptación generalizada. No son pocos los que continúan negando la utilidad o
validez de la noción de órgano, entendiendo suficientes para explicar la organización
administrativa y su actuación mediante personas físicas los conceptos de representante o de
oficio. Los partidarios de la figura, por otro lado, continúan divididos en la identificación del
núcleo estructural del órgano, fijándolo ya en la persona física, en una parte de la actividad de
ésta, en el oficio o círculo de atribuciones, o en ambos factores conjuntamente con o sin adición
de otros elementos jurídicos o materiales. Dado el carácter eminentemente conceptual de esta
teoría, apenas constreñida y disciplinada por datos de Derecho positivo, el capricho constructivo
viene a ser la regla común: la teoría del órgano se convierte, de este modo, en un ámbito abierto
al vuelo de la libre fantasía de los tratadistas {16}.
III. UN NUEVO INTENTO DE APROXIMACION AL CONCEPTO
Ante un panorama doctrinal tan irritantemente heterogéneo, la primera reacción instintiva es la
que conduce al escepticismo: puesto que todo se reduce a juegos de palabras y, en definitiva, da
lo mismo una tesis que otra, que cada cual se sirva del plato que más le apetezca. Pero ello, claro
está, no calma la inquietud intelectual: seguimos sin saber qué es exactamente un órgano, esa
realidad tan escurridiza que cien años de reflexión jurídica no han bastado para definir.
Esta dificultad nos pone, sin embargo, sobre una pista importante: la de que el planteamiento
metodológico hasta ahora utilizado quizá sea erróneo. A esta conclusión llevan dos
constataciones:
Primera, la de que el problema del concepto se ha abordado hasta ahora mayoritariamente con un
espíritu metódico propio de las ciencias experimentales: un espíritu que consiste en el trabajo de
aislamiento y análisis de una realidad preexistente, conocida en hipótesis y previamente rotulada.
Y es notorio que este camino no lleva a ningún lugar, porque esa realidad buscada no existe
como tal realidad. A la inversa, y con un método más propio de las ciencias del espíritu, de lo
que se trataría es de llegar a un acuerdo convencional acerca de cuáles sean los fenómenos a los
que ha de asignarse el rótulo conceptual y unificador de órgano. Pero un acuerdo no totalmente
convencional ni arbitrario: la adscripción del rótulo está condicionada por los datos que
suministran el Derecho positivo, la realidad administrativa y, sobre todo, la funcionalidad
jurídica que pretende lograrse con el concepto.
En suma, el concepto de órgano no debe ser hallado, sino construido, de forma que seacoherente con la estructura real de la Administración en un país dado y con su Derecho positivo,
y que sirva a unos fines jurídicos previamente determinados.
La segunda constatación se refiere, precisamente, al factor de la finalidad o funcionalidad
jurídica del concepto. A mi entender, las disparidades en que ha desembocado la doctrina son
imputables a una falta de previo acuerdo acerca de los fines que se persiguen con el concepto de
órgano: porque, en efecto, unos autores pretenden con él explicar en forma subjetivizada el
fenómeno de la imputación (los actos de los servidores del Estado se imputan a la persona
jurídica de éste porque aquellos son órganos de dicha persona), mientras que otros emplean el
concepto como una técnica de rotulación (poner un nombre, en suma) de los diferentes centros
funcionales que integran una organización administrativa compleja, y de descripción de los
elementos que los componen (personas, competencias, medios materiales). La diversidad es
inevitable, pues se está hablando, bajo el mismo concepto, de cosas distintas y con finalidades
dispares. El problema se traslada, pues, al examen de una y otra finalidad de las tesis
contrapuestas, al objeto de comprobar su coherencia interna.
1. LA TESIS DE LA EXPLICACION SUBJETIVIZADA DE LA IMPUTACION
La primera de las finalidades expuestas es, sin duda, la que ofrece más puntos débiles. Volvamos
a los comienzos del debate histórico: la persona física imputa jurídicamente sus actos a la
persona jurídica del Estado. Ahora bien, si el Estado no puede considerarse en modo alguno
como un organismo semejante siquiera a los vivos, lo que importa no es la calificación de
órgano, pura metáfora biológica, sino el diseño concreto del fenómeno, estrictamente jurídico, de
la imputación. Lo que interesa no es saber si la persona física es o no es un órgano, sino cómo,
con qué límites y con qué consecuencias jurídicas se imputan sus actos a la persona jurídica del
Estado. Hugo PREUSS puso el dedo en la llaga cuando, al criticar el uso del concepto por
autores no organicistas, como LABAND o JELLINEK, afirmaba que es «eine logische Tatsache,
dass Organe nur ein Organismus besitzen kann» {17}. Si no se acepta la teoría organicista, la
utilidad de la expresión «órgano», en su auténtico significado, se desvanece en buena parte, y se
convierte en una pura convención lingüística: lo relevante es el mecanismo jurídico de la
imputación, fenómeno éste que no tiene su origen en ningún tipo de pertenencia anatómica del
órgano al Estado, sino en el ordenamiento jurídico. De ahí el gran mérito de la aportación de
KELSEN, que no tiene empacho en utilizar la nomenclatura tradicional de órgano, pero sin
plantearse problemas ulteriores de disección analítica del concepto: la imputación es lo que
cuenta, no el decidir a qué factor concreto de la organización se coloca el nombre de órgano.
¿Por qué, entonces, el afán de determinar qué elemento de la organización -la persona o el oficio-
debe denominarse órgano? Parece claro, en mi parecer, que la raíz de esta pretensión se halla en
la pura inercia respecto del planteamiento privatista. No hay que olvidar que el concepto de
órgano aparece como el contrapunto jurídico-público a la figura del representante. Frente a éste,
la doctrina se entendió obligada a construir una figura jurídica subjetiva diversa (de ahí el
órgano), antes que ir al fondo y diseñar una estructura de la imputación ajustada a las
necesidades del Derecho público: esto era lo que quizá debió haberse hecho, si se tiene en
cuenta que la teoría del órgano nace como consecuencia de los problemas que suscitaba, no la
figura del representante, sino el régimen de la imputación de Derecho privado derivada del
mecanismo clásico de la representación.Ahora bien, no cabe negar que la subjetivización ofrece algunas ventajas, principalmente en el
orden expresivo. El concepto de órgano no es, por tanto, enteramente inútil, aunque su
funcionalidad sea muy limitada. Y si hubiera de optarse entre alguno de los elementos aspirantes
a la calificación de órgano, parece claro que la decisión habría de ser la de atribuirla a la persona
física titular, más que al oficio. Subjetivizar las funciones constituye una hipóstasis
perfectamente gratuita, que no se justifica en la pretendida necesidad de asegurar la permanencia
e inmutabilidad de la dignitas por encima de las situaciones de vacancia o cambio en las
personas: que la competencia y los medios permanecen, es algo obvio, dado su carácter objetivo
o material. Pretender subjetivizarlos en base a este objetivo no cumple más función que la
puramente simbólica: la misma que hacía decir a los legistas franceses le roi ne meurt pas, o a
BLACKSTONE que «Henry, Edward or George may die; but the King survives them all» {18}.
Una función comprensible en una fase primitiva del razonamiento jurídico, en la que la carencia
de abstracciones forzaba a recurrir a imágenes míticas; pero totalmente superflua en nuestros
días, en que la estabilidad, ajena a los cambios personales, de la estructura estatal constituye una
evidencia intuitivamente asumida por todos los juristas.
En suma: el concepto de órgano resulta innecesario para explicar o fundamentar el fenómeno de
la imputación, que tiene un origen y una eficacia puramente normativa. En realidad, la doctrina
del Derecho público hubiera podido continuar haciendo uso de la figura jurídica privada de la
representación, sin más que modular o alterar el régimen de efectos de la imputación propio de la
representación jurídico-privada, del mismo modo que se hizo con la institución contractual para
alumbrar la noción de contrato administrativo. Por otra parte, es inexacta la suposición de que la
representación sea un mecanismo sustancialmente incompatible con el Derecho público: antes
bien, puede ser utilizada por los entes administrativos para actos singulares, y es incluso obligada
en determinados supuestos (por ejemplo, la representación en el proceso contencioso de los entes
locales: artículo 35 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa).
Ahora bien, no cabe duda de que existe una diferente posición estructural entre el puro
representante de un ente público y el titular de un órgano del mismo (entendidos uno y otro
concepto en su significación clásica). La moderna configuración de los entes públicos se rige por
el principio de que las funciones propias del mismo, incluso en su relación con terceros, se llevan
a cabo por personas integradas de forma estable en la organización del propio ente (al contrario,
por ejemplo, de lo que sucede con múltiples empresas industriales, cuya relación con los clientes
se traba a través de una red de agentes o comisionistas independientes, no integrados en la
plantilla laboral de la empresa). De esta forma, los supuestos de conferimiento de poderes de
representación a una persona ajena a la organización pública tienen un carácter singular,
constituyendo un mecanismo de desplazamiento de funciones públicas hacia el exterior, fuera de
su sede orgánica ordinaria {19}. Ello nos lleva directamente al análisis de la segunda de las
finalidades a que antes hicimos referencia.
2. LA TESIS DESCRIPTIVA DE LA REALIDAD ORGANIZATIVA
El objetivo perseguido por el segundo sector doctrinal era, como recordamos, diverso. El
concepto de órgano no se utiliza como quid explicativo del fenómeno de la imputación, sino
como una noción descriptiva de los diversos centros funcionales que integran una organizaciónadministrativa y de los elementos que los componen.
Esta perspectiva, aunque no exenta de problemas, resulta en principio bastante más razonable
que la precedente. Las organizaciones administrativas modernas se estructuran internamente en
una red (normalmente jerárquica) de unidades funcionales abstractas (Ministerios, Direcciones
Generales, Servicios, Secciones, Negociados, Gobiernos Civiles, etc.). Cada una de ellas tiene
encomendada la realización de un haz de funciones o tareas, que son las que configuran su
denominación oficial; su elemento personal está integrado por una persona física o colegio de
personas, que ostenta la dirección y jefatura de la unidad, y por otras personas que auxilian a
aquélla en su tarea; a tal efecto, hacen uso de unos bienes muebles y ocupan unos inmuebles
donde radica su sede.
Esta descripción, puramente escolar y elemental, de la textura interna de la organización
administrativa (en general, de cualquier organización pública o privada), identifica unas
unidades funcionales que son las que el lenguaje ordinario conoce con el nombre de órganos
administrativos: a estos limitados efectos, tan órgano es el Consejo de Ministros como la
Dirección General de Aviación Civil o el Servicio de Recursos del Ministerio de Industria y
Energía. Un dato éste en absoluto despreciable, por cuanto es el implícitamente utilizado por
nuestro Derecho positivo: desde la fórmula genérica empleada por el artículo 103, 2, de la
Constitución a cualquier reglamento del mínimo rango, pasando por los artículos 1., 2. y 22 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y por todo el Título I de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Para nuestro Derecho positivo, todas las unidades funcionales no
personificadas en que se estructuran normativamente las Administraciones públicas reciben la
denominación de órganos administrativos {20}.
3. LOS INTENTOS DE DELIMITACION JURIDICA: APORTACIONES DE ALESSI Y GIANNINI
Tal uso lingüístico, no ausente en otros ordenamientos europeos, ha motivado la preocupación
acerca de la pérdida de carácter jurídico de la noción de órgano, que de esta forma se equipara a
los conceptos paralelos propios de la ciencia de la Administración (órgano=unidad funcional
diferenciada). Por ello, la doctrina italiana más reciente ha llevado a cabo un intento de
delimitación ulterior, tendente a reducir el empleo de la denominación de órgano sólo para
determinadas unidades de la organización administrativa, en base a elementos de relevancia
jurídica. Las hipótesis más notables formuladas hasta la fecha las debemos a ALESSI y
GIANNINI. Uno y otro rechazan implícitamente la noción de órgano para designar todas las
unidades funcionales administrativas: desde un punto de vista material, todas ellas tienen de
común el hecho de nuclearse en torno a un haz de actividades o funciones; deben denominarse
genéricamente, pues, oficios (uffici). Pero sólo merecen la calificación de órganos los uffici
dotados de cierta relevancia jurídica: relevancia que viene dada, para ALESSI, por el hecho de
que los órganos se caracterizan por poseer individualidad jurídica propia, en cuanto que sus
atribuciones vienen establecidas por normas jurídicas auténticas; las de los restantes uffici vienen
establecidas, en cambio, por puras normas o instrucciones internas dictadas por el jefe de la
organización global respectiva. Para GIANNINI, en cambio, el dato de la naturaleza de la norma
que establece las atribuciones no es decisivo: lo relevante es siempre el fenómeno de la
imputación; de ahí que el concepto de órgano deba reservarse para «aquellos uffici que las
normas señalan como idóneos para operar la imputación jurídica al ente». En otros términos,órgano es sólo la unidad funcional capaz de actuar de forma jurídicamente eficaz en las
relaciones intersubjetivas, o, lo que es lo mismo, la que ostenta el poder de expresar hacia el
exterior la voluntad jurídica del ente en que se integra; el órgano como Willenserzeuger, en la
expresión de KELSEN {21}.
En un plano abstracto, la superioridad de la tesis de GIANNINI parece indiscutible, al haber
unificado en una sola fórmula el análisis de la realidad organizativa y la sede del fenómeno de la
imputación. La traslación de una y otra a nuestro ordenamiento jurídico no puede realizarse, sin
embargo, sin matices.
La tesis de ALESSI, en primer lugar, aunque debida al pie forzado del Derecho positivo italiano,
responde a una realidad evidente, que no puede despreciarse. Aunque entre nosotros la
organización administrativa estatal posea un grado de formalización normativa muy superior al
de Italia (las normas Orgánicas de los Ministerios, a nivel de Decreto o de Orden, recogen hasta
los negociados, por imperativos presupuestarios condicionados por la creación y asignación de
complementos de destino), no existe un paralelismo en el plano de las atribuciones o
competencias concretas de cada unidad. Aunque existen normas orgánicas que describen con
minuciosidad las tareas de cada unidad (así, por ejemplo, el Reglamento Orgánico del Ministerio
de Justicia, de 12 de junio de 1968), la regla general es la contraria: los Decretos orgánicos
suelen enunciar genéricamente sólo las funciones de los órganos superiores (hasta Direcciones
Generales; a veces, ni eso), con lo que la distribución de competencias de los órganos inferiores
queda confiada a normas materiales o a instrucciones internas del jefe de la unidad. Por otra
parte, es también un hecho notorio que la atribución de competencias que se realiza en las
normas materiales o de regulación sectorial se efectúa en muchos casos de forma global
(confiándolas, in genere, por ejemplo, al Ministerio de Defensa o al de Cultura); en el mejor de
los casos, se especifica hasta nivel de director general. Las atribuciones expresas a órganos
inferiores son contadísimas. La tesis del profesor de Bolonia responde, pues, a un hecho notorio.
Sin embargo, no se trata de un dato sustancial, utilizable a efectos del diseño conceptual y
jurídico, dada su dependencia del grado de detalle de las normas orgánicas, que es arbitrario y
sumamente variable. ¿Cuál es el grado de detalle en la determinación de las competencias o
atribuciones necesario para que un simple ufficio adquiera la condición jurídica de órgano?
Por su parte, la tesis de GIANNINI, aunque correcta en términos generales, choca ab initio con
el inconveniente del carácter genérico que la voz órgano posee en nuestro Derecho positivo. Un
inconveniente que se debe a la imperfección e inespecificidad de nuestro lenguaje normativo:
quizá, desde el punto de vista jurídico, sería más correcto que el Derecho positivo reservase el
nombre de órgano para las unidades administrativas con competencia de expresión jurídica
externa, pero la discordancia no desaparece por ello.
Este simple problema podría resolverse, en hipótesis, con una formulación teórica dual,
distinguiendo entre órganos en sentido amplio (como lo hace nuestro Derecho positivo) y en
sentido estricto (los competentes para comprometer ad extra la voluntad del ente público e
imputarle sus actos, acogiendo la tesis de GIANNINI). Con ello, sin embargo, nos quedaríamos
en la superficie de un tema que es, en sí mismo, bastante más complejo. A la tesis de GIANNINI
cabría formular la objeción de su excesiva dependencia respecto de los esquemas privatistas: la
imputación al ente público no sólo tiene lugar cuando el órgano competente emite unadeclaración de voluntad (por ejemplo, cuando el subsecretario concede una licencia por asuntos
propios a un funcionario, cuando el Gobierno dicta un Decreto o cuando un ministro suscribe un
contrato de obras). La imputación se produce también cuando la unidad administrativa actuante
carece de competencia, y no sólo como consecuencia de la emanación de declaraciones de
voluntad (reglamentos, actos, contratos), sino de la producción de simples hechos por parte de
personas pertenecientes a la Administración pública. La resolución dictada por un órgano
manifiestamente incompetente no deja de ser por ello un acto administrativo -aunque nulo-
impugnable en vía contenciosa. Por otra parte, el carácter objetivo de la responsabilidad
patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento (arts. 106, 2, de la Constitución, 40 de la Ley de
Régimen Jurídico y 121 de la Ley de Expropiación Forzosa) entraña la imputación automática a
los entes públicos de las consecuencias indemnizatorias derivadas de las conductas lesivas de
cualquiera de sus agentes.
En realidad, el punto débil de la tesis de GIANNINI se encuentra, a mi entender, en la
codependencia que establece nuevamente entre los conceptos de órgano y de imputación, siendo
así que el mecanismo operacional de ésta es puramente normativo. Es cierto que normalmente la
imputación tiene lugar a través de los actos voluntarios realizados por el órgano competente,
pero acaece también en los casos de falta de competencia, en los de actuaciones no formalizadas,
incluso involuntarias (medidas de coacción policial directa, responsabilidad por accidente
determinado por el mal estado de una carretera), y también en las actuaciones de personas ajenas
a la organización administrativa (funcionarios de hecho).
4. CONCLUSION
Recapitulemos. Organo administrativo es un concepto aplicable a todas las unidades funcionales
creadas por el Derecho en que se estructuran internamente las entidades públicas (unidades no
personificadas, como después veremos). Organo es, pues, un centro di funzioni establecido a
efectos de división del trabajo, que forma parte de una persona jurídica, considerado como un
centro de imputación o centro di rapporti {22}. Un centro funcional unificado, de estructura
interna compleja, cuya actividad se imputa a la persona jurídica en que se integra, si bien la
imputación es un fenómeno de origen y operatividad puramente normativa, que puede tener lugar
al margen de la actuación orgánica {23}. En definitiva, el órgano no es más que el producto de la
formalización jurídica de una realidad organizativa, llámese ufficio o unidad funcional. Algo,
como puede verse, bien modesto en el plano conceptual, y que es dudoso, dado los problemas
que ha causado, que merezca las calificaciones entusiastas de opera mirabile del diritto, o de
costruzione geniale e tale da far onore alla scienza giuspubblicistica {24}. Antes bien, los
juspublicistas deberíamos estar avergonzados de haber consumido tantos esfuerzas en el diseño
de un concepto de utilidad tan limitada.
IV. EL ORGANO EN SU ASPECTO ESTRUCTURAL
El análisis del régimen jurídico de los órganos administrativos, una vez sentadas sus bases
conceptuales, debe comprender un doble aspecto: el aspecto estructural o estático, al que se
refiere este epígrafe, y cuyo contenido radica en el examen de los elementos subjetivo y objetivo
que lo integran: esto es, las personas o titulares del órgano y sus funciones {25}. En el siguientese analizará el aspecto funcional o dinámico, en sus facetas de la constitución del órgano
(potestad organizatoria) y del régimen de imputación de sus actividades a la persona jurídica en
que se integra.
1. EL ELEMENTO SUBJETIVO: EL TITULAR DEL ORGANO
A) Las personas físicas
La estructura primaria y tangible del órgano se encuentra en su titular: esto es, en la persona
física a la que se confiere el ejercicio de un determinado haz de funciones públicas, que
constituyen el acervo competencial de aquél. Es el otorgamiento de la titularidad de estas
funciones lo que pone en marcha el mecanismo de la imputación: la voluntad y los actos de dicha
persona devienen en voluntad y actos del ente público en la medida en que desarrolla las
funciones de que ha sido investida.
Dada la trascendencia jurídica de la imputación, es lógico que el ordenamiento jurídico atribuya
al acto de asunción de tales funciones públicas una formalidad -incluso solemnidad- singular. La
adquisición de la calidad de titular del órgano tiene siempre lugar, en los sistemas jurídicos
contemporáneos, mediante un acto o procedimiento formalizado, al que se denomina, por lo
general, investidura. Un acto éste de carácter complejo, en el que cabe distinguir al menos dos
fases lógicas: la adquisición abstracta de la titularidad formal y la de asunción concreta de las
funciones inherentes al órgano. La primera fase tiene lugar, normalmente, mediante un acto de
designación (electiva o no), aunque puede deberse también a un hecho puramente físico
(adquisición por nacimiento del derecho a la Corona, actualizado por la muerte o abdicación del
anterior monarca), o incluso a una designación para un órgano distinto cuya titularidad va unida
a la de otro (la designación como Ministro de Educación y Ciencia supone la adquisición
automática de la condición de presidente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y
Técnica, por ejemplo, sin que para esta última se requiera un nombramiento específico). La
segunda fase de investidura marca el momento de la asunción efectiva de sus funciones por parte
del titular y del comienzo de desarrollo de las mismas: entre nosotros suele recibir el nombre
tradicional de toma de posesión (art. 101, 2, de la Constitución; art. 36, d, de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado, entre otros múltiples textos).
El elemento personal del órgano es, sin embargo, de una mayor complejidad. De un lado, por lo
que se refiere a la titularidad del órgano, ésta puede corresponder a una persona física singular o
a un colegio o pluralidad de personas ordenadas horizontalmente, todas las cuales concurren de
modo colectivo a formar la voluntad u opinión del órgano (de donde emana la distinción de los
órganos en unipersonales y colegiados, a la que más adelante se aludirá). De otro, la composición
personal del órgano no se agota en la persona física (o colegio) titular del mismo: salvo casos
excepcionales, el titular del órgano suele estar asistido directamente por un conjunto de personas
(funcionarios profesionales o no) que le auxilian y apoyan en el ejercicio de las funciones
propias del órgano o realizan las tareas materiales propias del mismo. Dichas personas no
imputan su voluntad al ente público al que pertenece el órgano, aunque sí pueden imputarle la
responsabilidad derivada de sus actos dañosos para terceros {26}.B) La relación entre la persona y el ente público
Un problema clásico de la teoría del órgano se halla en la calificación de la relación jurídica que
une al ente público con la persona o personas integradas en sus órganos: un problema que,
sorprendentemente, ha levantado una escasa polémica doctrinal, al hallarse de acuerdo la
generalidad de los autores en constatar la existencia de una doble relación, denominadas orgánica
y de servicio {27}.
A la hora de definir uno y otro tipo de relación, sin embargo, la doctrina no se muestra
excesivamente precisa. La relación orgánica es la que se establece con la persona titular del
órgano y de la que deriva la potestad de actuar y querer por el ente. Su definición suele hacerse
recurriendo a metáforas: es una relación por la que la persona se identifica con el órgano
(inmedesimazione), se incrusta en la organización. La relación de servicio, en cambio, se
establece con la persona titular del órgano en cuanto sujeto individual, distinto del ente público y
potencialmente enfrentado al mismo, frente al que ostenta derechos (por ejemplo, la retribución)
y deberes (por ejemplo, a realizar las tareas o prestaciones que exige el desempeño de su cargo).
Aun a riesgo de incrementar el grado de confusión existente en toda la teoría del órgano (y, por
añadidura, en el único punto que ofrece una cierta coincidencia doctrinal), debemos decir que
esta distinción se nos antojo carente por completo de significado y contenido jurídicos.
La distinción, en efecto, carece de consistencia técnica; ante todo, en cuanto afecta a la
independización de la llamada relación orgánica, que no es más que una herencia innecesaria de
la pugna original entre las teorías de la representación y del órgano. De la misma manera que el
representante imputa al representado las consecuencias de sus actos en virtud de una relación
jurídica de base que los une (contrato de mandato, en la representación voluntaria), los teóricos
del órgano se consideraron obligados a buscar un paralelo a la relación jurídica subyacente a la
representación, con el fin de explicar mediante este vínculo la imputación de los actos del órgano
a la persona jurídica: así surge la evanescente relación orgánica, fundamento mismo de la
imputación. Pero si convenimos en que la imputación es un fenómeno estrictamente normativo,
la necesidad del concepto cae por su base.
Por otra parte, que el concepto es evanescente lo prueba la absoluta vaguedad con que la doctrina
ha fijado sus límites y su diferencia de la relación de servicios. Las dificultades son múltiples e
insolubles. Por ejemplo, ¿entre quiénes se establece la relación orgánica? No entre la persona
física y el ente público, porque entonces, ¿qué papel corresponde al órgano? Tampoco entre el
ente público y el órgano, porque este último carece, por definición de personalidad (las
relaciones jurídicas sólo pueden establecerse, en principio, entre sujetos de Derecho) y porque
quien cumple las funciones es realmente la persona física. Ni tampoco, por último, entre la
persona y el órgano, porque entonces, ¿cómo se imputan los actos de la persona física al ente
público, que es un tercero a la relación orgánica?
Pero no se trata de puros juegos conceptuales. En realidad, la doctrina no ha alcanzado (no lo ha
intentado siquiera, porque es imposible) a distinguir, de entre las situaciones jurídicas subjetivas
que unen al titular del órgano con la Administración, cuáles de ellas corresponden a la relación
orgánica y cuáles a la de servicios. Lo más que se llega a decir es que a la primera correspondenlos actos que formalmente se imputan a la Administración, y a la segunda, el sueldo o retribución
que el titular del órgano percibe. Pero tal posición carece de coherencia: resulta, entonces, que el
sueldo no retribuye el trabajo empleado en aquellos actos formales; la firma de una Orden por un
ministro es una actividad gratuita. La asistencia de un director general a un Consejo de Dirección
de Departamento, ¿es una obligación derivada de la relación orgánica o de servicios? ¿Y la
asistencia de un ministro al Consejo de Ministros? Toda contestación sería convencional, pues
tanto valdría optar por una tesis como por otra.
En realidad, la relación que une a la persona física (titular o no del órgano) con la
Administración es unitaria. Su contenido se desglosa, como toda relación jurídica compleja, en
una serie de situaciones jurídicas, activas, pasivas o mixtas: de una parte, está obligada a realizar
una serie de prestaciones personales a la Administración, a cambio de las cuales percibe unas
compensaciones económicas u honoríficas; de otra, alguna de las actividades que realiza se
imputan jurídicamente a la Administración, pero ello ocurre no en virtud de ningún tipo especial
de relación, sino por la pura eficacia de una previsión normativa. La distinción, pues, entre
relación orgánica y de servicios carece de contenido jurídico real: no tiene más valor que el de
ser un paro artificio conceptual de utilidad meramente explicativa, didáctica, para reflejar el
doble juego de intereses que actúa en la posición material del servidor del Estado; de una parte,
se actúa identificado con el Estado, pero no por ello se deja de ser un sujeto con intereses
propios, eventualmente contradictorios con el Estado. Pero ello es algo evidente, que no es
preciso explicar acudiendo a una dualidad de relaciones jurídicas: el gerente de una sociedad
mercantil, unido a ésta por un puro contrato laboral, se encuentra en idéntica situación, sin que
ningún privatista (con toda razón) haya querido ver una multiplicidad de relaciones jurídicas en
su status (aunque pueda haberlas, mediante el otorgamiento de poderes ad hoc en algunos casos)
{28}.
Insistimos: entre el servidor público (titular o no de un órgano) y la Administración no existe
más que una única relación, que bien podemos seguir denominando relación de servicios, cuyo
contenido es diverso según el origen del reclutamiento del personal y los puestos de trabajo
concretos que en cada momento ocupa. La distinción entre lo «orgánico» y lo «de servicios»
afecta exclusivamente a la naturaleza de las actividades: unas se imputan a la Administración
como propias de la misma, otras permanecen como propias de la persona (caso prototípico, el del
profesor, cuyas explicaciones orales no se imputan a la Administración, pero sí las calificaciones
de los exámenes). Pero en ambos casos la imputación tiene su origen y causa en un mandato
normativo, no en ningún género de relación especial.
Precisión importante es la relativa al concepto mismo, unitario, de relación de servicios, que no
es equivalente a la de relación funcionarial (mera especie dentro del género común de aquélla).
La relación de servicios incluye a toda persona que presta su actividad a la Administración,
integrándose formalmente en su estructura orgánica (no así, pues, en el caso del concesionario de
servicios públicos o de quien realiza un contrato de trabajos específicos), de forma relativamente
permanente y continua {29}, pero no es necesariamente profesional: relación de servicios es la
del funcionario, pero también es la del ministro o la de cualquier otro cargo político o de
confianza.C) El problema de los órganos-personas jurídicas
Un tema clásico de la teoría del órgano es el relativo a la posibilidad de conferir esta calificación
a personas jurídicas. En suma, el problema de la naturaleza de los supuestos en que un ente se
vale, para el desarrollo de funciones propias, de organizaciones personificadas ajenas al mismo:
¿pueden ser éstas calificadas como órganos de aquél? Como de inmediato veremos, el problema
carece prácticamente de consistencia: de lo que se trata, más bien, es de deshacer los equívocos
que, una vez más, ha producido un debute doctrinal extraordinariamente confuso.
El problema se planteó, inicialmente, como una forma de dar explicación técnica a los supuestos
de funciones estatales desarrolladas por entes locales, o incluso por personas ajenas a la
organización administrativa (concesionarios de servicios públicos, notarios, etc.). Para la
explicación de todos estos casos, el concepto de órgano ofrecía ventajas considerables, y así lo
utilizó la doctrina de forma sistemática {30}, dando lugar, incluso, a la formulación de una
categoría más amplia, que englobaría todos los supuestos de actuación de una persona jurídica
pública a través de otras. Santi ROMANO popularizó a tal efecto la noción de Administración
indirecta (del Estado), aunque la doctrina más reciente prefiere hablar en estos casos de
organización impropia {31}.
Es claro que no nos corresponde abarcar aquí toda la problemática, cada día más rica y extensa,
de la utilización de unas personas públicas por otras para la realización de funciones propias de
estas últimas, cuyos supuestos más importantes son, en la actualidad, los del desdoblamiento
funcional de los entes locales (así, en la concepción tradicional del alcalde como presidente de la
Corporación municipal y agente del Gobierno en la misma), los casos de delegación
intersubjetiva (en favor de entes locales o de Comunidades Autónomas, art. 150, 2, de la
Constitución) y la creación de entes instrumentales de todo tipo. El único problema teórico que
corresponde analizar es el de si estas personas públicas pueden ser consideradas jurídicamente
como órganos de aquellas otras cuyas funciones realizan. Un problema que, como puede
fácilmente deducirse, carece de interés práctico, no siendo más que una pura quaestio nominis.
Lo que importa, nuevamente, no es si dichas personas pueden ser calificadas de órganos, sino,
antes bien, si las actividades que realizan en el ejercicio de dichas funciones ajenas se imputan a
todos los efectos al ente que las desarrolle o al ente titular de las funciones. Y ésta, en último
término, es una pura cuestión de Derecho positivo, como todo lo relacionado con el mecanismo
de la imputación. Si la imputación al ente público titular de las funciones tiene lugar, no sería
disparatado hablar del ente actuante como un órgano de aquél (aunque siempre con el
inconveniente de propiciar confusiones terminológicas, dada la contraposición de principio entre
los conceptos de órgano y de persona); en otro caso, la calificación sería claramente inadecuada,
por cuanto el órgano no es comprensible sin la imputación.
El nudo del problema no está, pues, en la atribución o no del nombre de órgano, sino en saber si,
en caso de silencio de la norma positiva, existe o no imputación jurídica. La solución más
razonable parece ser la negativa: la vis atractiva de la personalidad, y el principio de que la
imputación no se presume, impiden la traslación de los efectos jurídicos del acto de la persona
jurídica utilizada. En cualquier caso habrá que estar ante todo a los datos que proporcione el
Derecho positivo {32}También puede leer