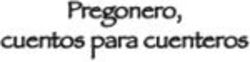EL ÚLTIMO ENIGMA JOAN MANUEL GISBERT
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
EL ÚLTIMO ENIGMA JOAN MANUEL GISBERT
A todos los Maestros de Esgrima que en el mundo han sido.
PETICIÓN DE AUXILIO EN PLENA NOCHE Al filo de la medianoche del 5 de abril de 1564, la gran aldaba de la casa del doctor Jacob Palmaert, en Brujas, Flandes, resonó con alarmante insistencia. Poco después de haber oído la llamada, dos miembros de la servidumbre acudieron al vestíbulo de la mansión. Al observar por la disimulada mirilla de la puerta principal, distinguieron en la penumbra un rostro contraído por la ansiedad. El hombre que aguardaba al otro lado de la puerta percibió los resplandores de las lámparas que portaban los domésticos y dijo en voz alta, como si le hablase a alguien que se negara a oír: - ¡Por favor, necesito hablar ahora mismo con el doctor Palmaert! Se trata de un caso de extrema gravedad. La consulta no puede esperar a mañana; es muy urgente. De otro modo, nunca me habría permitido molestar a hora tan intempestiva. ¡Díganle a doctor que estoy aquí! El silencio de los criados le hizo comprender al visitante que, a causa de la escasa luz, no lo habían reconocido. - Soy el abogado Bartolomé Loos -dijo, seguro de que les sonaría el apellido-. Repito mi petición: den inmediato aviso al doctor. Lo que me ha traído aquí no tiene espera. La identificación obró el efecto deseado: la gran puerta se abrió al fin y el letrado Loos fue conducido a una pequeña sala contigua al vestíbulo, donde los criados encendieron a toda prisa las velas de unos candelabros. Después, sin comprometerse a nada, le pidieron que esperara mientras ellos iban a comprobar si, pese a lo avanzado de la hora, su señor estaba en disposición de recibir al recién llegado. El doctor Palmaert, hombre huraño y sombrío, era una reconocida eminencia en las enfermedades y desórdenes de la mente. Su prestigio había atravesado las fronteras. Consultado a menudo por príncipes, nobles y obispos, pasaba por ser el mejor conocedor de las oscuridades y extravíos del pensamiento. La espera fue breve. Absorto en sus reflexiones, Loos no oyó el leve quejido que la puerta produjo al abrirse ni los amortiguados pasos del doctor sobre el alfombrado. - Buenas noches -le dijo Palmaert, casi sobresaltándolo, para añadir enseguida con su voz gutural-. Aunque todo parece indicar lo contrario, me gustaría creer que su presencia aquí no obedece a nada grave. - Mucho me temo, doctor, que voy a enfrentarlo al caso más extraño de cuantos usted haya conocido. Las pobladas cejas del médico se curvaron como signos de interrogación. - A poca distancia de aquí, en mi casa -prosiguió Loos lúgubremente-, varias personas están siendo consumidas por el más extraño mal del pensamiento que nunca haya padecido un ser humano. Palmaert hizo una mueca escéptica y dijo: - A todos los enfermos les parece que su caso es único. Por fortuna, casi nunca es así. - Sí esta vez, se lo aseguro. No tardará usted en comprobarlo si accede a mi súplica. Tengo un carruaje esperando. Me veo en la necesidad de rogarle que venga conmigo enseguida. Durante el recorrido le pondré al corriente de los detalles. Palmaert se mostraba vacilante y contrariado. Se le notaba con ganas de desentenderse del compromiso, si no para siempre, hasta el día siguiente por lo menos.
- ¿De verdad considera usted imprescindible que le acompañe a estas horas? -preguntó el médico, como protestando ante un atropello-. Creo que mañana temprano estaré en mejores condiciones para cumplir con mi deber. Además, con las enfermedades del espíritu las prisas casi nunca son necesarias: o no hay nada que hacer, como ocurre en la mayor parte de los casos, o el tratamiento del mal puede aguardar. Loso había escuchado aquellas palabras como si del anuncio de una catástrofe se tratara. Enseguida hizo oír su voz apremiante. - Se lo ruego encarecidamente, doctor. Es preciso que usted intervenga de inmediato. Algo irremediable puede ocurrir si no lo hace. Frío y escéptico, Palmaert dijo: - Si sobrevalora usted mis posibilidades, lo inevitable va a ser su decepción cuando descubra lo poco que se puede hacer cuando el pensamiento se ha extraviado. En realidad, yo debería estar ya acostado. Me he entretenido después de cenar revisando unos documentos y el tiempo se me ha ido sin advertirlo. Pero ninguna objeción iba a lograr que el letrado Loos desistiera de su propósito. Volvió de nuevo a la carga: - Estoy seguro, doctor, de que nunca habrá tenido usted una razón tan poderosa para acudir en plena noche a una llamada de auxilio. Puede que en su mano esté, si viene ahora, conseguir que regresen al mundo unas personas que lo han abandonado. El médico replicó severamente. - ¿Está usted pidiéndome que vaya a examinar a unas personas que han muerto? Explíquese con mayor claridad. - Cuando el pensamiento se hunde en la oscuridad, de poco sirve que el cuerpo siga vivo - dijo el abogado, para añadir a continuación-. Tome su decisión cuando antes, doctor. Le espero fuera. Y, sin añadir nada más, el abogado Loos, con el rostro crispado por la preocupación, abandonó la estancia. La sutil maquinaria de un misterioso desafío acababa de ponerse en marcha.
EL HOMBRE QUE MIRABA DESDE LA OSCURIDAD En aquellos momentos, a mucha distancia de allí, un hombre entraba en una posada de las afueras de la ciudad de Amberes. El nombre del establecimiento, La Encrucijada, figuraba en un cartelón metálico que el vendaval nocturno bamboleaba. El hombre entró en el albergue acompañado de una fuerte ráfaga de viento. Como pájaros muertos que lo acompañaran, con él entraron volando hojas recién arrancadas de los árboles. Permaneció de pie, entre el sembrado de hojarasca, y recorrió todo el salón con la mirada. Solo cuatro personas se encontraban allí: do viajeros que habían llegado un poco antes, el posadero y un muchacho, que servía en el lugar desde hacía semanas, cuyo nombre era Ismael. El desconocido escogió el rincón que estaba más en penumbra. Ismael pensó enseguida que la elección no era casual: aquel hombre buscaba la protección de la oscuridad. Los días se le habían hecho muy largos al muchacho. Pero, al fin, el momento parecía haber llegado. Ismael, por una especial intuición, empezaba a pensar que el desconocido que había aparecido con el vendaval era uno de ellos, uno de los Maestros secretos: el hombre que estaba esperando. El posadero se acercó a la mesa que ocupaba el nuevo cliente e hizo ademán de encender el cabo de vela encajado en un oquedad del tablero. El recién llegado, sin embargo, lo detuvo con un gesto y dijo: - Estoy bien así. Mis ojos agradecen la penumbra. - Como quiera -dijo, algo sorprendido, el posadero. - He dejado mi caballo fuera -continuó el desconocido-. Es el pardo con una mancha negra alrededor del ojo izquierdo. Está muy cansado. Que se le dé acomodo en los establos. - Cuente con ello. Y para usted, ¿qué desea? - Algo que comer. Y un cuarto silencioso con un camastro limpio. ¿Lo tiene? - Desde luego. Cuando volvió a quedar a solas, el recién llegado observó con mucha atención a los otros dos viajeros que estaban en la sala. Los miraba desde la oscuridad, casi invisible, para correr el menor riesgo de ser visto o reconocido. Ismael se dio cuenta y pensó: “No es extraño. A los Maestros de Enigmas debe de gustarles viajar como sombras, sin que se sepa lo que son, conocedores de los secretos vínculos que unen las cosas. A cada momento estaba el chico más seguro de que el desconocido pertenecía a la oculta Hermandad. La ocasión tan deseada se encontraba por fin al alcance de su mano. Le correspondió a él, como deseaba, servir al forastero. Lo hizo de manera silenciosa, en consonancia con el mutismo del otro. Así tuvo ocasión, a pesar de la poca luz, de estudiarlo de cerca, de examinar sus facciones, de empezar a conocerlo. Era un hombre de edad mediana. Estaba tenso y alerta. Sus ojos miraba con intensidad, distantes, escrutadores. No parecía falto de energía ni de capacidad de reacción. Su aspecto, por lo demás, era misterioso y reflexivo. Antes de lo que Ismael había previsto, el desconocido se levantó y fue a preguntarle directamente al posadero cuál era la habitación a la que podía retirarse a descansar.
El chico lamentó aquel movimiento anticipado. Había planeado ser él quien acompañara al caballero a su cuarto. Esperaba tener entonces la ocasión de hacer un primer tanteo. Pero ya el posadero, con un velón en la mano, abría el camino hacia los dormitorios. A dos pasos, como una segunda sombra, el desconocido le seguía. Pronto desaparecieron los dos en la negrura de la escalera que llevaba a la planta de arriba. Fuera, el viento seguía zarandeando las ramas de los árboles. Aullaba como un gran lobo que estuviera en todas partes.
EL ENIGMA DE SALOMÓN La espera del abogado Loos no fue muy larga. Pasado un rato, se abrió la puerta principal de la casa y la estirada figura del doctor Palmaert avanzó hacia el carruaje. Una de las portezuelas del vehículo se abrió desde dentro, dejando oír la voz del abogado. - Muchas gracias, doctor. Sabía que no dejaría usted desatendida mi súplica. - Espero que me aclare en qué consiste esa gran emergencia -dijo el médico, áspero, introduciéndose en el carruaje-. Si no me convence lo bastante, en cualquier momento puedo exigirle que este coche me devuelva a mi casa. - Desde luego, doctor -replicó el abogado, mientras el vehículo, gobernado por un cochero silencioso y casi invisible, se ponía en movimiento-. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de la Hermandad del Enigma de Salomón? Palmaert dejó pasar unos instantes. Cuando habló, su voz se había endurecido aún más: - Algo he oído, sí. Vaguedades. Y tengo que advertirle que mi modo de ser no es compatible con supersticiones de ninguna clase. ¿Es usted miembro de esa extravagante Hermandad? Loos pasó por alto el tono de desprecio con que el médico había hecho la pregunta y contestó: - Permítame explicarle la situación en su conjunto. Y no dudo que usted comprenderá que algunas de las cosas que voy a revelarle son de carácter secreto. Palmaert saltó enseguida: - No tengo ningún interés en conocer secretos que no me incumben. Por lo que a mí respecta, puede guardárselos. - Las circunstancias exigen que ponga en su conocimiento ciertas cuestiones de orden reservado -dijo Loos, modificando sus palabras, atento solo a conseguir a cualquier precio la ayuda del eminente médico-. La Hermandad existe desde hace siglos. Está formada por muy pocas personas, entre las que, modestamente, me honro en contarme. Tras muchos años de estudio y dedicación, cada uno de nosotros puede aspirar al grado de maestro en el arte y la ciencia de los enigmas. Es entonces cuando la pertenencia a la Hermandad queda definitivamente sellada. Palmaert hizo chasquear la lengua para demostrar su fastidio y dijo: - No niego que la resolución de enigmas pueda tener algún valor como ejercicio mental, como perfección del pensamiento, pero tengo entendido que ustedes persiguen objetivos mucho más ambiciosos, ¿no es así? - Hasta ahora, así ha sido. Pero las trágicas circunstancias en que estamos envueltos van a cambiarlo todo. Como si no le diera mucha importancia a las circunstancias aludidas por el letrado, Palmaert preguntó, con un leve acento irónico que Loos ni siquiera notó: - ¿En qué consiste el Enigma de Salomón? ¿Es una acertijo esotérico? - Muchísimo más que eso -opuso Loos, con dolida indulgencia-. Según la secreta Tradición de la que somos mantenedores, a Salomón le fue revelado en un sueño el secreto del mundo, pero no directamente, sino encerrado en un enigma. El traqueteo del carruaje se acentuó a causa de las mayores desigualdades en el empedrado de las oscuras callejas por las que ahora transitaban. Pero aquella
incomodidad no interrumpió la conversación entre los hombres que estaban en el interior del vehículo. - ¿El secreto del mundo? -dijo Palmaert, exagerando su tono de extrañeza-. ¿Qué se supone que debe de ser eso? ¿De qué clase de secreto se trata? - Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero nosotros estamos convencidos de que en él está la clave para comprender que es, de verdad, el Universo. Ese conocimiento aclararía muchos misterios, incluidos los de la vida y la muerte. - ¿Usted cree? -dejó caer el médico, como si todo aquello solo fuera una elucubración sin fundamento-. Y, dígame, ¿el rey Salomón logró descifrar ese enigma que le fue revelado en sueños? - No. Él supo al despertar que el Enigma no sería resuelto hasta muchos siglos más tarde. Era muy pronto aún, demasiado. Su misión al respecto consistió en legar el texto a las futuras generaciones, de modo que lo ocultó en algún lugar para que fuese encontrado, analizado y resuelto en algún momento del tiempo por venir. - Como fábula, no está mal -sentenció Palmaert, complaciéndose en manifestar su despectiva incredulidad-. Pero no espere que me crea a pies juntillas semejante historia. Mis creencias son otras, y mi mentalidad educada en la ciencia no se aviene a divagaciones supersticiosas. El carruaje tomó una curva pronunciada y sus ejes chirriaron. Se oyó al cochero mascullando alguna orden a los caballos. - No he venido a perturbar su descanso con la intención de hacerle creer nada -puntualizó Loos-, sino a requerir su ayuda como médico. - Todavía no alcanzo a comprender por qué le resultaba necesaria -dijo Palmaert, removiéndose en el almohadillado asiento del vehículo-. Espero que me lo aclare cuanto antes. - A eso iba, doctor -contestó el letrado, esforzándose por no acusar las frases impertinentes que su acompañante utilizaba a cada momento-. Siempre se ha dicho que el Enigma de Salomón podía resultar muy peligroso para aquellas personas que lo encontraran. - ¿Ah, sí? -dijo el médico, como si aquel nuevo aspecto animara el asunto-. ¿Por qué? - Porque si bien podía dar el Conocimiento a aquel o aquellos que lograran descifrarlo, también podía llevarlos a graves estados de inquietud y angustia si no conseguían descubrir su verdadera solución. - Y, aun así, ustedes están empeñados en hacerse con el texto de ese antiguo enigma, ¿verdad? No me parece una conducta muy sana porque, vamos a ver, ¿qué ocurrirá si un día ustedes tienen la mala suerte de encontrar ese texto, suponiendo que exista, claro, lo cual ya es mucho suponer? - Existe -dijo Loos lúgubremente. - ¿Cómo puede asegurarlo con tanta certeza? -preguntó el médico, como si hubiese oído otra afirmación sin fundamento. - Porque lo hemos encontrado -explicó el abogado, con el tono obstinado de quien sabe que es cierto lo que dice, tanto si es creído como si no. - ¿Dónde estaba, en qué libro sagrado, en qué documento, dentro de qué receptáculo? - inquirió Palmaert. - Eso no lo sé. - ¿Entonces? -objetó el médico, volviendo a su escepticismo.
- Uno de nosotros lo encontró -precisó Loos, como si se estuviese refiriendo a una desgracia. - ¿Quién? - Aún no me ha sido posible averiguarlo. - ¿Cómo sabe entonces qué...? - Solo sé que fue uno de nosotros -atajó Loos-. Sin revelar quién era, copió el texto y lo envió a todos los demás. Era lo convenido para cuando llegara el Gran Día -el abogado pronunció aquellas dos palabras como si hubiesen adquirido un significado fatídico-. Así todos íbamos a tener la misma oportunidad de resolver el Enigma de Salomón, o de intentarlo por separado antes de abordarlo juntos. - ¿Usted también recibió una copia? -quiso saber Palmaert, con voz neutra. - Por lo que sé, fui el último, con bastante retraso con respecto a los demás. El mensajero que me trajo el pliego lacrado sufrió un percance por el camino y llegó mucho más tarde de lo debido. Gracias a eso, creo que así puedo decirlo, me he salvado, - ¿De qué? -preguntó enseguida el médico. - De la locura -repuso Loos en un susurro.
LAS DUDAS DEL CANÓNIGO LEIDEN Ismael caminaba deprisa por Amberes, pasando por los callejones más estrechos, sombra entre sombras, para mejor guarecerse del fuerte viento. Llegado ante uno de los sombríos edificios que se alzaban junto a la catedral, llamó a la puerta. Allí tenía su morada el canónigo Sebastián Leiden, tío remoto de Ismael y tutor suyo a falta de otros parientes más cercanos. El clérigo mayordomo miró cautelosamente por el ventanillo de observación. La cerrada oscuridad le impedía ver quién llamaba a aquella hora tan desacostumbrada, pero reconoció la voz del muchacho cuando este dijo: - Abridme, por favor. Tengo que hablar enseguida con mi señor tío, el canónigo Leiden. - Poca gracia le va a hacer saberte aquí cuando deberías estar durmiendo a pierna suelta en tu cama. Y él ya hace mucho tiempo que se retiró a su cuarto. ¿No sabes que es más de medianoche? - Qué más da. Tengo que decirle algo. - ¿No te valdría más volver mañana? - Tiene que ser ahora -insistió Ismael, obstinado. - Entra, pues, si tanto te quema lo que traes -consintió el clérigo entreabriendo el portón lo justo para que el muchacho pasara -, pero deja el viento fuera, aquí no lo necesitamos. Provisto de una tea para alumbrarse y procurando no hacer ruido para no molestar a los otros dignatarios religiosos que vivían en el edificio, Ismael se dirigió raudo al piso donde estaba la celda de su tutor. Una vez ante la puerta del canónigo Leiden, el muchacho la golpeó suavemente y dijo en voz no muy alta: - Señor tío, soy yo. Tengo que hablaros. Ha llegado ya el hombre que esperábamos. Algo repuso desde dentro el eclesiástico, pero con voz ahogada. El viento silbaba. Ismael no oyó bien aquellas palabras. Aguardó. Hubo una espera larga. Cuando al fin la puerta se abrió, dejó ver al canónigo Leiden con la cara un tanto macilenta. - No me encuentro muy bien, pero pasa. Otra vez me han dado esos achaques. Aunque la indisposición de su tutor podía ser perjudicial para sus planes, Ismael le dio a conocer la presencia en La Encrucijada del caballero que buscaba el amparo de la oscuridad. El primer comentario de Leiden no tardó en producirse: - ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es uno de los Maestros de Enigmas? - En todos los días que llevo en la posada no he visto a ninguno que me lo pareciera tanto. El canónigo se acercó al ventanal de la estancia. Caminaba con dificultad y todos los movimientos parecían costarle un gran esfuerzo. Apoyado en el alféizar, hizo como si reflexionara en voz alta: - Hay embaucadores y asesinos que adoptan la apariencia de solitarios caballeros o mercaderes que viajan de incógnito para así favorecer sus turbios propósitos. Nunca hay que olvidar el necesario recelo; jamás es prudente descuidarse. Los tiempos no son nada fáciles, como ya irás descubriendo a medida que crezcas. No obstante, tampoco podemos descartar sin comprobarlo que ese hombre sea quien tú supones.
- Si vos le habláis, señor tío, podréis daros cuenta de si es o no uno de los Maestros - manifestó Ismael, con plena confianza en la capacidad del canónigo para decidir acerca de una cuestión como aquella. Leiden, sin embargo, se mostró más cauto. - Mi opinión no es infalible. Si él se propone ocultar a toda costa que pertenece a la Hermandad, de nada servirá que yo le hable. - Por algo que se le escape lo descubriréis. Yo confío en vuestro olfato. - La verdad, Ismael, preferiría que no me metieses en nada de esto. Ya casi me arrepiento de haberte hablado de la existencia de esa sociedad secreta. Eso y tu desmesurada afición por los enigmas han calentado tu imaginación en exceso. Y eres demasiado joven aún para tomar decisiones de las que luego, muy probablemente, tendrías que arrepentirte. El muchacho protestó apasionadamente: - ¡Más vale ahora que más tarde! Su hay que tomar un camino, lo mejor es tomarlo cuanto antes. ¡Son palabra vuestras! - Sí, pero cuando las pronuncié no me refería a eso sino a otros aspectos de la vida, como el de la vocación religiosa. Hablaré con ese hombre, pero no te hagas ninguna ilusión al respecto. Estoy casi seguro de que mi decisión será prohibirte toda relación con él. Si bien lo piensas, comprenderás que tener tratos con individuos que andan escondiéndose y desarrollar actividades ocultas puede traer consecuencias muy desagradables. - ¡Os lo ruego, señor tío, una oportunidad como esta no volverá a presentárseme! Hacedme por lo menos el favor de intentarlo. Si después de hablar con ese hombre no veis posibilidad para mí, aceptaré vuestra decisión sin rechistar. El canónigo mostraba una cara cenicienta, como si las dudas aumentaran su malestar físico. Sin comprometerse a nada, preguntó: - ¿Hasta cuando permanecerá ese caballero misterioso en la posada? - No lo sé, pero es de suponer que solo hasta mañana. Si va a una reunión de Maestros de Enigmas en Brujas, como vos me dijisteis, querrá continuar su viaje cuanto antes. - Si verdaderamente es uno de ellos, eso es lo más probable. Por tanto, para hablar con él antes de que se marche, será menester que yo esté en la posada al romper el alba. - ¡Os lo agradeceré tanto! -exclamó Ismael besando la mano del eclesiástico. - Recuerda -matizó Leiden para moderar el entusiasmo del muchacho-: solo me comprometo a sondear a ese hombre, nada más. Y, de lo que pueda resultar, no te hagas ilusiones. Ya te lo he dicho: lo más seguro es que todo quede en nada. - Pero lo habremos intentado. - Eso sí. Y ahora vete. Es muy tarde para que andemos los dos levantados, y me va a hacer falta cada minuto de descanso. Ismael, lleno de esperanza a pesar de las prevenciones y advertencias del canónigo, se inclinó respetuosamente y salió del cuarto. Sebastián Leiden permaneció atento al sonido de las pisadas del muchacho hasta que, como latidos de un corazón cada vez más debilitado, acabaron apagándose. El canónigo volvía a estar solo. Ya nada lo obligaba a disimular la profunda angustia que sentía. Sin que se diera cuenta, el miedo estaba transformando la expresión de su cara.
PERDIDOS EN UN LABERINTO El carruaje en el que iban el doctor Palmaert y Bartolomé Loos se detuvo ante una mansión grande y acomodada de un barrio algo apartado. Era la casa del abogado. Antes de que descendieran del vehículo, Loos, más afectado que en los momentos anteriores, le dijo al médico: - Ahora podrá usted ver los estragos que el Enigma está causando. Confío en que su experiencia y sus conocimientos le permitan ayudar a mis desdichados amigos. Palmaert guardó silencio. Estaba tenso y parecía haber decidido no preguntar ni decir nada más acerca del aquel extraño asunto hasta tener una opinión basada en hechos. Un viejo criado que sostenía un farol encendido se acercó solícito al carruaje. Loos le preguntó enseguida: - ¿Algún cambio en el estado de los enfermos? - Nada que yo haya podido notar, señor. Entraron en un gran vestíbulo tenuemente iluminado. Loos le confió con gravedad al médico: - En seis habitaciones distintas de esta casa están alojados desde hace algunos días seis de los Maestros de nuestra Hermandad. Todos ellos recibieron el texto del Enigma. Era un supremo desafío, una prueba largo tiempo esperada, una tentación irresistible. Y algo más -añadió sombríamente el abogado-: un pozo negro, un perverso laberinto, una trampa. El enigma de Salomón ha resultado ser mucho más peligroso de lo que creíamos. Sus mentes han ido quedando invadidas, extraviadas, como si el Enigma fuese un laberinto donde el pensamiento se pierde sin remedio. - Déjeme examinar a esos hombres -pidió Palmaert, con impaciencia. - Hay una mujer entre ellos -aclaró Loos. - ¿Una mujer? -dijo el doctor, extrañado, y añadió enseguida-: La veré primero a ella. Vamos. Avanzaron por un largo y amplio corredor hasta llegar a una de las diversas puertas cerradas que había a ambos lados. Antes de entrar, Palmaert preguntó: - ¿Hay alguien dentro con la enferm? - No, la servidumbre de que dispongo es escasa -dijo Loos, excusándose, a la vez que iniciaba la entrada en la habitación. - Espere -añadió Palmaert-. El primer examen quisiera hacerlo a solas. Este es siempre mi modo de actuar. - ¿También en una situación como esta? -opuso Loos, sorprendido. - Con más razón. Además, es mi costumbre. No la cambio nunca, por nada. - Como quiera -accedió Loos, aunque con cierta extrañeza-. Pero sepa que algunas de esas personas están sumidas en estados de temor y desamparo. No sé cómo reaccionarán cuando le vean entrar, si es que están conscientes. - No se preocupe -dijo Palmaert, expeditivo-. Sé lo que tengo que hacer. No está hablando usted con un principiante. - Perdone -murmuró el abogado, mientras Palmaert entraba en el dormitorio y cerraba la puerta tras de sí.
El doctor permaneció un largo rato en la habitación. En algunos momentos se oía su voz, como si le estuviera preguntando algo a la mujer. Las respuestas de ella, si las había, no llegaban a ser audibles desde fuera. El médico salió del cuarto sin hacer comentario alguno y bajo la ansiosa mirada de Loos y dos criados entró en otra de las habitaciones ocupadas por los afectados. La operación se repitió cuatro veces más. Cuando hubo concluido aquellos primeros reconocimientos, Palmaert quiso hablar a solas con el abogado, cosa que hicieron en un pequeño salón que estaba al final del corredor. - No le faltaba a usted razón cuando dijo que esas personas se habían extraviado en un laberinto mental. Su situación es mucho más difícil y angustiosa que si se encontraran en uno físico, aunque fuese el peor que nunca haya existido. - ¿Cree que podrán salir de ahí o acabarán en una oscuridad mayor aún? -preguntó Loos, pálido y demudado. - Es pronto para saberlo. No he hecho más que encarar el problema. Y el mal ha avanzado mucho terreno. ¿Por qué no me llamó usted antes? -preguntó Palmaert con severidad. - No pensé que su estado se agravaría tanto. Me aferraba a la esperanza de que lograrían salir de la trampa por sí mismos. Pero hoy al anochecer he empezado a darme cuenta de que se estaban hundiendo cada vez más en el abismo. - ¿No hay modo de saber quién de ustedes envió el texto del Enigma a los otros miembros de la Hermandad? - Por eliminación, tiene que haber sido uno de los que no están aquí. - ¿Cuántos faltan? -preguntó Palmaert, cada vez más interesado. - Actualmente la sociedad se compone de doce miembros. - Contándole a usted -calculó rápidamente el médico-, en esta casa hay siete. ¿Dónde se encuentran los restantes? - Si no han caído víctimas del mismo mal, supongo que de camino hacia aquí. Les envié mensajes. Ante la enorme gravedad de la situación, quise prevenirles antes de que fuese demasiado tarde y convoqué una reunión extraordinaria aquí en Brujas, en mi casa. El doctor Palmaert estuvo unos momentos absorto, perdido en desconocidas reflexiones, hasta que preguntó: - ¿Por qué da por supuesto que quien envió las copias del texto del Enigma era uno de los Maestros de la Hermandad? Loos respondió sin vacilar: - Porque solo uno de nosotros sabe quiénes son los demás. - Se me ocurre otra pregunta, aún más decisiva -dijo Palmaert, caminando por la habitación como si también él se encontrara en un laberinto-: ¿Por qué quien envió las copias del fatídico enigma ocultó su nombre? ¿Sabía de antemano que iba a provocar tan graves consecuencias? - Yo mismo me lo he preguntado muchas veces en estos últimos días -aseguró el letrado, dejándose caer en una gran butaca. - ¿Y a qué conclusión ha llegado? - Casi me da miedo expresarla en voz alta -suspiró Loos. - Hágalo -exigió Palmaert-. Esta no es hora de temores, sino de enfrentar la verdad, sea cual fuere. Como si el aire le causara dolor al pasar por su garganta, Bartolomé Loos dijo:
- Alguien quiere destruir la Hermandad. Y ese alguien, por incomprensible y espantoso que parezca, es uno de nosotros. - ¿No debería decir, más propiamente, que es el Enigma de Salomón quien parece querer destruir la Hermandad que lleva su nombre? -sugirió el médico, mirando fijamente a Loos. El abogado se levantó de pronto como si quisiera ahuyentar un funesto presagio y dijo: - ¿Quién nos asegura que el texto que todos recibimos es el verdadero Enigma de Salomón y no una trampa perversamente ideada para sembrar en nosotros la semilla de la locura? Palmaert señaló otra de las grandes dificultades del caso: - Según parece, ninguno de ellos es capaz de recordar cuál era el planteamiento enigmático que acabó llevando su pensamiento al extravío. Tampoco conservaron el documento. Siguiendo las instrucciones que lo acompañaban, memorizaron el texto y luego lo destruyeron. - Yo guardo el pliego tal como lo recibí -dijo Loos. - ¿Sin abrir? -preguntó enseguida el médico. - Intacto. Cuando me llegó el texto yo ya tenía algunas noticias de lo que les estaba ocurriendo a los demás. Por eso decidí no leerlo, ni una sola vez siquiera. No quería que mi pensamiento quedara atrapado en las arenas movedizas del Enigma. - Hizo bien -aprobó el médico-. Démelo. Yo lo estudiaré. Es una pieza esencial de este caso. - ¿No puede ser peligroso incluso para usted? -objetó Loos. - Difícilmente. Mi mente no está ávida de enigmas ni me he pasado los últimos treinta años preparándome fervorosamente para abrirle todas las ventanas de mi pensamiento al texto de Salomón. Ustedes, los llamados Maestros de Enigmas, son enormemente vulnerables a los peligros de ese texto porque deseaban por encima de todo entrar en él, resolverlo, poseer su secreto, obtener un insospechado Conocimiento. Yo no me encuentro, ni de lejos, en esa situación. El Enigma no se podrá adueñar de mi entendimiento más de lo que yo quiera. De todos modos, lo manejaré con tiento: nadie está totalmente a salvo de hundirse en la demencia. Entréguemelo. Tal vez conociéndolo descubra la manera de salvar a sus amigos del estado en que se encuentran. De otro modo, no sé. Loos salió del salón y reapareció a los pocos momentos con un pliego envuelto, atado con cordel y lacrado. - Está tal como lo dejó un desconocido mensajero en la cancillería de la ciudad, consignado a mi nombre. No pude saber quién era ni de dónde venía. Palmaert tomó el pliego entre sus manos y lo sopesó instintivamente, como si pudiera hacerse una primera idea de su peligrosidad. Luego manifestó: - Deseo leer esto a solas y con tiempo. Nada puedo hacer ahora por los enfermos. Necesito pensar, mucho. Entretanto, para mitigar un poco el desasosiego que los está perturbando déles de beber seis veces al día infusiones de preparado de hierbas y raíces que le entregaré a su cochero. Advirtiendo que Palmaert ya se disponía a retirarse, el letrado Loos le preguntó: - ¿Qué otra cosa puedo hacer para aliviar a esos infortunados? - Nada -replicó, tajante, el médico-. No trate de preguntarles nada. Solo conseguiría confundirlos más aún. Yo les hablaré de nuevo, en su momento. Sabré cómo hacerlo. Usted déjelos en paz. Limítese a hacerles tomar alimento de vez en cuando.
Loos observó la partida del carruaje con ojos vacíos y cansados. En el porche de su casa tenía todo el aspecto de un hombre acabado.
MISTERIOSA CONVERSACIÓN DE MADRUGADA Cuando regresaba a la posada, Ismael tuvo una sensación de lo más extraña. La ciudad dormida y tenebrosa le pareció de pronto un gran cementerio con tumbas y sepulcros gigantescos. Cada uno de los edificios era un panteón siniestro. La oscura catedral, como si fuese la gran capilla de aquel cementerio imaginario, alzaba sus ventanales a la noche como ojos ya sin lágrimas. El muchacho apresuró sus pasos para sacudirse aquellas oscuras impresiones. No quería ideas de muerte, sino de vida. Lo único que le importaba era el viajero llegado aquella noche a La Encrucijada. Cuando ya alcanzaba a ver la posada, observó un movimiento sospechoso entre los arbustos del bosque cercano, como si alguien estuviese allí acechando. Para evitar un posible mal encuentro, apretó el paso. Le faltaba muy poco para llegar a La Encrucijada. Vio una luz moviéndose tras los cristales de la planta baja. Eso lo alivió. Significaba que uno de los mozos andaba aún por allí. Podría franquearle la puerta enseguida. No tendría que esperar un largo rato fuera con la espalda desguarnecida. Golpeó varias veces en las ventanas. El mozo acudió a abrirle. - ¿De dónde vienes tan tardísimo? -preguntó asombrado el hombre. - Mi tío el canónigo me mandó llamar. Quería hablar conmigo -mintió Ismael, empleando a Leiden como escudo. - Pues vaya, a qué horas tan raras -dijo el mozo sin creérselo del todo. - Gracias por abrirme. Buenas noches -cortó el muchacho para evitar nuevos comentarios. Mientras, la persona agazapada entre los arbustos, que casi había sido descubierta por Ismael, continuó su acercamiento a la posada. Pero no se dirigió a la puerta de entrada, sino que dio un rodeo y fue hacia la fachada trasera. Una vez allí, esperó junto a un cobertizo que estaba adosado al cuerpo principal del edificio. Al poco rato, alguien hizo señales con una vela desde una de las ventanas de la primera planta. Enseguida, la figura furtiva trepó al techo del cobertizo, se encaramó a una cornisa, anduvo unos pasos por ella con cuidado, llegó a la ventana de donde habían partido las señales, que se abrió, y se introdujo con sigilo. Momentos después, la ventana se cerró. Algo más tarde, Ismael subió a investigar cerca de la habitación que le había sido asignada al misterioso viajero. Sabía muy bien cuál era porque lo había averiguado antes de ir a hablar con el canónigo. Daba a una de las galerías. Ismael se aproximó cautelosamente. Por debajo de la puerta no se venía ningún resplandor. Todo aparecía en calma, pero, remoto, apagado, el rumor de una voz se propagaba por el aire. Y salía precisamente de aquella estancia. Se aproximó aún más procurando no hacer crujir el suelo de madera. La voz seguía oyéndose. Por lo demás, el silencio era absoluto en toda la posada. El muchacho, con el oído pegado a la puerta, reconoció a quien hablaba. Era el recién llegado, el viajero que tanto le interesaba. El timbre de su voz, aunque a bajo volumen, resultaba inconfundible. “¿Estará hablando solo, para sí? ¿En sueños o despierto? ¿O
alguien más está con él?”, se preguntaba Ismael, temiendo que la puerta se abriese de pronto dejándolo al descubierto, escuchando como un espía. Pero quería capturar aquellas palabras, enterarse de lo que decían, sorprender algún secreto que le confirmara que aquel hombre extraño era uno de los Maestros. En el campanario lejano sonaron fúnebremente dos campanadas. Entonces, como avivada por aquella señal, la voz del desconocido sonó más alta. El muchacho pudo entender algunas frases entrecortadas: - ...sí, conviene llegar a Brujas cuanto antes, pero sin precipitarse ni correr riesgos innecesarios... Me iré de esta posada antes del alba... Creo que la Hermandad necesita de nosotros y cada uno de nosotros necesita... Sí, al final cada hora ganada puede tener un valor inestimable. Las manos de Ismael se cerraron con fuerza, hasta casi clavarse las uñas en las palmas. Pero no notó ningún dolor. Al contrario: estaba loco de contento. Aquellas palabras le habían confirmado que el hombre que estaba hablando al otro lado de la puerta era uno de los componentes de la Hermandad del Enigma de Salomón. Se oyó entonces el ruido de un mueble al ser arrastrado. Después otras palabras, pero más ahogadas; ya no le llegaban tan claras. ¿Las pronunciaba la misma voz de antes, la del viajero? Parecía que sí, pero nada podía asegurarse. Un crujido característico indicó que el caballero estaba abriendo la ventana. Ismael intuyó lo que ocurría. Alguien se disponía a salir furtivamente del cuarto. Tan deprisa como pudo, pero sin olvidar que no le convenía delatarse, el muchacho retrocedió por la galería y entró en un cuartucho de enseres. Una vez allí, con menos precauciones, fue hacia un ventanuco que daba a la fachada trasera. Sin embargo, no pudo ver a un muchacho casi ta joven como él que salía de la habitación del caballero. Solo oyó el ruido sordo que hizo al saltar a tierra desde la techumbre del cobertizo. Pero a Ismael lo único que le interesaba era asegurarse de que no era el Maestro quien había abandonado la posada. Se dirigió de nuevo hacia su puerta y, sin disimulo, golpeó con los nudillos y dijo: - ¿Algún problema, señor? Nos ha parecido oír ruidos. El caballero tardó en contestar pero al fin dijo: - Yo no he oído nada. Era la voz que Ismael esperaba. Comprobado aquello, ya sabía cuál iba a ser su siguiente paso.
UN MUERTO MONTADO A CABALLO Ismael no disponía de cuarto propio en La Encrucijada. Sus catorce noches en el establecimiento las había pasado en un camastro metido en un estrecho desván que estaba entre la sala de los toneles y la despensa principal. La mezcla de aromas de vinos y comestibles flotaba siempre sobre su almohada como una nube sofocante. El posadero le había dicho que, si continuaba como mozo en la posada, acabaría por contar con una cama en el dormitorio de los criados. Pero el muchacho no tenía intención de quedarse para merecer tan raquítica ventaja. Aquella iba a ser su última noche en la casa; una noche en guardia. Hizo primero algo que consideraba indispensable: dejarle un mensaje a su tutor, el canónigo Sebastián Leiden. Toda inquietud inútil debía serle evitada. A la luz de un cabo de vela, en un reseco pergamino, escribió su comunicado: Las cosas, señor tío, van más deprisa de lo que esperábamos. Por una palabras que he cogido al vuelo sé ahora ya sin duda que el hombre del que os hablé es uno de ellos. Se propone llegar a Brujas cuanto antes. Para ganar tiempo, partirá de la posada antes del amanecer, y también, según yo creo, porque quiere guardar su anonimato y dejar la menor huella posible de su paso. Pues bien, sin que él lo sepa, no se irá solo de La Encrucijada. Lo seguiré a cierta distancia. Y, si la suerte me acompaña, encontraré un momento propicio para hablarle. Si me escucha, comprenderá que mi interés es verdadero. ¡Ojalá decida aceptarme! No podré contar con vuestra ayuda, y bien que lo siento. Vos mejor que nadie habríais podido convencerlo. Pero las cosas suceden de otro modo y ya no tiene arreglo. Espero ser capaz de conseguir por mí mismo lo que tanto deseo, o de intentarlo por lo menos. No os inquietéis por mí: sabré guardarme. Tan pronto como pueda os enviaré un mensaje. Ismael. Dejó el escrito sobre su jergón, en lugar muy visible. Por la mañana, cuando el canónigo llegase, lo encontrarían enseguida. Después, con mucho sigilo, se fue a las cuadras. Allí ardía una tea solitaria. Buscó el caballo del Maestro (ya lo llamaba definitivamente así en su fuero interno). Recordaba la descripción del animal que había hecho a su llegada: “pardo, con una mancha negra, alrededor del ojo izquierdo”. No le costó nada hallarlo. Tenía buena estampa. Pensó que el Maestro preferiría continuar con aquel animal antes que cambiarlo. Era difícil decirlo, pero no parecía muy cansado. Debía elegir uno para sí mismo y ensillarlo. Se decidió por uno de los que pertenecían a la posada, siempre listos para ventas y cambios. Era negro de arriba a abajo. Ismael no entendía gran cosa de caballos, pero aquel corcel le pareció fuerte y adecuado. Lo preparó para el viaje y luego lo llevó al extremo más escondido del establo. No quería que el Maestro se diera cuenta de que había allí un caballo listo para emprender la marcha en cualquier momento.
Mucho antes del amanecer, el desconocido viajero abandonó la posada. Ismael lo hizo algo después, de manera igualmente silenciosa, y fue tras él. El muchacho tuvo al principio la suerte de cara. El otro jinete, evitando el camino real, tomó un sendero secundario paralelamente al cual, a un nivel más elevado, discurría otro a no mucha distancia. Ismael lo sabía por haberlos recorrido ambos en carreta. Iba a poder seguir al enigmático jinete, avanzando casi a su misma altura, sin que el otro lo notara. La escasa fuerza de la claridad lunar iba a facilitarlo. Casi sin verle, podía adivinar los lugares por los que pasaba a cada rato: junto al sauce abatido por el rayo, por el calvero del diablo, a través de la zona de mayor espesor de las hayas... De vez en cuando distinguía su figura encapotada por entre los árboles. La oscuridad era aún considerable, de modo que iba despacio. Entre los dos había una especie de sincronía acompasada. Ismael pensó que aquello equivalía a un buen presagio. Tras un buen trecho, los dos caminos se juntaron. Ismael tuvo que dejarle al otro cierta delantera y luego ir tras él, oculto por la última negrura de la noche y los ramajes bajos. Oyó después cantar a un ave, varias veces, pero no pudo identificarla. Ya empezaba a clarear. La noche mandaba aún, pero se iba retirando. Fue entonces cuando Ismael, de repente, tuvo la percepción de que algo amenazador rondaba cerca. Al salir de una revuelta del camino vio ante sí, a menos distancia de la que esperaba, al hombre que estaba siguiendo. Iba muy erguido sobre el caballo, demasiado. Presentaba una rigidez extraña, antinatural, sin alma, como si hubiese muerto mientras cabalgaba y su montura lo siguiese llevando sin haber advertido el macabro cambio. El muchacho estuvo a punto de tirar de la brida y detener a su caballo para dejar mayor distancia entre él y el viajero enigmático. Pero no lo hizo. Permitió que su animal continuara el cansino paso impuesto por el otro caballo. Ya empezaba a preguntarse si su aventura iba a terminar de manera aciaga. Lo que vio después acabó de sobresaltarlo. El envarado jinete al que él consideraba Maestro de la Hermandad del Enigma de Salomón se golpeó con una rama baja y cayó sobre el suelo musgoso. No se levantó ni hizo el menor movimiento: quedó caído en tierra. El caballo, libre de carga, continuó avanzando lentamente sin inmutarse. “¡Ese hombre iba muerto sobre la silla! -se dijo Ismael, impresionado-. Por eso una simple rama lo ha hecho caer como un guiñapo”. En un primer impulso, quiso acercarse a examinar el cadáver, pero la aprensión y el temor se lo impidieron. Tenía miedo de verle el rostro al muerto. Había visto difuntos varias veces, pero no de aquella manera, en la soledad del bosque, casi a oscuras, bajo circunstancias tan extrañas. Inmediatamente, otros temores lo asaltaron. ¿Cómo había muerto aquel hombre tan de repente? ¿Qué había ocasionado la súbita desgracia? ¿Se debía todo a causas naturales...o había un asesino en aquellos parajes? Aquella última posibilidad le puso los pelos de punta. Si un homicida acababa de matar podía volver a hachero en cualquier momento, y él iba a ser su nueva víctima. El miedo estuvo a punto de hacerle caer del caballo. Se aferró al cuello del animal como si de aquel modo pudiera salvarse de la caída y de algo muchísimo más grave. Lo peor aún no había llegado, pero no se hizo esperar: ocurrió un momento más tarde.
No todos los cuerpos erguidos del bosque eran troncos de árbol: uno de ellos, aunque estaba también inmóvil, era un hombre. Se ocultaba a un lado del camino aguardando a Ismael. Cuando el muchacho descubrió su inquietante presencia, notó un escalofrío tan grande como el que habría sentido si una mano le hubiese desgarrado la espalda para cogerle el corazón. Quiso escapar, pero las fuerzas le fallaron. Era ya demasiado tarde para volverse atrás.
LA HORA DE LA DESGRACIA En aquellos mismos momentos, ya casi al alba, el canónigo Leiden, caminando con dificultad, llegaba a La Encrucijada. Por lo temprano que era, la ausencia de Ismael y del anónimo viajero aún no había sido descubierta, así como tampoco la falta de los dos caballos en las cuadras. Leiden se dirigió enseguida al posadero: - Sé que anoche llegó cierto caballero de aire un tanto misterioso. ¿Qué podéis decirme de él? - Poca cosa, la verdad. Nunca lo había visto por aquí. Apenas dijo nada. - Supongo que tomó una de las habitaciones de arriba. - Así fue -replicó el posadero, sin poder adivinar por qué el eclesiástico se interesaba por aquel huésped. - Confío en que ese hombre esté aún en su cuarto -dijo el canónigo. - No ha bajado aún, es muy pronto. - ¿Y mi sobrino? - Seguro que duerme como un tronco. No es muy madrugador que digamos. Leiden se acercó más al posadero y adoptó un tono confidencial: - Me trae aquí una cuestión muy delicada. Os tengo que pedir un favor. No por gusto, desde luego, sino por necesidad. - Lo que sea -dijo el dueño de La Encrucijada sin entusiasmo, pero sabiendo que no podía negarse a la petición de un personaje influyente como el canónigo. - Quisiera hablar a solas con ese viajero sin que mi sobrino se dé cuenta. - Nada más fácil. Si Ismael se levanta, le daré trabajo en la despensa para que no tenga respiro ni posibilidad de subir. Leiden no quedó enteramente complacido. Precisó mejor sus intenciones. - Me gustaría algo más seguro. Ismael es astuto, puede recelar. Y no quiero que sepa ni siquiera que estoy aquí. - Entonces no lo dejaremos salir del cuarto donde duerme. Un trozo de cuerda bastará para inmovilizar la puerta. Y no hay otra salida. Por mucho que forcejee no podrá abrir. Ahora bien, no sé cómo se lo tomará. ¿Qué le diremos luego? - No se preocupe. Yo respondo de todo. Además, si actuamos con rapidez, puede que cuando despierte yo ya no esté aquí, ni la cuerda en su puerta, ni quede ninguna otra señal de lo ocurrido. Al posadero le extrañaron mucho aquellos deseos, pero no quiso hacer preguntas para no implicarse más. Sospechaba algo turbio en todo aquel asunto, pero mientras Leiden no lo comprometiera directamente no tenía intención de oponerse. Una vez que la puerta del desván donde Ismael tenía su jergón quedó trabada desde fuera, el canónigo le pidió al posadero: - Lléveme enseguida a la habitación que ocupa ese caballero. Subieron por la escalera como dos sombras gemelas. Una vez arriba, Leiden indicó: - Anúncieme diciéndole que el visitante que espera acaba de llegar. El posadero, impaciente por terminar con aquello, se disponía a cumplir el encargo, pero Leiden lo detuvo cogiéndolo de un brazo. - No, espere; lo he pensado mejor. Dígale tan solo que alguien quiere hablarle.
El dueño de La Encrucijada dio unos golpes en la puerta y dijo: - El caballero tiene visita. Tras llamar insistentemente, cada vez con más energía, los dos se dieron cuenta de que en la habitación no había nadie. Con extrañeza y alarma, Leiden dijo: - Abra y veamos. El primer vistazo que dieron al entrar les convención de que el desconocido viajero ya no se encontraba en la posada. Sobre la pequeña mesa del cuarto había dejado unas monedas como pago de su estancia. Eso tranquilizó al posadero. Leiden, por el contrario, estaba muy inquieto y preocupado. Sus ojos vagaban desconcertados por el aposento. Ese mirar errático le permitió advertir que la luz de la vela que sostenía el posadero arrancaba destellos de algo que había en el suelo. Enseguida se agachó a recogerlo. Era un pequeño medallón que tenía grabado un interrogante ornamentado. Al advertir que el posadero lo estaba mirando con atención, Leiden dijo: - Me quedaré con esto por el momento. No por su valor, que creo que es muy escaso, sino por su significado. - ¿Y qué hago yo si ese hombre viene a reclamármelo? - No se preocupe -replicó inmediatamente el canónigo, que quería aparentar firmeza y seguridad aunque se le veía aún desconcertado-. Dígale que lo tengo yo y que venga a pedírmelo. En cuanto salieron de la habitación, Leiden dijo: - Quiero hablar con Ismael. Despiértelo ahora mismo. Pero que no sepa que he subido aquí ni lo que hemos descubierto. Conviene que piense que yo acabo de llegar. Deprisa, por favor. Esperaré en la sala principal. Momentos más tarde, el eclesiástico tenía en las manos el mensaje que el muchacho había dejado sobre su camastro. Al terminar de leerlo, Sebastián Leiden, con cara de desenterrado, murmuró para sí: - ¡Dios Santo! ¡El muy insensato va a caer en manos de ese hijo del diablo! En mala hora decidí ponerlo aquí para servirme de sus ojos sin que él se diera cuenta. ¡Esa hora va a traerme la desgracia! En aquellos momentos, en las afueras de Brujas, cerca de la casa del letrado Bartolomé Loos, cuatro brazos temblorosos levantaban del fondo de un barranco el cuerpo inerte de uno de los Maestros de la Hermandad del Enigma de Salomón. Palmaert y el abogado contemplaban la triste escena desde lo alto. - Cuando de madrugada vimos que Nicolás no estaba en su habitación ni en ningún otro lugar de la casa -explicaba Loos completamente abatido y con una voz que casi no se oía-, pensé que algo grave iba a ocurrir, pero no llegué a imaginar que sería tan espantoso. Y lo peor es que nunca sabremos si se arrojó al abismo porque quiso poner fin a su vida o si la oscuridad le hizo pisar en falso y caer por el precipicio. - Ambas cosas son posibles -dijo el médico, que acababa de llegar tras recibir el aviso de Loos-. No me atrevo a pronunciarme. Pero, en cualquier caso, ha sido víctima de la enorme confusión que dominaba su pensamiento. De ahora en adelante será preciso que
puertas y ventanas estén cerradas cuando no se pueda ejercer la debida vigilancia. Hay que evitar que ocurra otra vez un hecho tan irreparable. - Alguien se ha propuesto destruir la Hermandad -dijo el abogado con rabia y amargura-, ¡y a fe que lo está logrando, y del modo más terrible! - Recuerdo que cuando hablé con ese hombre a medianoche me dijo que estaba a punto de resolver después de tantos siglos, el Enigma de Salomón -dijo Palmaert. - ¿Eso le dijo? -inquirió Loos, con dolor y preocupación. - Sí, lo recuerdo muy bien. Fue el último de los hombres que visité, ¿verdad? - Sí, él fue. - Reconozco que no le di mucha importancia a esas palabras. Las tomé como un desvarío más. Pero él insistió una y otra vez, y me aseguró que aquella misma noche conocería el secreto del mundo, la oculta razón de ser del Universo y todas las cosas. Hablaba con tanta convicción, con tanta ansia, como un iluminado, que me conmovió. La ascensión del cuerpo desde el fondo del barranco ofrecía muchas dificultades. Los dos criados enviados por Loos se las veían y se las deseaban para mantener el equilibrio con su lúgubre carga a cuestas. A cada momento debían depositarla sobre rellanos o salientes de la roca para subir después ellos hasta allí, cosa imposible sin tener las manos libres. - ¿Se da cuenta, doctor, de la deducción a que podría llevarnos lo que usted acaba de decir? -preguntó Loos sombríamente, con la vista clavada en el cuerpo que los criados rescataban. - No sé a qué se refiere usted, pero nunca me apoyo en conclusiones apresuradas. - Si Nicolás resolvió el Enigma de Salomón -continuó el abogado, sin prestar atención a las últimas palabras de Palmaert -y enloqueció hasta el punto de salir como un errante en plena noche hasta acabar cayendo o arrojándose- matizó de modo tétrico-, al abismo, eso significaría que la revelación que el Enigma encierra es espantosa. - Usted me dijo anoche que sospechaba que lo que recibieron ustedes no era el verdadero Enigma de Salomón, sino un texto creado por una mano enemiga. - En estos momentos ya no sé qué pensar. Pero no descarto que la trágica muerte de Nicolás pueda tener la explicación que he mencionado. - ¿Qué clase de revelación espantosa podría ser esa? - No lo sé, y gracias doy al cielo por no saberlo. Siempre hubo miembros de la Hermandad que sospecharon que el secreto del mundo, lo que el Enigma esconde, no es algo extraordinario y maravilloso, como pensamos la mayoría, sino espeluznante, aterrador. Si Nicolás lo descubrió, su enloquecida reacción sería comprensible. El día se levantaba gris, triste, como si todo se hubiera contagiado de la desolación del momento y de las tenebrosas reflexiones de Bartolomé Loos. Los dos criados encargados de recuperar el cuerpo de Nicolás ascendían muy lentamente. Aún les iba a llevar algún tiempo llegar a alcanzar el borde superior del precipicio. - Ese desdichado no necesita ya de mis cuidados -dijo Palmaert-. Mejor dedicaré este rato a los demás, a los que aún viven. Volvamos. Mientras los criados proseguían con su fúnebre cometido, Palmaert y el abogado emprendieron el regreso caminando. - Enviaré hoy mismo un mensajero a Gante -dijo Loos-. Allí vivía Nicolás y allí está su mujer, esperándole. A ella le corresponderá decidir los detalles del entierro, cuando haya recibido la infausta noticia.
También puede leer