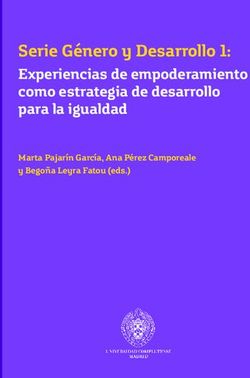ALICE SPRINGS (EL CIRCO, EL DEMONIO, LAS MUJERES Y YO)
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
ALICE SPRINGS
(EL CIRCO, EL DEMONIO, LAS MUJERES Y YO)
Let me take you down
´cause I´m going to
Strawberry Fields...
Nothing is real...
Los Beatles
I
EL CIRCO
Allí, donde nunca sucedía nada, era muy fácil llamar la atención. El desfile inicial del Gran Circo
Magnético de Oklahoma fue algo verdaderamente desproporcionado: atraído al principio por
una música estridente y lejana, e inmediatamente después por la noticia que corría en los gritos
de los niños, el pueblo entero, casi sin excepciones, se distribuyó en rigurosas mitades a lo largo
de la calle principal, como cargas eléctricas polarizadas. El carromato, o lo que fuese, parecía
venir de muy lejos —y realmente no cabía otra posibilidad: Alice Springs está rodeada por un
inmenso desierto.
Un hombre de aspecto robusto y sereno, de edad avanzada y mirada distante, conducía la
enorme estructura de hierros entrecruzados, poblada de extrañas maravillas; pero el cortejo era
encabezado por una gallina mecánica, a quien seguía una mujer de carne y hueso que hacía
sonar una trompeta; una mujer demasiado alta, con cara de niña —amo fletada y de labios
pintados en forma de corazón— y un cuerpo que se sospechaba regordete bajo el largo
sobretodo masculino que sólo dejaba al descubierto unos zapatos cuadrados, anchos, de tacos
angostos y largos. Luego ese aparato, guiado por el hombre robusto, impávido, grave, que no
miraba jamás hacia los costados; y en el interior de la estructura los músicos monstruosos, con
varios cuerpos que brotaban de un solo par de piernas, uno de ellos con cabeza de pájaro; y la
cabeza de un gigante, que ocupaba la mayor parte de la estructura, una cabeza sin cuerpo y
viviente con párpados que podían guiñar y una boca que podía sonreír. Detrás, gallinas y conejos
mecánicos, un elefante enano, un payaso que distribuía volantes y luego todos los niños del
pueblo, más una especie de adulto: Dante, con su figura alta y desgarbada, su sobretodo raído y
ese sombrero blando que se quitaba en muy pocas ocasiones.
Después de traspasar los límites de la ciudad, dejando la calle principal llena de asombro y
papeles de colores, los niños se cansaron pronto y se volvieron a sus casas con las manos llenas
de volantes y un brillo febril en los ojos, a esperar el día y la hora de la función inaugural; Dante,
sin embargo, siguió con su paso cansado la huella profunda de las ruedas metálicas hasta mucho
después de haberse extinguido la música y perdido de vista el cortejo. Cuando llegó, la
estructura metálica estaba quieta y cerrada, transformada en una especie de caja gigante o
galpón; a un costado había una carpa, también muy grande, de lona, y lo único que se movía en
los alrededores era una gallina mecánica que picoteaba incesantemente el pasto falo y
amarillento que preludiaba el desierto.
Dante dio algunas vueltas prudentes alrededor del Circo. Después, cuando intentaba acercarse
a la gallina, asomó la cabeza de la mujer-niña a través de una rendija en la lona. La boquita
pintada en forma de corazón sonrió ante los esfuerzos cautelosos de Dante por atrapar alanimalito; por más que se agazapara o se arrastrara o intentara arrojar el sombrero como una red, el animal mecánico se ponía siempre fuera de su alcance con un exacto salto prodigioso. Después Dante se dio cuenta de que lo estaba observando y sintió vergüenza; pero al ver la son- risa en los labios en corazón consiguió arrancar a los suyos algo que logró acentuar esa impresión de total estupidez que solía producir en los demás. La mujer-niña desprendió algunos broches más de la lona, que se abrió como una puerta, y salió al exterior. Dante retrocedió dos pasos, con el sombrero en las manos, tratando de conservar lo que él consideraba una sonrisa y de no salir corriendo. El miedo que le infundía la mujer no era tan grande como la curiosidad que le despertaba todo aquello —especialmente la gallina. —How work?—preguntó, señalando con un brazo estirado al animal que seguía picoteando sin cesar. La mujer-niña se llevó un dedo a los labios reclamando silencio, y le respondió luego en voz baja, en un inglés tan malo como el de Dante: —Not noise! —dijo—. Father sleep —y señaló a su vez la construcción metálica, herméticamente cerrada como una lata de conserva. Hubo un silencio prolongado, mientras Dante observaba alternativamente a la mujer y a la gallina; y cuando la mujer avanzó un par de pasos Dante resistió con firmeza sin moverse de su sitio, e insistió en su pregunta. La mujer siguió aproximándose, mientras explicaba que Dante no sería capaz de entender el funcionamiento del aparato. Luego abrió el puño derecho; en la palma extendida había un caramelo rojo, destellando al sol como una joya. —Take —dijo ella, y Dante alargó temerosamente la mano y tomó el caramelo; pero no se lo puso en la boca, sino en el bolsillo mugriento. Luego ella lo tomó de la mano y lo llevó traba- josamente al interior de la carpa. Dante se resistía a medias, como hechizado a medias; pero por fin entró a ese lugar en penumbras, lleno de objetos apenas ordenados en grandes bloques que dividían la carpa, como una casa, en varias habitaciones. Sus ojos, al acostumbrarse a la media luz —unos rayos de sol muy filtrados por el grosor de la lona— fueron descubriendo multitud de aparatos y paneles, algo que su mente relacionaba en forma confusa con la electricidad. La mujer-niña seguía sonriendo, y no le había soltado la mano. Dante advirtió que esos ojos redondos y sin brillo podían tener siglos; y la piel de la cara, estirada y tersa, tenía una juventud demasiado sospechosa. Ella parecía haberse achicado, con relación a su figura en el desfile; apenas llegaba, con sus bucles dorados, a la mitad del pecho del gigante flaco. Tenía una blusa verde y una falda rosada; y luego Dante descubrió, en un rincón, el sobretodo marrón colgado de un perchero, junto a un par de zancos pequeños. Pero Dante tenía una idea fija. —How work?—insistió, señalando vagamente al exterior de la carpa, donde se suponía que debía seguir picoteando la gallina. —It´s a machine —dijo ella, alzándose de hombros—. All is a machine —fue hasta un panel y apretó un botón; una forma oscura se agitó sobre el piso de tierra y comenzó a brincar sobre sus patas traseras; era uno de los conejos mecánicos. Luego volvió a apretar el botón y el conejo quedó quieto, inerte. Dante estiró una mano hacia otro botón, pero ella le pegó en los dedos—. Not touch nothing—le dijo severamente, y Dante guardó la mano en el bolsillo, donde sus dedos rozaron el caramelo. Por su imaginación desfilaban nuevamente los músicos monstruosos, la cabeza del gigante, los conejos; pero por algún motivo oscuro y especial, su preocupación se centraba en la gallina de allá afuera. Las explicaciones no lograban satisfacerlo. La mujer-niña lo empujó suavemente hacia un sofá desvencijado—. Sit here —dijo, y ella se sentó a su lado—. What your name? —Dante —dijo él, y comenzó a sentirse muy incómodo. Con un ademán nervioso volvió a
colocarse el sombrero, y el cuerpo se le puso rígido, la espalda dura y derecha como una tabla. Al parecer, la mujer-niña comprendió que podían entenderse en español. —Mi nombre es Mariarrosa —dijo, y Dante no supo qué decir; inclinó apenas la cabeza, para hacerle ver que había escuchado—. O Rosemary, o Marie-la-Rose. As you like, como gustes. Dante suspiró profundamente. Los objetos se distinguían cada vez con mayor nitidez. Le llamó la atención la ausencia de cables. Todo habría sido para él muy claro, o al menos así lo creía, si hubiese habido cables que unieran los paneles y aparatos con los conejos y las gallinas; pero no había cables. —¿Cómo funciona? —insistió, mirándola ahora directamente a esos ojos lejanos, y su ademán fue amplio, incluyéndolo todo. Mariarrosa suspiró y comenzó un largo discurso, mezclando palabras de distintos idiomas. A Dante, desde luego, se le perdía la mayor parte, pero iba surgiendo de todos modos una idea general que lentamente lo iba satisfaciendo. Era un circo electromagnético. Nada era real allí, sólo ella y su padre (quien no podía morir). Lo demás consistía en aparatos mecánicos guiados por control remoto —y aquí había palabras que sonaban a "campos magnéticos", "diferencia de potencial", y otras difíciles de recordar—, y en ilusiones ópticas tridimensionales, como por ejemplo los músicos, que se lograban reproduciendo ópticamente imágenes de ella misma y de su padre. Estas imágenes eran tan reales que se podían tocar, y también podían hacer cualquier cosa, como por ejemplo ejecutar un instrumento musical o repartir volantes de colores. Todo parecía muy simple, y Dante estaba a punto de creer que había comprendido. Pero en el fondo seguía existiendo una oscura fuente de preocupación, algo que tenía que ver con los cables pero que ahora se había trasladado. Miró a la mujer-niña con desconfianza, moviendo la cabeza como si comprendiera pero mostrando en la mirada y en la dureza de la boca que no estaba convencido. —Los niños se divierten y los adultos se maravillan —dijo ella, como resumiendo la explicación en una clara síntesis. Era uno de los slogans impresos en los volantes de propaganda. Pero Dante había logrado localizar con exactitud el punto débil y desbarató el engaño con una sola frase: —Aquí no hay enchufes —dijo, triunfalmente. Mariarrosa rió, por primera vez, con una risa tintineante que hacía juego con los bucles dorados. —Toda la energía —dijo— proviene de esa cajita —y señaló una pequeña caja negra, muy parecida a las baterías de los automóviles, tal vez apenas un poco más grande. Estaba en el suelo, también sin cables, silenciosa, aparentemente inerte. —¿Y no se gasta nunca? —preguntó Dante. —Nunca —respondió ella enérgicamente. Luego, bajando la voz, adoptó un tono muy confidencial-—. Es un secreto que nadie debe saber; si llegara a caer en manos que no corresponden, entrañaría un grave peligro para la humanidad. Ahora sí; Dante había llegado adonde quería llegar. Desde un primer momento, desde las primeras notas estridentes venidas desde lejos a la rutina de Alice Springs, había intuido que allí había algo muy poderoso, algo terrible, algo desesperadamente atractivo y peligroso. Ahora sí había llegado adonde quería. —¿Qué hay en la caja? —preguntó vivamente. Mariarrosa volvió a reír, con cierto nerviosismo. —No debo decírtelo —respondió. Pero Dante había logrado invertir los papeles, y se sentía fuerte. Se puso de pie bruscamente.
—Me voy —dijo. —¡No! —Mariarrosa también se levantó y lo agarró de una manga del sobretodo. Dante se mantuvo rígido y firme, con la mirada fija en la rendija de la puerta. Mariarrosa se dio por ven- cida—. Está bien —dijo—. Prometo decírtelo. —Ahora —dijo Dante. —Después —dijo Mariarrosa, y lo empujó otra vez hacia el sofá—. Ahora voy a hacerte una demostración; después comprenderás mejor. Dante se sentó, en actitud de espera desconfiada. Mariarrosa se alejó unos pasos, dio unas vueltas entre bloques de aparatos y se ocultó tras un panel, en el otro extremo de la carpa. —Quédate allí —se oyó su voz, contenida para no despertar al padre—. No te muevas de allí y enseguida verás. Manipuló en los controles del panel, y junto a las llaves se encendían lucecitas verdes y rojas. Dante aguardaba, con la expresión del que tiene la firme voluntad de no dejarse engañar. Advirtió, a su izquierda, otro perchero, del cual pendía la jaula de un pájaro; era un pájaro negro, una especie de mirlo. Su cabecita negra era la misma cabeza, aunque mucho más pequeña, de uno de los violinistas monstruosos. Dante comenzó a hacerse una idea de cómo se fabrican ciertas maravillas. Insensiblemente, la atmósfera se había ido cargando a su alrededor, haciéndose más pesada, más tangible. —¿Ves algo? —se oyó la voz de Mariarrosa. —No —dijo Dante, pero de inmediato debió corregirse—. Sí, como una nube —y tragó saliva, porque estaba empezando a asustarse. La materia se condensaba cada vez más, formando como grandes moléculas que se arremolinaban y aglutinaban a su lado, hasta producir incluso una depresión en el lugar vacío del sofá. Luego la especie de nube fue cobrando una forma más precisa, de contornos humanos, como un fantasma ectoplasmático. Dante no podía moverse y tragaba saliva cada vez con mayor frecuencia, los ojos casi desorbitados mirando de reojo aquella cosa que se iba perfilando con mayor claridad; y el fantasma era el fantasma de Mariarrosa. El gigante flaco transpiraba intensamente y buscaba y rebuscaba los resortes de su voluntad para dar un salto y alejarse corriendo de allí; pero se sentía pegado al sofá, incapaz del menor movimiento. Hasta que el fantasma fue cobrando nitidez y colorido, mientras Mariarrosa seguía maniobrando los controles del panel, que a veces producía pequeños chasquidos. —¿Ya está? —preguntó ella, y Dante no podía responder. A su lado había una réplica exacta de Mariarrosa, que le sonreía. La mujer-niña interpretó correctamente el silencio de Dante y la réplica separó los labios y le habló—. Tócame —dijo. Dante no se movió, aunque el miedo iba aflojando lentamente. Respiró hondo. Los controles volvieron a producir chasquidos leves, y la mirada de la réplica de Mariarrosa adquirió una intensidad que su original habitualmente no poseía; Dante comenzó a perderse en aquella profundidad brillante, de un color verde que parecía fosforecer, y los músculos se le fueron aflojando. —Tócame —volvió a decir la réplica de Mariarrosa, y también la voz era distinta ahora; una voz cálida, como surgiendo desde el centro mismo de su femineidad. Dante levantó tímidamente un brazo y apuntó con un dedo índice hacia el hombro de la réplica; luego lo acercó lentamente, y el dedo se hundió en una carne elástica hasta tocar hueso. De esa especie de mujer que estaba a su lado surgía ahora un suave aroma de violetas; y la mirada era muy intensa, y la boca sonreía de otra manera, con generosidad sin límites. Por primera vez en su vida, el hombre flaco y largo acercó su boca a la boca de una mujer. Mariarrosa dejó momentáneamente los controles del
panel mientras Dante, ya totalmente abandonado a la voluntad de ese placer desconocido, desabrochaba torpemente los botones de la blusa de la mujer fantasma que había a su lado. Después, mientras la Mariarrosa auténtica, con las mejillas enrojecidas, volvía tras el panel a mover apresuradamente algunos controles, Dante, como borracho, manoteaba asombrado ese aire denso que nuevamente comenzaba a disgregarse y a volverse intangible, ese fantasma sonriente de Mariarrosa que se disolvía y se alejaba sin moverse de su sitio, y veía con inquietud cómo una pequeña masa líquida suspendida en el aire iba cayendo pulverizada y dejaba sobre el sofá una leve mancha de humedad. La imagen de Mariarrosa había desaparecido definitivamente; el aire era nuevamente aire, transparente, incoloro; sólo flotaba un ligero olor de ozono y un perfume desleído de violetas, mezclado con otro, no desagradable, de transpiración y de esperma. Al cabo de unos instantes reapareció la mujer-niña con su expresión habitual, apenas un tanto ruborizada y haciendo unos arreglos innecesarios en los pliegues de su falda. Dante la miró con una mezcla de ternura y desconcierto. —Ahora debes irte —-susurró ella—. Papá está por despertar. Dante se levantó blandamente, se dirigió a la puerta de lona, se detuvo un instante para estirar un brazo y acariciar la mejilla de la mujer; luego volvió a enderezar sus pasos hacia la puerta, pero de nuevo se detuvo. Le cambió por completo la expresión. Se dio vuelta y la miró fijamente. —¿Qué hay adentro de la caja? —preguntó con severidad. Mariarrosa apretó los labios. —Luego te diré. —Ahora. —Papá no debe encontrarte aquí. -—Ahora. Mariarrosa suspiró. —No debe saberlo nadie. Pero nadie —insistió, mirándolo a los ojos. Dante sacudió la cabeza, y aguzó el oído—. En la caja hay un demonio de Maxwell. Dante la miró con incredulidad. En su vida había oído hablar de Maxwell, pero tenía una idea muy concisa de qué cosa eran los demonios. —Abre y cierra continuamente una tapita que hay adentro de la caja, para dejar pasar las partículas... —Me estás mintiendo —dijo fríamente Dante. —Ven, acércate a la caja —respondió la mujer-niña con aire ofendido—. Más —Dante tuvo que agacharse, y tenía el oído casi pegado a la caja. Entonces oyó una voz en falsete, que muy bien podría haber sido la voz fingida de Mariarrosa pero que talmente parecía salir, lejana y medio ahogada, del interior de la caja: "¡Quiero salir de aquí!". "¡Quiero salir de aquí!". La voz tenía el tono exacto que podría esperarse de un pequeño demonio encerrado y rabioso. Dante no se convenció del todo, pero comprendió que las cosas habían llegado a un punto límite; si todo aquello era mentira, al menos el espectáculo había sido completo y coherente. Mariarrosa lo acompañó unos pasos fuera de la carpa, y todavía agregó: —¿Te das cuenta de lo terrible que sería que alguien conociera el secreto de la caja, y lo usara para hacer el mal, en su propio provecho? Terremotos, explosiones, ciudades enteras destrui- das... La energía contenida allí es incalculablemente poderosa. O que alguien dejara escapar al demonio... Entonces sí... —su voz tembló y aun su cuerpo tuvo un ligero estremecimiento—. Entonces sí que la humanidad no tendría salvación.
La gallina seguía picoteando vanamente el suelo de tierra reseca.
—Bueno —dijo Dante—. Hasta pronto.
—Espera —Mariarrosa lo tomó una vez más de la manga del sobretodo, y caminaron unos
pasos hacia la gallina—. Pon la mano allí —dijo, señalando un lugar en el suelo. Dante, de rodi-
llas, puso la mano allí. La gallina se acercó y con un movimiento ligero y emitiendo un sonido
electrónico que parecía más un rebuzno que un cacareo, dejó caer un reluciente huevito de oro
en la palma extendida del gigante—. Con eso podrás comer unos días —dijo ella—. Y comprarte
un sobretodo y un sombrero nuevos. Pero que no se entere mi padre.
Dante echó a andar hacia la ciudad. Tenía demasiada cantidad de cosas en qué pensar, y no
estaba acostumbrado. Tenía, además, en las manos y en las ropas un suave aroma de mujer y de
violetas; y tenía un sentimiento nuevo, desconocido, algo que le recordaba quizás vagamente la
infancia; una infancia distante y olvidada que ahora comenzaba a revolverse peligrosamente en
su memoria. Demasiado para pensar y para sentir. La mano derecha se introdujo en el bolsillo
del sobretodo raído y sin que Dante se diese cuenta los dedos largos y finos limpiaron el cara-
melo rojo de las hebras de lana y de tabaco, y del polvo del desierto que se le habían adherido, y
al llegar al pueblo la capa exterior del caramelo se disolvía en su boca y un licor meloso y fuerte
le acariciaba la garganta.
II
EL DEMONIO
Hacía cierto tiempo ya que el Gran Circo Magnético de Oklahoma había seguido viaje por el
desierto, con la oscura promesa general de regresar un día a maravillar a todos los espectadores
con nuevos trucos deslumbrantes, y la más oscura promesa particular de Mariarrosa de regresar
y casarse con Dante cuando muriera su padre. El contacto con Mariarrosa y el Circo le había
dado a Dante, entre otras cosas, una filosofía de la vida.
—Nada es real —dijo, y fue hasta el mostrador y llenó él mismo otra vez su vasito de ron—.
Nada es real —repitió, cuando volvió a sentarse, y yo asentí una vez más. Pobre Dante: pasaría el
resto de sus días viviendo de un recuerdo y repitiendo mecánicamente una filosofía estrecha que
había aprendido de su único contacto especialmente distinto con la realidad, y nada más que
para negar esa realidad, o, tal vez, sin saberlo, afirmar la única realidad de la Nada como cosa
existente. Pobre Dante: pasaría el resto de sus días esperando el regreso imposible de una mujer
sin edad, con cuyo fantasma había hecho el amor; esperando el regreso condicionado por la
muerte de un ser que no podía morir.
—El padre de Mariarrosa —Dante comenzó su historia una vez más y, de cualquier manera, yo
prefería esa historia a las seriales de televisión que observaban hipnotizados los demás
parroquianos, todas las tardes y todas las noches en la maldita taberna del maldito pueblo de
ese maldito continente en donde yo no tenía nada que hacer—, el padre de Mariarrosa se ganó
la inmortalidad junto con el Circo Magnético y la caja con el demonio, en un partido de ajedrez
contra el autómata del señor Tyndall. Pero después se cansó de vivir y ahora quiere morirse y no
puede. Recorre el mundo buscando al señor Tyndall o a cualquier otro que pueda devolverle la
muerte; dice que hay una forma, pero no explica cuál. ¿Tú crees que lo conseguirá?
—Sí, Dante —respondí sin convicción, con una cierta ironía inadvertible. Miré mi propio vaso
con un ligero sentimiento de asco, y me pregunté una vez más por qué sentía piedad por el
gigante idiota. Él, al menos, tenía recuerdos y esperanzas. Y tenía un amigo admirable: yomismo. Nos juntamos porque no cabía otra posibilidad; apenas sabíamos unas palabras de inglés, y él por inútil y yo por otros motivos estábamos completamente marginados, a duras penas admitidos físicamente en ese lugar imposible, suspendidos entre una intolerable aristocracia inglesa y los indígenas marginados en los límites del cinturón desértico. De vez en cuando hacíamos algún trabajo innoble o pedíamos limosna para comer y beber, y como Dante había obtenido, no sé por qué medios —tal vez por estar allí desde tiempos inmemoriales— el derecho a una pieza en el último altillo del último hotel del pueblo, vivíamos juntos y hasta llegamos a simpatizar. —El autómata del señor Tyndall simbolizaba la muerte —prosiguió Dante, con el mismo entusiasmo de un niño que cuenta por trigésima vez el cuento de Caperucita Roja—. El señor Tyndall iba de pueblo en pueblo con su carromato ofreciendo una bolsa repleta de monedas de oro a quien le ganara una partida al autómata. Los perdedores morían fatalmente porque el autómata estaba cubierto por una mortaja y jugaba con las piezas negras. En los pueblos del Oeste americano por donde pasaba el señor Tyndall se corría la voz de que el autómata no era un autómata sino la misma Muerte. Ganaba siempre, y la gente moría. Una vez, dicen que un viejo minero perdió y no le pasó nada, y como no le pasaba nada comenzó a reírse del autómata y del señor Tyndall, y siguió riéndose y riéndose hasta que se murió de risa. Pero un día el padre de Mariarrosa, cuando todavía era un muchacho muy joven, casi un niño, aceptó el desafío del señor Tyndall, quien había llegado al pueblo con su carromato y congregado a la gente en la placita, y ofrecía su bolsa repleta de monedas de oro y advertía que aquél que perdiera habría de morir, y el padre de Mariarrosa jugó la partida con el autómata, que hacía movimientos mecánicos, movía el brazo a impulsos rítmicos y se oía como el ruido de un motor, y el padre de Mariarrosa ganó la partida y el señor Tyndall le dio la bolsa con las monedas de oro pero además le dijo al padre de Mariarrosa: "Niño, tú tienes algo muy valioso y mereces algo más que esta bolsa de oro", y le propuso que se fuera con él en el carromato, y le dijo que quería llevarlo a conocer el mundo y que quería enseñarle muchas cosas que hasta ahora no había podido enseñar a nadie porque nadie se lo merecía. El padre de Mariarrosa era huérfano y no tenía nada que hacer en ese pueblo y aceptó la propuesta del señor Tyndall y se fue con él a recorrer el mundo, y el señor Tyndall le enseñó los trucos del Circo Magnético y le dejó la caja con el demonio que abre y cierra una puertita... —Está bien, Dante —dije, para cortar la historia que ya me estaba hipnotizando una vez más—. ¿Qué te parece si jugamos un poco a los naipes? Dante aceptó, como aceptaba siempre cualquier cosa, y fue al mostrador a buscar el mazo. Le ganaría una vez más al gigante estúpido y así pasaría una noche más en aquel lugar donde mi vida se iba disolviendo mientras yo apretaba los dientes y los puños y renegaba contra el Destino. ¡Pobre Dante! Pero, ¿merecía realmente mi compasión? El, al menos, tenía recuerdos y una esperanza; no sé hasta qué punto podía decirse que sufría. "Nada es real”, decía, y esto le servía para seguir viviendo en una especie de paz interior cuyos mecanismos no sólo yo no podía conseguir en mí, sino que ni siquiera podía intuir. ¿Pobre Dante? Lo miraba barajar los naipes engrasados con esas manos de pianista bajo la proyección del sombrero blando, con esa cara de imbécil, como si estuviera realizando el trabajo más importante del mundo y como si tuviera a su disposición todo el tiempo del mundo, y llegaba a trocar aquella piedad inicial por una envidia que me carcomía los huesos. ¡Pobre Dante! ¡La puta que lo parió! Yo estaba allí porque una vez, un día lluvioso, una mujer me dijo que se iba para Australia, me dijo adiós bajo un paraguas rojo y apenas me permitió besarla en una mejilla antes de correr hasta el taxi que la llevaría para siempre de mi vista. Quedé un rato parado bajo la lluvia, como
habría hecho cualquier otro en mi lugar, mojándome y mojándome. Después las cartas, y las cosas que nunca me había dicho cuando estábamos cerca, hasta que le respondí que me iba para allá, y en un plazo prudencial, durante el cual no recibí ninguna indicación contraria, vendí mis cosas, pedí plata a los amigos, compré un pasaje y me vine para Australia sin pensar qué podía hacer en este maldito lugar un oscuro escritor medio loco que apenas sabía unas palabras de inglés. Cuando llegué a Alice Springs después de un larguísimo itinerario, llamé a la puerta de la casa donde me figuraba que ella seguía viviendo, y me atendió una criada que me dijo en per- fecto inglés que Lord Greystoke no acostumbraba a dar limosnas a los pordioseros. Luego conseguí seguir algunas pistas que concluyeron en un colegio de monjas, donde me informaron que ella sí, había estado allí alguna vez, pero que se había ido de Alice Springs, sin decir adonde. Así fue como quedé anclado allí, muerto de miedo, desconcertado y solo. Gasté mi último dinero en escribir y franquear cartas a mis amigos de Montevideo pidiendo información. Luego intenté ganarme la vida escribiendo historias de misterio en el diario local, pero mi inglés no pasaba del tercer año liceal y después de dos intentos me cerraron las puertas definitivamente y tuve la suerte de que un maldito tabernero sintiera la necesidad de aumentar su prestigio social contratando a un blanco para lavar copas y platos. —No estás pensando en el juego —dijo Dante, fastidiado pero con cierta ternura. —No —respondí, tirando las cartas boca arriba sobre la mesa—. ¿Cuánto llevamos ahorrado? —Siete dólares —respondió Dante, que era el fiel guardián de mi alcancía. —Faltan apenas cuatrocientos noventa y tres, aproximadamente, para un pasaje. —Hace sólo tres días que empezamos a ahorrar. —Por cuarta vez. —Pero ésta va en serio. —Dante, dame ya mismo esos siete dólares. El grandote se puso tenso. —¡Dante! —No. Sentí que me atacaba nuevamente la locura irresistible. No quería hacerlo, pero me levanté con violencia y aferré la silla por el respaldo. —¡Maldito ladrón, te voy a matar! Dante apretó los dientes. —¡Dame los dólares! —insistí. El grandote se levantó, con los hombros alzados, y se dirigió a la puerta. Yo apreté el respaldo de la silla con idea de levantarla y arrojársela, pero al fin me dominé. Comprendí que Dante volvería a dejarse castigar, aunque podía matarme con una sola mano —que era precisamente lo que yo pretendía. Lo seguí, a cierta distancia, hasta el hotel. Llegó al altillo y encendió la vela. —Perdón —le dije al entrar, y me tiré en la cama desvencijada y me puse a llorar. El se acostó en su cama y apagó la vela. Silbaba suavemente. Después vi que había luna llena, una luz blanca y lechosa que se colaba por la ventanita. La vista de la luna solía apaciguarme. Dante silbaba una canción que habíamos compuesto a medias; la llamábamos "Alice Springs blues". Mi locura nocturna se fue diluyendo en un bienestar físico que ascendía lentamente desde la punta de los pies; era un efecto habitual del silbido de Dante, pero ahora la presencia de la luna llena producía variantes nuevas; como desdoblado en varias personalidades simultáneas podía observar sin angustia mi propia angustia, podía sin extrañarme observar mi propio sentimiento
de extrañeza; y ese pequeño núcleo de extrañeza y angustia comenzaba a expandirse y a establecer contactos multidimensionales en el espacio y en el tiempo; se reforzaba diluyéndose, prolongándose tentacularmente hasta rodear la inmensa esfera del mundo; y mi circunstancia actual, esa penuria de un uruguayo asfixiado en un pueblo de ingleses y de indios, rodeado por un desierto infranqueable, se diluía en otra circunstancia, otra penuria que se remontaba al origen de los tiempos, a la soledad de los dioses, a la lenta evolución de las especies, a la vida que como una enfermedad iba extendiéndose sobre la endeble corteza de una esfera llena de metales hirvientes; y aparecía la imagen de mis bisabuelos, que cruzaron caprichosamente como yo el océano y se establecieron porque sí, cumpliendo una ley secreta que jamás llegaron a intuir, en un punto cualquiera de la esfera inerte que se va enfriando mientras gira y gira; y mis abuelos, cumpliendo con los ritos heredados, afirmándose como plantas en ese pedazo de tierra, sufriendo sin darse cuenta, fabricando sin darse cuenta una raza nueva de monstruos despavoridos; y mis padres, sometidos ciegamente a la misma ley, trabajando con precisión cronométrica para apuntalar a su manera el gigantesco edificio de una mitología absurda; mientras mi abuelo todavía respondía al llamado imperioso, insolente, de la sirena del taller, cada madrugada, mi padre viajaba viajes eternos en ferrocarril hasta el centro de la ciudad y allí se mantenía de pie durante ocho horas junto a uno de los millares de mostradores de una tienda inmensa, de nombre pretencioso, atendiendo las exigencias de clientes exasperantes sin sospechar que mi madre iba a parir un monstruo dolorido y acusador que rompería esa cadena del transcurrir automático y abriría los ojos para inaugurar el sufrimiento consciente de una raza... Ahora mi cuerpo parecía flotar levemente, apenas separado unos centímetros del camastro, como sostenido por el colchón de aire del subido de Dante y la atracción magnética de la luna, y sobre la pantalla blanca de mis párpados cerrados se proyectó la imagen de mí mismo en los años de infancia: un niño delgado y cauteloso que dialogaba a solas en el jardín del fondo, esperando con toda la paciencia del mundo el fin de aquella tutela insoportable, permitiendo con falsa resignación que la familia jugara con él como con un muñeco de trapo, mientras él secretamente le arrancaba la cabeza a las muñecas de trapo que lo herían con el olor insoportable de un género impregnado de erotismo; un niño que secretamente comía de la tierra del jardín que sus manos delicadísimas le servían en una cucharita de plata robada de la cocina, bajo las ramas repletas de flores de azahar que también lo enloquecían con un perfume que exigía respuestas que él ignoraba. —Dante. El grandote interrumpió el subido. —Dante, tal vez pueda arreglarme con la gorda Jessie por un solo dólar. A esta hora debe estar desocupada, y más de una vez... Dante retomó el silbido sin dignarse a contestar. La luna había pasado de largo por la estrecha ventanita y sólo se veía una claridad leve que azulaba el cielo. Me llevé las manos a la nuca. No podía dormir. Después de un tiempo en Alice Springs, finalmente me había llegado la carta extraviada, en la cual ella resolvía pensar mejor las cosas y me pedía que no viniera, por el momento, a Australia. Estaba fechada en un lugar así como Moss Vale, pero advertía que no pensaba quedarse allí mucho tiempo. La carta me la habían reexpedido mis amigos de Montevideo, y me había llegado junto con otras que traían cantidad de noticias que, para mí, carecían de interés. Mucho más tarde me llegó otra carta de ella, con mucho retraso y también vía Montevideo; y después otra, desde Sidney, y finalmente otra, desde París, donde me anunciaba que se había casado con un
noruego. —Dante. Hacía rato que el silbido había derivado de los blues hacia una música indefinida, espaciada, casi la respiración de Dante transformada en silbido. —Dante, con una moneda de un cuarto puedo jugar en la máquina y multiplicar los siete dólares. El grandote siguió silbando. —Dante. Veinticinco centavos no hacen ninguna diferencia; es exactamente la vigesimoctava parte de nuestros ahorros. ¿Te das cuenta? Uno en veintiocho: totalmente ridículo. El silbido cesó, pero yo sabía que Dante no estaba pensando en el significado de la vigesimoctava parte de nada; estaba pensando en que de inmediato yo lo iba a insultar y provocar buscando pelea. Pero ahora yo no quería pelear; quería distraer el insomnio de alguna manera. Tal vez, con la gorda Jessie ni siquiera hiciera falta el dólar; pero, pensándolo bien, la gorda Jessie... —Dante. —No te daré un solo centavo. Mañana lavarás copas y platos y me darás la mitad del dinero. La otra mitad podrás gastarla en la gorda Jessie, en las máquinas tragamonedas o en lo que se te antoje; pero del dinero ahorrado no tocarás un solo centavo. —Estaba pensando en otra cosa. Creo que deberíamos pervertir a una niña. Oí claramente cómo al gigante se le cortaba la respiración. Había dado en el clavo. La noche se haría infinitamente más breve si conseguía distribuir equitativamente los monstruos de mi insomnio. —¿Cuál te gusta más? —pregunté, tratando de que el tono se encaminara hacia el de una conversación normal, casual. El grandote sabía que era un juego, y me pareció que hasta debía sentirse aliviado con mi cambio de frente. —Bueno... —dijo, siguiendo el juego—. ¿Qué te parece Elsie Mulligan? —¡Dante! —exclamé, indignado—. ¡Dije una niña! Elsie Mulligan debe tener por lo menos diecisiete años, y de todos modos ya fue pervertida a los diez por su propio tío, el borracho barrigón. —¿De veras? —Dante, eres el único imbécil de todo un pueblo de imbéciles que no conoce la historia —ya había logrado encarrilar la conversación, y se me habían aclarado las líneas generales del cuento que tenía que inventar. Por supuesto, Dante sabía que todo era absolutamente falso, pero las leyes tácitas del juego lo obligaban a querer creer, y ya estaba creyendo, y ya estaba empezando a disfrutar de las imágenes que lentamente comenzaban a organizarse dentro de su cabeza hueca—. Y no sólo Elsie; también la otra hermana, ¿cómo se llama? —¿Helen? —Eso es. Helen y Elsie Mulligan. El viejo Mulligan las desnudaba en una inmensa cama de dos plazas y hacía que se manosearan entre ellas. Después intervenía él. A veces, cuando se lo permitía el reumatismo, también intervenía el Dr. Forster. Se juntaban en el viejo altillo de... —¡El doctor Forster! —saltó Dante—, ¿El viejo de la pata de palo? —El mismo. Sólo que la pata no era de palo, como se decía, sino de goma. Se la destornillaba y se las daba a las niñas para que jugaran entre ellas. Después las perseguía desnudo, saltando en una sola pierna, y ellas caían en brazos del barrigón Mulligan. Con el tiempo las propias niñas, enviciadas, comenzaron a ocuparse de hacer prosperar el asunto; en principio convencieron a las mellicitas Millikan, compañeras de clase en el colegio de monjas... Dante había entrado de lleno en el juego y asistía, de asombro en asombro, a la lenta
corrupción de todo un pueblo. Kate y Doris Millikan, el boticario Murphy, hasta los Donovan — una pareja de ancianos vetustos—, Lucas Kenton, el periodista incorruptible y el escribano Samuels, iban cayendo en el torbellino imaginario de todas las formas de depravación, incluyendo la droga, el soborno, el estupro y el crimen. Después de haber pervertido a todo el colegio de monjas y al convento adyacente, sin que se salvara ni una sola de todas esas pobres almas, decidí que había llegado demasiado lejos; aunque no podía ver la cara de Dante en la oscuridad del altillo, podía representármelo perfectamente al grandote con los ojos bien abiertos en el insomnio, y aún con un hilito de saliva colgándole de la comisura izquierda de la bocaza abierta mientras trataba febrilmente de reordenar ese caos, de recrear todo un mundo con los aportes que lentamente le añadía mi relato. Intenté, entonces, volver de lo general a lo particular, pensando que tal vez me había excedido en la dosis. —Bueno —dije—. La que se fue salvando es la hija del reverendo Liddell. —-¿Alice? —Alice. Creo que es la presa ideal para nosotros. Tal vez un poco vieja; tendrá como catorce años... —Doce. —Digamos trece. Pero, de todos modos, tiene algo especial, esa mirada de inocencia... Para no despertar sospechas, debemos hacer un trabajo lento; debemos ganarnos su confianza, su complicidad en pequeñas cosas inocentes. Nada de violencias; podríamos comenzar por contarle el principio de una historia muy larga, y luego invitarla a escuchar la continuación en el altillo. "Tú sabes, pequeña Alice, que había una vez una niñita que se llamaba igual que tú: Alice. Una tarde que jugaba con su gatita, vio pasar un conejito muy apurado, muy apurado, mirando un reloj que había sacado del bolsillo de su chaleco y diciendo que se le hacía tarde, que se le hacía muy tarde...". Entonces, después que la tengamos en el altillo, mientras le contamos el resto de la historia comenzamos con las caricias... Dante se levantó violentamente emitiendo un sonido ronco, una especie de alarido apagado, y fue hasta el retrete. Lo oí resoplar un par de veces mientras se masturbaba. Cuando volvió, se dejó caer en la cama con todo su peso. —Tienes la cabeza completamente podrida —dijo, con un murmullo sordo. Me impresionó esa voz que sonaba casi desconocida, y empecé a sentirme culpable. —Sí —dije. En realidad no se me había ocurrido pensar en el riesgo de un exceso de imágenes que pudiera precipitar al grandote en la locura; su estupidez parecía a prueba de cualquier cosa, pero yo no había tenido en cuenta su inocencia esencial, esa visión candorosa del mundo en la que radicaba, tal vez, toda su fuerza y toda su desgracia. —Me habías dicho que en Montevideo tienes una hija. Ahora, empezaba a golpear él. —Sí. —De unos cinco años. Muy bien, Dante. —Sí. Con gran habilidad, dejó obrar al silencio. Minuto a minuto el silencio se espesaba como una alfombra y me iba envolviendo sin dejarme casi respirar. En la cabeza de Dante, Alice Springs recuperaba sin duda, poco a poco, su forma cotidiana; en mi propia cabeza, la alfombra crecía en múltiples pliegues que asfixiaban todos los sonidos, opacaban todas las imágenes. La culpa era
una secreción viscosa de glándulas que la vertían en mi sangre y ya estaba circulando por todo mi cuerpo y acumulándose en el pecho, donde estalló como un huevo repleto de larvas de polilla que me roían y se hinchaban a costa de mi carne. —¡Dante! ¡La puta que te parió! ¡Ladrón de dólares, alcancía podrida con forma de chancho...! Lo oí respirar normalmente, y lo imaginé con su sonrisa habitual. Respiré hondo y fui soltando lentamente el aire. —Tu problema es la carencia absoluta de sentido del humor. Pero la culpa es mía por tratar con imbéciles. Yo mismo tengo que ser bastante imbécil para estar aquí, perdido en un país de mierda sin nada que hacer. Es verdad, tengo la cabeza podrida, llena de literatura. Tienes razón: la literatura es una mierda. Incapacita para vivir. En realidad soy incapaz de corromper a una niña; ni siquiera a una gallina. Estoy incapacitado para cualquier actividad práctica. Soy un mal escritor, producto de la democracia. Cometieron el error de enseñarme a leer y a escribir, cuando en realidad tenían que haberme enseñado a tirar de un carro. Ahora es muy fácil escribir, todo el mundo escribe. No hay una sola ama de casa que no tenga escritos algunos poemas, hasta cuentos. Antes sí, la literatura era una cosa buena. La Diada, La Divina Comedia. ¿Leíste la Divina Comedia, Dante? No, cómo vas a leer otra cosa que pornografía, basura contemporánea. ¿Leíste El Profeta? "Cuando el amor os llame, seguidlo, aunque sus veredas sean tortuosas y la espada que se oculta bajo su blanco plumaje pueda heriros...". Basura, todo basura. Claro, toda la vida alimentándonos de basura, teníamos que terminar en el estercolero del mundo. Somos demasiado crédulos, Dante, demasiado crédulos. Todo el mundo tiene un buen respaldo; sólo nosotros andamos a la deriva, con la cabeza que nos trabaja todo el tiempo, sin conformarnos con ninguna receta, mientras los demás viven agarrándose de cualquier cosa. Sentimos el llamado del amor y allá vamos, y ni siquiera hay una espada bajo el blanco plumaje para herirnos limpia- mente: sólo basura y soledad. Tú y yo somos los verdaderos santos, Dante; nuestra santidad es tan inmensa que ni siquiera nos damos cuenta de ella y nos desgarramos todo el tiempo echándonos encima toda la culpa del mundo... Me interrumpió un ronquido especialmente ofensivo; el imbécil dormía como un ángel. Me revolví en la cama. Tenía la imaginación enfebrecida y ya no podría dormir durante horas. Di vueltas y vueltas, resoplando y gruñendo, y fumando cigarrillo tras cigarrillo. Tenía que salir inmediatamente de allí. Mi hija estaba expuesta a ser pervertida en cualquier momento por un viejo con la pata de goma, y yo debía estar a su lado para protegerla. Con una espada luminosa que extraía de mi blanco plumaje atravesaba limpiamente el corazón perverso de un doctor Forster que brincaba desnudo en una sola pierna, y así me fui hundiendo en el sueño. Dante me despertó cerca del mediodía; me había subido una enorme taza de café y unos bizcochos. Esta amabilidad inusual me hizo sospechar que los papeles se habían invertido y ahora era el grandote quien sentía por mí una inmensa piedad. —Estuviste quejándote y rechinando los dientes todo el tiempo —dijo. Debía ser cierto, porque sentía las mandíbulas agarrotadas y me dolían todos los dientes y la garganta. —Es mi alma, que está en el infierno —le expliqué, y me senté en la cama para tomar unos sorbos del café. Encendí un cigarrillo—. Gracias —añadí, señalando la taza. Dante se encogió de hombros. —Me enteré de que hay una francesa loca en el pueblo —informó luego, mientras miraba por la ventanita hacia la calle—. Es una nueva profesora del Colegio, y dicen que habla con ios perros y los caballos.
Me levanté con gran trabajo. Me dolían todos los huesos y las articulaciones y estaba de un
humor siniestro.
—El Sr. Jonathan dice que te guardó una buena cantidad de copas y platos. No sería difícil que
hoy te ganaras unos cinco o seis dólares.
En el trozo de espejo del retrete veía una imagen de mí mismo terriblemente envejecida y
enferma.
—Por otra parte —siguió martillando el grandote, siempre mirando por la ventanita— parece que
Peter está enfermo y el Sr. Jonathan anda necesitando quien le atienda las mesas. Esto podría
significar cinco o seis dólares más.
—De esa forma —respondí, mientras orinaba tratando de embocar en el pequeño agujero del
excusado, a nivel del piso— sólo me faltarán cuatrocientos ochenta y tres dólares para irme a
casa, si además evito comer, beber, fumar y hacerle cosquillas a la gorda Jessie.
—Si tuvieras un poco de paciencia —rezongó Dante— y un poco más de ganas de hacer las cosas,
antes de un par de meses estarías embarcado.
Me puse el saco y comencé a bajar los difíciles escalones de madera que siempre me producían
vértigo.
—Ya estoy embarcado —respondí—. Hace rato que estoy embarcado.
III
LA MUJER
Gracias a la enfermedad de Peter y a la paciencia paternalista de Dante, llegamos a juntar unos
sesenta dólares en pocos días. Al mismo tiempo descubría con divertida extrañeza mi gran
habilidad para atender a los parroquianos. Dante había resistido firmemente todos mis embates,
hasta que al fin me cansé de jugar al niño perverso e intenté colaborar conmigo mismo; así la vida
se hacía más llevadera. Dante estaba cada día más satisfecho.
Una tarde bastante fría del mes de junio, la profesora de francés loca que hablaba con los perros
y los caballos entró a la taberna, lo cual no dejó de sorprendernos. Hasta ese momento no se
había dignado mezclarse con los seres humanos, fuera de su trabajo en el Colegio. Se sentó a una
mesa y yo me acerqué.
—Whisky, please—dijo. Yo no podía desperdiciar aquellos tres largos años perdidos en el liceo:
—Oui, mademoiselle. A vôtre service —dije, haciendo una pequeña reverencia. Entonces la
francesita sonrió, se le formaron hoyuelos en las mejillas, me miró a los ojos y vi los ojos más
extraordinarios de la tierra. Todos los músculos se me aflojaron de golpe, completamente
hipnotizado, y fui flotando hasta la repisa y volví flotando con el vaso de whisky. Arrimé una silla y
me senté frente a mademoiselle, apoyando los brazos cruzados sobre la mesa, sin poder separar
mis ojos de los suyos—. Je vous aime —dije, casi involuntariamente, sin llegar a extrañarme de las
palabras que brotaban de mí con total naturalidad. Ella arqueó levemente las cejas, pero siguió
sonriendo con hoyuelos en las mejillas y con los ojos llenos de chispeantes demonios de Maxwell.
—Vous êtes fou, monsieur—respondió—. Et, en plus, je suis marée, et mon man est en chemin. Il
arrive Dimanche.
—Ça n'en fait aucune difference —respondí fríamente—. Je vous aime. C'est tout.
Me levanté y salí a la calle, silbando "La vie en rose". Todo había cambiado radicalmente. Alice
Springs resplandecía a la luz de un tibio sol primaveral que jugaba en las calles; el cielo eralímpido y azul, el aire dulce, la gente amable y bondadosa. Era muy fácil caminar leguas así, sin sentir cansancio; podría haber atravesado los kilómetros del desierto sin perder esa blanda sensación. Estaba enamorado. De noche no acepté jugar a los naipes. Tampoco tenía ganas de beber. El grandote miraba con disimulada preocupación mi sonrisa inusual y mis ojos extraviados. —¿Tienes algo que hacer el domingo? —le pregunté, después de una larga cavilación. Por supuesto, Dante negó con la cabeza. —Tenemos que matar a un hombre —le dije, y vi que se ponía aun más tenso—. Necesito un rifle con mira telescópica —Dante resopló—. ¿Alcanzarán los sesenta dólares? Movió la cabeza, ya sin disimular su gran preocupación. —Escucha —dijo—, tal vez necesites descansar unos días. Tú no estás acostumbrado a trabajar así, y tal vez... —No estoy loco, Dante. Cuando sonríe, se le forman hoyuelos en las mejillas... Dante trató de ser paciente. —Hay muchos hombres a quienes, cuando sonríen, se les forman hoyuelos en las mejillas. Es normal. Puede ser desagradable, pero si uno fuera a matar a un hombre porque se le forman... —No seas imbécil, Dante. No es un hombre, es una mujer. Cuando sonríe, se le forman hoyuelos en las mejillas, y tiene la mirada más hermosa y más buena del mundo, con filamentos de oro que giran y se entrecruzan y despiden chispitas de oro, irradia plenitud, calor, vida, no sé cómo explicarte. —Claro, claro —respondió Dante, y vi que estaba a punto de llorar—. Ya la mataremos el domingo; pero ahora sería mejor ir a dormir, ¿no crees? Has trabajado mucho estos días... —Dante, imbécil irredento, es al marido a quien hay que matar. Llega el domingo, en la diligencia de las cinco. Ya lo tengo todo pensado. Tú entretienes a la gorda Jessie, fuera de su altillo; desde la ventana del altillo de la gorda se domina perfectamente todo el panorama de la estación de la Wells-Fargo. Ella irá sin duda a recibir al marido y yo podré así reconocerlo, y con el rifle de mira telescópica será muy fácil terminar con ese imbécil. El único problema es conseguir el rifle sin despertar sospechas. Tal vez, fuera de este pueblo. ¿Qué te parece que se pueda hacer? Dante comenzó a comprender que allí había algo. —Vamos despacio —dijo—. Por favor, ¿quién es ella? —La profesora de francés. Cuando sonríe, se le forman... —Estás enamorado. —Claro. —Y el marido llega el domingo. —Claro. —Y hay que matarlo con un rifle de mira telescópica. —Claro. Dante suspiró. —Y ella, en agradecimiento, te amará hasta el fin de sus días. Eso era algo que no se me había ocurrido. En ningún momento había pensado que, probablemente, ella no estuviera tan enamorada de mí como yo de ella. Comencé a sentirme deprimido. —Paciencia —dijo Dante—. Con paciencia todo se logra. Ya ves que logramos reunir sesenta dólares; ya no te caben dudas de que llegarás pronto a los quinientos. Con paciencia, también,
También puede leer