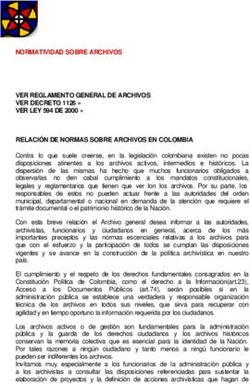Política de distribución de alimentos en el gobierno de Hugo Chávez Frías
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
Política de distribución de alimentos en el gobierno de Hugo Chávez Frías
Rosa Mercedes Peña Ruiz
1—INTRODUCCION
Desde finales del siglo XX en Venezuela se lleva a cabo un proceso de transformación en todos los
órdenes con una orientación alternativa a la neoliberal, como se expresa en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999. A partir de entonces se inicia un período de
cambios estructurales e institucionales que permitan la satisfacción de las necesidades humanas y que
contribuyan a erradicar las causas de la pobreza y la exclusión social que viene sobrellevando el país
desde finales de la década de los setenta.
Forma parte del proceso de transformación la incorporación por parte del Estado de políticas cónsonas
con la eliminación de la pobreza y el logro de la seguridad alimentaria. Dentro de esta perspectiva la
primera consideración es que el suministro de alimentos a la población no sólo es un programa de
disponibilidad, sino también de distribución y acceso. La política se orienta a conformar un sistema
agroalimentario, en el cual no sólo se especifica la función básica de generación de productos
alimenticios, sino además, el aspecto agroindustrial y de comercialización, en los que se realizan las
transformaciones necesarias al producto para su distribución y consumo final (Añez, 2009).
En este orden, nos proponemos en esta ponencia caracterizar la política pública de distribución de
alimentos formalmente establecida. Para lograr lo anterior exploramos, desde una perspectiva crítica, el
marco institucional (en el cual se plasman las grandes políticas de un país) y los documentos legales
que se han promulgado en dicha materia. Para caracterizar la política formal de la distribución pública
de alimentos en cuanto a fines, medios y sujetos que participan, es imprescindible recordar que las
políticas públicas constituyen la realización concreta de decisiones expresadas generalmente en textos
jurídicos y administrativos que han sido precedidas de un proceso de elaboración que involucra a
diferentes actores, con el propósito de establecer un acuerdo mínimo en torno a los medios más
adecuados para resolver el problema (Álvarez, 1992).
En correspondencia con el planteamiento anterior, la política de distribución de alimentos comprende al
conjunto de decisiones y orientaciones emanadas del Estado nacional que se encuentran plasmadas en
programas, proyectos, normas, decretos, reglamentos y otros marcos legales. Dichas orientaciones
persiguen garantizar a las ciudadanas y ciudadanos que los alimentos lleguen a sus familias de manera
oportuna y a precios justos y accesibles. Para su análisis tomaremos en cuenta el contexto socio
político, económico y social, asimismo la lucha de clases que opera en la sociedad y en el Estado
durante la formación de esas políticas públicas.
Ahora bien, para el análisis de la política de distribución de alimentos en Venezuela, tomaremos en
cuenta tres etapas que, a nuestro juicio, han generado quiebres en las políticas de distribución de
alimentos.
1XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
La primera etapa abarca desde 1999 hasta 2001, periodo en el que se inicia el gobierno bolivariano
planteándose un sistema económico alternativo a los ya implementados y teniendo como eje principal
la democracia participativa. De igual forma, en esta misma etapa la seguridad alimentaria adquiere
rango constitucional, estableciéndose como estrategia para la distribución pública de alimentos, entre
otras, el denominado Plan Bolívar 2000, que tenía entre sus fines distribuir alimentos a través de
megamercados realizados en sectores populares con una alianza histórica del pueblo organizado y las
instituciones del Estado con el sector militar. Por otro lado, con el fin de fortalecer al Estado, se
promulgaron 49 leyes habilitantes, entre ellas la Ley de Tierras y desarrollo agrícola así como la Ley de
Pesca y Acuicultura.
La segunda etapa comprende de 2002 a 2007, periodo en el cual comienza la profundización de la
revolución bolivariana a través de la creación de las misiones sociales, como respuesta al golpe de
Estado de abril de 2002 y al paro petrolero de 20022003, ejecutados por la oposición venezolana,
compuesta por los grandes sectores empresariales del país (FEDECAMARAS y Consecomercio), la
aristocracia obrera (CTV) y los dueños de los medios privados de comunicación, circunstancias que
llevaron, entre otras consecuencias, a un gran desabastecimiento alimentario. En este escenario, el
gobierno decide participar en el proceso de distribución de alimentos (adquisición, almacenamiento,
transporte, acopio y comercialización) con el relanzamiento de la Corporación de Abastecimiento y
Servicios Agrícolas (LA CASA, SA) y la creación de la red de Mercados de Alimentos (MERCAL
C.A.), empresa pública encargada de todo el proceso de distribución de alimentos subsidiados y de
primera necesidad.
La tercera etapa identificada comprende de 2008 a 2012, periodo en el cual se inicia una crisis mundial
de alimentos debido al alza de sus precios, en este se escenario se crea la Productora y Distribuidora
Venezolana de Alimentos, S.A (PDVAL), se promulgan la Ley de soberanía alimentaria y la Ley de
Costos y Precios Justos, así como la nacionalización de algunas empresas privadas de distribución y
producción de alimentos, como es el caso de Hipermercados Éxito y supermercados CADA. A partir de
aquí pasaremos a analizar las políticas de distribución de alimentos formalmente establecidas, tomando
en cuenta que, para que los alimentos lleguen a la población se pasa por distintos subprocesos, tales
como: adquisición, almacenamiento, transporte, acopio y comercialización, cuyas políticas específicas
analizamos a continuación.
11. Del modelo capitalista de la distribución de alimentos hacia un modelo de seguridad
alimentaria orientado al acceso a los alimentos a bajos precios (19992001)
El sistema de producción, distribución y consumo de alimentos en Venezuela ha estado desde finales de
la década de los 80 bajo el impacto de las políticas neoliberales (liberalización del comercio y de los
flujos financieros, desregulación, privatizaciones y austeridad presupuestal), imponiéndose cada vez
más la lógica capitalista, en la forma en que se producen y se distribuyen los alimentos. Esta lógica está
orientada a prácticas mercantilistas y se basa en que no se producen los bienes y servicios porque los
necesita la población, sino porque son mercancías que generan beneficios para el lucro privado (Achka
y otros,2008).
2XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
Por lo general, dicho modelo tiene una tendencia al control oligopólico y monopólico en todo el sistema
agroalimentario (producción, distribución y consumo) para la regulación del mercado y la
transnacionalización corporativa, por lo que estas características son los principios en los que subyace
la lógica organizativa de la distribución de alimentos.
El modelo capitalista alimentario se ha desarrollado bajo el enfoque del agronegocio, constituyendo una
forma impuesta de pensar, actuar y gestionar la producción, distribución y comercialización de
alimentos que opera en una escala logística global y bajo el auspicio del capital transnacional. Esto ha
sido posible a través de la imposición, por más de medio siglo, de patrones estandarizados de
producción y consumo bajo el velo de la innovación científicotecnológica y la concepción implícita de
eficiencia y modernización (Duch y Fernández, 2010).
Como hemos venido mencionado, el sistema agroalimentario está controlado en cada uno de sus
procesos y subprocesos por multinacionales que obtienen grandes ganancias gracias a un modelo
agroindustrial liberalizado y desregularizado. Dicho sistema cuenta con el soporte de las élites
políticas y de las instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a
las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente (Vivas, 2007).
En el caso especifico de la distribución de alimentos, ésta se ha fundamentado en la cooperación
capitalista con todos sus proveedores que esencialmente es la producción intensiva , la cual se ha
caracterizado por la generalización del autoservicio, la incursión de la tecnología de la información, la
logística avanzada y una marcada concentración oligopólica (Duch y Fernández, 2010).
Venezuela no escapa de esto, en este escenario y hasta principios del año 2002 la Ley de Mercadeo
Agrícola (LMA) de los años 70 constituía el único mecanismo regulador de la distribución de todos los
bienes y servicios. Ley que según Ochoa (1995:59) “…tomó una orientación más de favorecimiento a
los sectores económicos que a la población”. Lo que se reflejó en lo siguiente:
a) La adquisición de los alimentos en Venezuela hasta 2002 se obtenía solo bajo el impulso dado
por corporaciones transnacionales cuyas casas matrices se encuentran principalmente en Estados
Unidos y países europeos. Esto se tradujo en una alta dependencia de insumos alimentarios,
desconocimiento de los flujos económicos de las cadenas productivas agroalimentarias,
desconocimiento de la aplicación de las normas de selección y poca conciencia ecológica por parte de
los productores (Rodríguez, 2007). Lo anterior ha impulsado cambios importantes en los patrones de
consumo, evidenciándose significativas transformaciones tanto desde el punto de vista tecnológico
como de la organización de la producción (Ortega, 2007).
b) En el caso del acopio, almacenamiento y transporte todos los alimentos se centralizaban en
manos de un sinnúmero de intermediarios muchos de los cuales se concentraban en forma asociada con
agentes mayoristas. Esto implicó una competencia del comercio en manos de los intermediarios que le
imprimía a la actividad comercial un sello netamente mercantilista.
3XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
Así mismo, los consumidores se encuentran cada vez con menos posibilidades de obtener productos
directos de los productores, convirtiendo a la industria de alimentos en una fuente de grandes ganancias
de las transnacionales (Duch y Fernández, 2010).
c) El proceso de comercialización de los alimentos se concentraba en manos de un grupo de
agentes privados integrados principalmente por supermercados e hipermercados (Morales, 2007). Los
precios y márgenes obtenidos por estos agentes se determinaban con base en las condiciones de oferta y
demanda imperantes en el mercado, incidiendo también en determinados rubros y el poder de agentes
mayoristas para restringir la libre competencia. En consecuencia, la fijación de los precios de los
alimentos estaba sometida a la potestad y conformidad de las empresas transnacionales que lo que
buscan es la ganancia máxima.
El resultado de este modelo es que Venezuela y el resto de los países de América Latina se encuentran
en una creciente dependencia alimentaria, debido al control que tienen las empresas transnacionales
sobre el mercado de alimentos, determinando qué se consume, a que precio se compra, de quién
procede, cómo se elabora, con qué productos (Prato, 1996).
Lanz (2011) sostiene que en el afán de la búsqueda de la máxima ganancia por parte del modelo de
agronegocio, en cada uno de los subprocesos de la distribución de alimentos existen algunas
corporaciones dominantes que hegemonizan y controlan la actividad en que intervienen. Esto ha
conducido históricamente a un deterioro progresivo del campo, que forma parte de la herencia que dejó
en Venezuela la aplicación de las políticas neoliberales. En este sentido, podríamos caracterizar la
distribución de alimentos en Venezuela en cuatro elementos fundamentales que impiden contar con un
sistema eficiente de comercialización: 1) existencia de un gran número de intermediarios, 2) costos
muy elevados en las unidades comercializadoras, 3) problemas por lo que se podría denominar
"excesivas ganancias" de las unidades comercializadoras y 4) la existencia de un marco institucional
deficiente en el campo de la comercialización de alimentos.
Sin embargo, a raíz de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia se promulga una nueva constitución
desde la cual comienzan a establecerse las bases para impulsar en nuestro país un proyecto de sociedad
opuesto al modelo neoliberal que se promovió en Venezuela a finales de la década de los ochenta. El
nuevo proyecto alternativo tiene como orientaciones fundamentales, emanadas de la constitución, las
siguientes aspiraciones: descentralización, desconcentración, democracia participativa y protagónica,
transformación productiva y la búsqueda de la equidad y la justicia social (ANC, 1999).
En este orden, el Estado se plantea cambios estructurales entre los cuales se encuentra, en materia
alimentaria, el de lograr satisfacer las necesidades alimenticias de la población a través de una justa
distribución de los mismos, para ello la nueva CRBV (ANC, 1999) establece en su artículo 305, lo
siguiente:
“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin
de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del
público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción
4XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria,
pesquera y acuícola…”
Este artículo precisa la seguridad alimentaria como orientación de la política de distribución de
alimentos y los lineamientos que se toman en cuentan para alcanzarlos, destacando dos aspectos
importantes: a) la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y b) el acceso
oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. Estos aspectos aluden, entre otros
elementos, a la presencia de un sistema de distribución, elaboración y comercialización que funcionen
apropiadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea
necesario para su posterior distribución (Defensoría del pueblo, 2011).
Lo anteriormente planteado representa una directriz alternativa ya que el acceso a los alimentos estaba
concretada por el modelo dominante capitalista (agronegocio) que permite que la cadena alimentaria se
alargue progresivamente, alejando cada vez más la producción y consumo, lo que favorece la
apropiación de las distintas etapas de la cadena por empresas agroindustriales con prácticas de los
organismos multilaterales en defensa de los mercados oligopolistas (Stedile, 2010 y Vivas, 2010). Esto
se expresó con la empresa Polar1 que ha aprovechado su posición de dominio para aniquilar en ventas a
sus principales competidores creando así monopolios u oligopolios. No conforme con eso imponen los
precios tanto de venta como de compra y pueden vetar a ciertos grupos, llevándolos a su liquidación.
Esta acción es considerada contraria a los principios de la Carta Magna (Piña, 2010).
Frente a este modelo dominante, donde la búsqueda del beneficio económico se antepone a las
necesidades alimentarias de las personas, se inician cambios estructurales para el logro de una justa y
equitativa distribución de todos los bienes alimentarios a los fines de contribuir con la seguridad
agroalimentaria y por ende a la eliminación de la pobreza. El propósito es, tal como lo señala Mészáros
(2001), la construcción de un nuevo orden social que pasa por un cambio estructural que involucra a
todos los ámbitos de la sociedad.
Ahora bien, el artículo 305 de la CRBV, contenido en el titulo que refiere el Régimen socioeconómico
de la Nación y a la Función del Estado en la Economía, le otorga a éste responsabilidad fundamental.
Sin embargo, este papel tal como dice Marrero (2004) no puede ser entendido como exclusivo ni
excluyente, debido a que la propia constitución también establece para la iniciativa privada un rol
activo, señalado en el artículo 299: “El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el
desarrollo armónico de la economía nacional...” (ANC, 1999). De hecho, en los tres primeros años de
gobierno del presidente Hugo Chávez todo el proceso de distribución de alimentos (adquisición,
almacenamiento, transporte, acopio y comercialización) estuvo sólo en manos de grandes empresas
privadas (Polar, Cargill y Agroisleña, principalmente).
1
La empresa Polar tiene en sus manos todas las fases y ramos de determinada actividad económica, en este caso es la
producción y distribución agroindustrial. Ellos venden a los productores todos los insumos y alimentos y a su vez, son los
únicos que compran materia prima (Piña, 2010).
5XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
Lo anterior manifestaba una fuerte tendencia al monopolio por parte del sector empresarial. En la
comercialización al detal se profundizó un crecimiento de los hipermercados y supermercados que se
inició en la época neoliberal con la cadena internacional Makro y, consecutivamente, con otros grupos
internacionales y locales que experimentaron una serie de transformaciones reflejándose en la apertura
de nuevos establecimientos y la adquisición de cadenas y empresas existentes. Su táctica residió en
fusionarse o eliminar la competencia, dándose un alto grado de concentración empresarial (Morales,
2007).
De modo que una buena pregunta sería: ¿Cuál es el propósito de la fusión de las grandes cadenas de
comercialización privada? La respuesta es muy clara: la conformación de monopolios privados para la
dominación del mercado de los alimentos. Sosa e Iglesia (2007) precisan que la justificación que
señalan las empresas para su fusión es que con esto se logran economías de escala y un grado de
eficiencia, que les permiten entregar productos y servicios de calidad a precios convenientes que
permite mejores condiciones de de vida para la mayoría de los habitantes; lo que se complementaría
con alimentos “nacionales” con una excelente relación precio calidad. Sin embargo siguen señalando
los autores antes mencionados, que las empresas no mencionan que una de las consecuencias, es, que
cuando su tamaño llega a un grado extremo su actuación se vuelve muy difícil de controlar por el
Estado.
En el escenario de fusión de las cadenas de comercialización de alimentos, Makro aplicó su estrategia
de expansión empresarial mediante la apertura de nuevos establecimientos comerciales con capital
nacional y extranjero, dando inicio a la creación de Hipermercado Éxito (CADENALCO de Colombia),
manejado por la cadena CASINO que luego adquiriría la mayoría de las acciones de CATIVEN
(conformada por Casino, 50%, EXITO, 28% y Polar, 22%.) con el propósito de consolidar la creación
de los hipermercados en Venezuela (Colmenares y otros, 2008 y Morales, 2007). Lo anterior está
basado en la lógica del sistema capitalista que hace que las grandes empresas compren o se fusionen a
otras para así abarcar mayor cuota del mercado creando así los grandes monopolios en la distribución
de alimentos.
A este creciente control, se agrega el hecho de que las grandes transnacionales participan a la vez en
varios subprocesos de la distribución de alimentos, logrando así un mayor control y por ende
acaparando un mayor volumen de negocios obteniendo más ventas e incrementando continuamente sus
ganancias. Un caso representativo de este fenómeno son las transnacionales que proveen insumos a los
productores, realizan el acopio de la producción y la industrialización de la misma (Rojas, 2009).
Paralelo a lo anterior, el gobierno formula y ejecuta el Plan Bolívar 2000, plan cívicomilitar cuyo
propósito se orientó a contribuir con soluciones a los problemas urgentes de la población a escala
nacional, movilizando para ello a la Fuerza Armada Nacional (actualmente: Fuerza Armada Nacional
Bolivariana) y a las comunidades. Con este plan se pretendía resolver, aunque fuera de manera
contingente, las necesidades más urgentes y una de ellas era la distribución de alimentos que se
implemento a través de los megamercados. Todo esto con el propósito de alcanzar y consolidar el nuevo
modelo de sociedad contenido en la CRBV. En este sentido coincidimos con Bonilla y otros (2000)
cuando señalan que ningún problema de orden estructural puede ser solucionado con medidas de
contingencia, sin embargo era necesaria una acción a corto plazo.
6XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
El Estado, consciente de los hechos mencionados en el párrafo anterior, reconfiguraría las líneas de
acción central de su gobierno, que se materializaron en las Líneas generales del Plan de desarrollo
económico y social de la Nación 20012007 (PDESN 20012007), el cual se orientó, a la superación de
la crisis estructural, a partir del carácter humanístico, alternativo diseñado sobre bases principistas y
políticas para la interacción dinámica del crecimiento sostenido, efectivas oportunidades y equidades
sociales, una dinámica territorial y ambiental sustentable, la ampliación de las oportunidades
ciudadanas y la diversificación multipolar de las relaciones internacionales (MPD, 2004).
Entre las estrategias que se contemplaron en el PDESN 20012007 para garantizar la seguridad
alimentaria se destacan: a) el uso racional y justo de la tierra agrícola; b) elevar la productividad
agrícola y el sistema de comercialización y mercadeo; c) precisar las prioridades de abastecimiento
interno agroalimentario; d) rescatar y ampliar la infraestructura de riego, vialidad, almacenamiento y
transporte, así como la adecuación de la política comercial al desarrollo agrícola (MINPPAL, 2006).
En este marco se promulgó el Plan Nacional de desarrollo agrícola y de la alimentación el cual
establecía el rescate de la base productiva del país presentando políticas y medios para el sector
agrícola. Sus tres grandes directrices fueron: a) El rescate, transformación y dinamización de las
cadenas agroproductivas, propiciando la competitividad y el desarrollo sustentable de los rubros
bandera (aquellos rubros que requieren mayor inversión) y estratégicos (aquellos que requieren de
pequeñas inversiones a corto plazo, b) Promover el desarrollo del medio rural fundamentalmente en los
ejes estratégicos (Occidental, OrinocoApure y Oriental) del país para la modernización del agro y c)
garantizar la seguridad alimentaria de la población (producción y distribución oportuna y estable de
alimentos nutricionalmente adecuados en calidad, variedad y aceptación) [Polanco, 2011 y MPC,
2000].
Con estas políticas se buscaba impulsar la producción nacional para fortalecer la economía, evitando
así importaciones innecesarias. El principal sujeto que participó en estas políticas fue el gobierno
nacional, a través del Ministerio de Producción y Comercio2 (MPC) cuya participación buscaba “…
propiciar el desarrollo agrícola, industrial, comercial y turístico, a través del diseño de políticas
coherentes y viables, mediante la concertación del sector público y privado y la sociedad civil
organizada, con la finalidad de contribuir a incrementar de manera sistemática los niveles de
productividad y competitividad en dichos sectores” (MPC, 2000:2).
Sin embargo, una de las acciones para el logro de esos objetivos fue la participación del gobierno
nacional en un Consejo de Administración anual de Venezuela Competitiva, a través del ministro y
viceministro del MPC para la época y los voceros del sector privado representado por Lorenzo
Mendoza de Empresas Polar e Imelda Cisneros de Arthur D. Little (ADL) de Venezuela (Polanco, 2011
y MPC, 2000). De tal forma que todo el proceso de elaboración y la propuesta final de acción es
producto también de la participación del sector privado.
21
El Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), durante los primeros 100 días del nuevo gobierno, estuvo dirigido por el
ganadero Alejandro Riera, luego en septiembre de ese mismo año pasa con la reforma institucional a fusionarse con el de
Industria y Comercio (MIC) y Corpoindustria, para crear el Ministerio de Producción y Comercio (MPC). El MAC pasa a
ser el Viceministerio de Agricultura y Alimentación, subordinado a esa enorme y diversificada estructura administrativa
que fue el MPC.
7XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
Es importante en este punto resaltar que la organización Venezuela Competitiva está conformada por
organizaciones sociales surgidas en la época neoliberal encabezadas por sectores empresariales que
orientaban y dirigían la participación de la sociedad civil con fines de corte neoliberal siendo su
antecesor ideológico el grupo Roraima3. Venezuela Competitiva tienen como actividad principal la
divulgación del pensamiento económico de corte neoliberal defendiendo a la propiedad privada
(García, 2007).
Tomando en cuenta lo anterior identificamos que la organización Venezuela Competitiva lo que busca
es satisfacer intereses particulares y aquí coincidimos con Calzada (2012) cuando dice que esta
organización pretende recuperar y robustecer lo público como esfera de intereses compartidos, lo único
que manda es el mercado. El modelo de ciudadanía es el de la propiedad privada y el modelo de vecino
el de las clases medias y altas. Estas orientaciones reflejan la concepción políticofilosófica dominante
en los primeros años del gobierno bolivariano. Esto fue expresado de manera explícita por el presidente
Chávez en varias ocasiones manifestando su simpatía por una tercera vía para el desarrollo de la
sociedad, modelo que refiere a la idea de un “capitalismo humanizado”.
Ahora bien, desde que Chávez asumió la presidencia, solicitó poderes especiales que habilitaran al
ejecutivo, para dictar normas jurídicas especiales que demandaban una elaboración expedita. Sin
embargo, estas deberían formularse luego de aprobada la nueva carta magna. Este proceso se adelantó,
fundamentalmente, durante el año 2001 cuando se promulgan 49 decretosleyes 4 decretados por el
gobierno con el propósito de adaptar el marco legal a los nuevos postulados constitucionales. Leyes
relacionadas con hidrocarburos, turismo, ferrocarriles, soberanía alimentaria, vivienda, bancos,
administración pública, fuerza armada, seguridad social y similares aparecen aprobadas en la gaceta
oficial del 31 de julio del 2001.
En específico hay que hacer mención de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrícola (LTDA), que contiene
disposiciones vinculantes sobre el uso de la tierra y los planes agroalimentarios del país y la Ley de
Pesca y Acuicultura (LPC), que busca proteger el equilibrio ecológico en la realización de esta
actividad. La LTDA, en su contenido y fines, introduce un conjunto de particularidades, entre las que
destacan: a) derogación de la Ley de Reforma Agraria que regía desde 1960 con su respectiva
modificación de mayo de 2005; b) eliminación del latifundio; c) promoción de una justa distribución de
la riqueza en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de la actividad agraria y d) garantía de la
tenencia de la tierra como elemento fundamental para la seguridad y soberanía agroalimentaria.
3
“El Grupo Roraima, puede considerarse como la raíz de las organizaciones sociales liberales, estuvo conformado por
empresarios, intelectuales, académicos y líderes sociales. Su objetivo fue la discusión, análisis e investigación con el fin de
elaborar una nueva propuesta política y económica para el país, la cual puede enmarcarse dentro de la tradición liberal”
(Garcia Guadilla y Roa, 1997:910).
4
Los decretosleyes se formulan en el marco de leyes habilitantes que son aquellas que pertenecen al género constitucional
de la delegación legislativa y deben entenderse como leyes sancionadas por la Asamblea Nacional, en las condiciones
señaladas por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que faculta al Presidente de la República para
dictar decretosleyes en las materias que solicite. La Constitución de 1999 regula las leyes habilitantes en su artículo 203,
último aparte, con el siguiente texto: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas
partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente
o Presidenta de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo para su ejercicio”.
8XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
En atención a sus fines, la LTDA instaura las bases para el desarrollo rural integral y sustentable del
sector agrícola con la creación o adecuación de los entes gubernamentales que se encargarían de apoyar
e impulsar la revolución agraria en nuestro país. La ley en su artículo 6 precisa que “los gobiernos
regionales deberán establecer en sus jurisdicciones centros de acopio, almacenamiento y mercado de
productos agroalimentarios bajo un sistema participativo de libre oferta y demanda”. Este artículo, si
bien no establece taxativamente la cuestión de la adquisición de alimentos, si alude a los subprocesos
de acopio, almacenamiento y comercialización.
En la LTDA identificamos a los sujetos o instituciones que ella ha designado para la materialización de
sus cometidos: el Instituto Nacional de Tierras (INTI), la Corporación Venezolana Agraria (CVA) y el
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para lo atinente a las políticas del desarrollo rural integral del
sector agrícola en lo referente a capacitación, infraestructura y extensión. Todos estos organismos están
estrechamente vinculados con la ejecución de las políticas de desarrollo sustentable para el sector
agrario.
Por su parte, la Ley de Pesca y Acuicultura (LPA) tienen entre sus orientaciones y fines la protección y
garantía de la seguridad alimentaria al destacar la protección al medio ambiente con la prohibición de la
pesca industrial entre otras, beneficiando de esta manera a los pescadores y pescadoras artesanales, sus
asentamientos y comunidades. Asimismo, esta Ley le otorga al Ejecutivo Nacional atribuciones para
dictar normas que regulen la pesca, la acuicultura, fijar precios de productos y subproductos de sus
derivados y a establecer cuotas mínimas de productos y subproductos que deben distribuirse dentro del
territorio nacional, así como por regiones o localidades.
A partir de la LPA se crea el Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA), concebido con
carácter autónomo, con personalidad jurídica y adscrito al MAT. Actualmente INAPESCA pasó a
denominarse: Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) adscrito al Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT). Estas leyes colocan a la tierra y a la propiedad al
servicio de toda la población, desmercantilizan a los alimentos y garantizan el retorno real del medio de
producción a los desposeídos a través de la dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica (Artiles, 2006). Es así como comienzan a reducirse las
oportunidades de usura y aprovechamiento desmedido de las riquezas nacionales por parte de sectores
capitalistas del país y del extranjero.
Tanto la LTDA como LPA se convirtieron en aceleradores del distanciamiento de los sectores
empresariales respecto al gobierno nacional. Con estas leyes muchas estructuras de poder y privilegios
estaban siendo desmanteladas lo que trajo como respuesta un paro general de 24 horas en diciembre de
2001 y luego un nuevo paro indefinido desde el 9 de abril de 2002 que desembocó en un golpe de
Estado ese año. En síntesis, en la primera etapa del gobierno de Chávez (19992002) estuvimos en
presencia de un proceso de distribución de alimentos que en todos sus subprocesos (adquisición,
almacenamiento, transporte, acopio y comercialización) estuvo orientado a prácticas mercantiles de
alimentos que generan lucro privado, modelo que se profundizó en Venezuela a raíz de la imposición de
las políticas neoliberales a finales de la década de los 80 y que tuvo como mecanismo regulador a la
LMA de los años 70, ley que favorecía más a los sectores económicos poderosos que a la población.
9XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
Sin embargo, en esta etapa se incorpora como política de estado la seguridad alimentaria lo que
involucra la conformación de un proceso de distribución capaz de hacer llegar los alimentos a toda la
población sin distinción de sector geográfico, etnia, sexo o edad, es decir que tienen como orientación
fundamental el acceso oportuno y la disponibilidad de alimento de manera justa y equitativa. A partir
de allí se diseñaron leyes como la Ley de Tierra y Desarrollo Agrícola y la Ley de Pesca y Acuicultura,
que se orientaron claramente a aumentar la participación directa del Estado como agente económico y
su control sobre la dinámica económica.
Sin embargo, la LTDA y LPA tocaban los intereses de las transnacionales y de los grandes sectores
económicos radicados en nuestro país que ejercían un monopolio en materia agroindustrial y comercial
de alimentos, razón por la cual a raíz de su promulgación se generó una crisis política y económica que
sobrevino en desabastecimiento de los alimentos de la cesta básica, hecho que evidenció la gran
vulnerabilidad del país en materia de producción y distribución de alimentos. Pese a ello el Estado
utilizó sus reservas para la adquisición de productos alimenticios fuera del país y su posterior
distribución.
1.2. Profundización de la Política de distribución. Inicios de la intervención del Estado en los
subprocesos de distribución de alimentos (2002 2007)
Con relación a los lineamientos de la seguridad alimentaria establecida en la CRBV, para principios de
2002 se promulga la Ley de Mercadeo Agrícola5 (LMA) que tiene entre su contenido y fines la
planificación, la regulación y evaluación de todas las fases comerciales del mercadeo de productos e
insumos para la producción agrícola6. Por otro lado le otorga al Estado la fijación del volumen de las
importaciones dentro de un marco de prioridades que ampare la producción nacional y en particular a
los pequeños productores, de acuerdo con lo establecido en los planes de desarrollo agrícola y
alimentarios del país (AN, 2002).
La LMA señala la responsabilidad del Ejecutivo Nacional para evitar fluctuaciones erráticas del
mercado, tales como: indebida elevación de precios, acaparamiento, deficiencias en canales de
distribución y otras contingencias; podrá fijar cupos, tarifas, períodos de almacenamiento y otras
acciones de normalización del mercado de productos agrícolas y pesqueros. Eventualmente, el
Ejecutivo Nacional podrá establecer políticas de contingencia cuando lo considere necesario para
regularizar los mercados7. De igual manera se define la Junta Nacional como instancia para la
coordinación y concertación de las cadenas agroproductivas por rubro o grupo de rubros. Estará
conformada por representantes de los productores, transportistas de insumos y productos del sector,
agroindustrias, distribuidores, agentes de almacenamiento, bolsas agrícolas, comerciantes y los
consumidores8 .
5
Gaceta 37.389 del 210202.
6
Artículo 1 de la Ley de Mercadeo.
7
Idem.
8
Idem, articulo 5 literal e.
10XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
La ley de Mercadeo abre un espacio para la creación de precios concertados en todos los rubros y
precisa en su artículo 30 al Ejecutivo nacional a establecer normas y condiciones que deben regir el
transporte de alimentos. A nuestro juicio, tanto la LTDA, LPA y LMA comprometen al gobierno a
participar en la producción, comercialización y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios.
Como ya hemos mencionado en el punto anterior, a partir de diciembre de 2002 se ejecutó un paro
empresarial que, entre otras cosas, hizo que muchas empresas decidieran detener su producción y,
posteriormente en marzo de 2003, los empleados de la nómina mayor de la principal empresa del país,
Petróleos de Venezuela (PDVSA), realizaron un sabotaje petrolero.
Es de resaltar que las principales industrias de producción y comercialización de alimentos se sumaron
al sabotaje, pretendiendo desestabilizar económicamente al país, por medio del acaparamiento, escasez
y especulación con los productos alimenticios que conforman la dieta diaria de la población. Esto
reveló el carácter de clase del conflicto. La burguesía agroalimentaria, que venía realizando negocios
importantes con el gobierno, comprendió que comenzaban a peligrar sus intereses como clase al
visualizar que los cambios sociales podían conducir a una nueva sociedad en la que su dominio dejaría
de existir. Por tanto, el paro puso de manifiesto su interés de clase para sí por encima de su interés de
clase en sí y, por consiguiente, se hizo visible su conciencia de clase.
La situación planteada en el párrafo precedente obligó al gobierno nacional a utilizar sus reservas
internacionales para adquirir en el extranjero varios rubros necesarios para la alimentación diaria de la
población. Lo anterior dejó al descubierto la debilidad del Estado para garantizar la seguridad
alimentaria con producción nacional, por su casi nulo control del proceso de producción y distribución
de alimentos.
Es importante mencionar que el gobierno colocó énfasis en el área alimentaria, una vez que se
evidenció, con mayor fuerza, la alta concentración del abastecimiento nacional en manos de grandes
grupos económicos y, en consecuencia, la excesiva centralización de la distribución de los alimentos
básicos que constituía un elemento de inseguridad y desestabilización en el plano político y social. Por
ello se hacía necesario avanzar rápida y prioritariamente en la corrección de este aspecto (Banmujer,
2004).
En medio de esta crisis política y económica el Estado decide tomar medidas para orientar la política
agraria y alimentaria; el propósito era ofrecer incentivos a la producción nacional, erradicar el
latifundio y abrir nuevas vías para la inclusión social de los campesinos. Es así como se inicia el Plan
Zamora9 dando importancia a la democratización de las tierras y consolidación del espacio colectivo,
evitando así la tenencia individual de predios (Álvarez, 2009). Todo esto con el fin de mejorar la
disponibilidad de alimentos que es dominada por el modelo de producción, distribución y consumo en
manos del sector privado.
9
El Plan Zamora pasa en el año 2003 a formar parte de las Misiones sociales denominándose Misión Zamora.
11XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
La crisis política y económica ocurrida en el 2002 y 2003 dio origen a una generalizada escasez y
desabastecimiento de alimentos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Las condiciones
económicas y sociales eran críticas. La tasa de desempleo fue de 15,4% en 1999, 12,3% en 2000, 12,8%
en 2001, 16,2% en 2002 y 18,8% en 2003. El índice de salarios reales (considerando como base a 1995
= 100) fue de 96,8 en 1999, 98,3 en 2000, 100,6 en 2001, 90,5 en 2002 y 75,4 en 2003 (BCV, 2004).
Por estas razones, la regulación y control del sistema alimentario se convierte en prioritario, es por ello
que el Estado decide participar en toda la cadena alimentaria (producción, adquisición,
almacenamiento, transporte, acopio y comercialización) con el propósito de ir disminuyendo la gran
dependencia de las grandes empresas y revertir en cierta medida la característica oligopólica del sector.
Ahora bien, una vez superado el sabotaje petrolero, el gobierno adoptó una serie de medidas que
generaron cambios en la política económica: a) el control de cambios y de precios, b) la decisión de
participar en la importación directa de alimentos, c) el incremento del salario mínimo y d) la aplicación
de nuevos impuestos al valor agregado, al débito bancario y a los activos empresariales. Todo este
conjunto de medidas fueron destinadas a materializar el acceso oportuno y satisfactorio de los sectores
sociales más precarios a una alimentación adecuada.
Paralelo a lo anterior, se comienza en 2003 con la reestructuración de las instituciones con el objeto de
dar cumplimiento a las disposiciones de la nueva constitución. Para ello se establece un conjunto de
políticas, planteadas bajo una noción participativa, que pretenden dar respuestas efectivas a necesidades
prioritarias en las áreas de educación, salud, alimentación, vivienda y empleo. Estas políticas públicas
son denominadas Misiones10. A juicio de Bonilla y otros (2004) con las Misiones la revolución registra
un punto de quiebre en su dinámica constructiva. Adoptando el marco legal necesario para las grandes
transformaciones impulsadas por el proceso bolivariano, era necesario trascender al terreno de lo
concreto e iniciar políticas francas que propiciaran soluciones a los problemas estructurales de la
sociedad.
El origen de esta nueva institucionalidad se sustenta en dos factores: a) la necesidad, por parte del
Gobierno Nacional, de dar respuestas efectivas en el marco de una coyuntura de conflictos ocurridos
entre los años 2002 y 2003 y b) para dar respuestas rápidas frente a la ineficiencia de algunas
instituciones públicas, con una estructura burocrática adquirida de las anteriores administraciones, las
cuales resultan insuficientes a la hora de impulsar nuevas políticas públicas que buscan llegar a los más
pobres con resultados a corto plazo (Lander, 2004).
En este sentido, se desarrollan cambios en cuanto a la organización y funcionamiento de la
administración pública, en contraposición con el carácter reformador de los gobiernos neoliberales.
Estas medidas se enmarcan en lo que el gobierno definió a partir del 2003 como el modelo de
desarrollo endógeno que comienza a orientar las políticas públicas.
10
Las Misiones son el punto de partida para la conformación de una nueva generación de acciones sociales que se ha
denominado como la Nueva Institucionalidad (Lander, 2004). Todas estas políticas persiguen la atención masiva y acelerada
de la deuda social acumulada sustentada sobre criterios de universalidad de derechos, igualdad de oportunidades, promoción
de la calidad de la vida y promoción de la ciudadanía.
12XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
Tomando en cuenta lo anterior, el Estado promovió el proceso de elaboración del proyecto “Todas las
Manos a la Siembra” para contribuir con la seguridad alimentaria, a través del impulso de la pequeña y
mediana producción campesina, promoción del conuco, los fundos zamoranos universitarios, los
huertos familiares y escolares con el fin de fortalecer el tejido productivo y de distribución de
conuqueros, pequeños empresarios, mercados populares y bodegas comunitarias a lo largo y ancho del
país (Lanz, 2004). Todo esto bajo la responsabilidad del Ministerio del poder popular para la Educación
y el Ministerio del poder popular para la Educación Universitaria.
Asimismo, en medio de ese contexto político, el Estado formula el segundo Plan Excepcional de
Desarrollo Económico y Social mediante el abastecimiento de alimentos y otros productos que
complementan la cesta básica11 (PEDESACB), como respuesta a una evaluación que arrojó resultados
de insuficiencia de productos y estados nutricionales críticos, especialmente entre la población de
escasos recursos, profundizados por los altos niveles especulativos y por el paro del 20022003, razón
por la cual el Estado consideró necesario crear y manejar un sistema de comercialización y distribución
para evitar futuros desabastecimientos y la dependencia de terceros (MINAL, 2004), ya que la
distribución de alimentos presenta entre otros problemas, un excesivo grado de intermediación, lo que a
su vez origina excesivas ganancias para quienes realizan esa función, en perjuicio de los productores y
consumidores.
El PEDESACB tiene como propósito formalmente establecido el garantizar el abastecimiento estable,
continuo, creciente y permanente de determinados productos de la cesta básica y materias primas
fundamentales, a fin de satisfacer la demanda de la población a través de la adquisición en el mercado
nacional e internacional (MINAL, 2004). En este sentido, el Estado relanza la Corporación de
Abastecimiento y Servicios Agrícola S.A. (CASA12) responsable de adquirir los alimentos a nivel
nacional e internacional.
CASA es una empresa pública que el Estado relanza a partir de la paralización del sector agro
productivo durante el año 2002, cuando se evidenció a través de un diagnostico realizado por el Estado
que de 42 silos sólo estaban en funcionamiento 3 (MINPAL, 2004), lo cual muestra la vulnerabilidad en
la que se encontraban las cadenas que abastecían alimentos a la población venezolana, por tal razón el
Estado decide reactivarlas.
11
La Cesta Básica Alimentaria representa un consumo mínimo aceptable de alimentos para una familia u hogar de
referencia, integrado por un conjunto de alimentos básicos, expresados en cantidades apropiadas y suficientes para satisfacer
las necesidades energéticas y proteínicas del hogar de referencia. Se segmenta en 11 grandes grupos: cereales, carnes,
pescados, leche y sus derivados, grasa y aceites, frutas y hortalizas, raíces y tubérculos, semillas oleaginosas, azúcar y
similares, productos alimenticios y bebidas no alcohólicas.
12
Es impórtate hacer mención que CASA S.A. es una institución encargada de la prestación de servicios agrícolas,
comercialización y distribución de productos alimenticios en el país, creada en 1989 en el segundo gobierno de Caldera en
el marco de la “Agenda Venezuela”.
13XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 Nov. 2012
CASA tiene como propósito formal, la comercialización y distribución de productos agroalimentarios y
de otros que complementen la cesta básica, materia prima agroindustrial e insumos para la producción
agropecuaria, maquinarias, equipos agropecuarios, sean éstos de origen nacional o internacional;
asimismo, podrá comprar, vender, revender, importar, exportar, permutar, intermediar, cumplir los
procesos de recepción, acondicionamiento, almacenamiento, empaque, despacho, transporte y
clasificación de productos agropecuarios y agroalimentarios; así como la realización de cualquier otra
actividad o negocio de lícito comercio, conforme lo decida la asamblea de accionistas para garantizar la
seguridad alimentaria de la población (MINPAL, 2004).
Paralelo al relanzamiento de CASA el Estado instaura una red de comercialización y distribución de
alimentos para evitar futuros desabastecimientos y la dependencia de grandes grupos económicos que
lograron el monopolio de la venta de alimentos importados. De esta manera, se crea en al año 2003 la
red MERCAL (Mercado de Alimentos, C.A.) 13 aumentándose así la participación del Estado en la
distribución de alimentos.
MERCAL está orientado al mantenimiento del abastecimiento de la población venezolana y está
llamado a atender principalmente a los grupos de escasos recursos económicos, incorporando a
familias, pequeñas empresas y cooperativas organizadas, mediante puntos fijos y móviles de comercio.
Así contribuye a desarrollar una imagen corporativa en todos sus procesos y con apego a las normas
que rigen la materia, para garantizar la seguridad alimentaria. En su carácter formal, MERCAL es
concebido como una estrategia innovadora que garantiza el abastecimiento de alimentos de primera
necesidad en cualquier contingencia. Los sujetos que participan en esta política se identifican como la
CVA, el MTA (actualmente MPPAT) y la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Abastecimiento
Alimentario.
A nuestro juicio, MERCAL en su política formal representa una ruptura con el modelo dominante del
agronegocio que ha venido convirtiendo al alimento en mercancía. La Misión se materializa en una red
de abastecimiento que ofrece alimentos de la cesta básica a precios bajos y sin intermediarios, con el
fin de ir contrarrestando la cultura alimenticia que ha impuesto la llamada gran distribución
(supermercados e hipermercados) a través del control de los productos destinados a la alimentación
principalmente y el control que tienen sobre los precios al detentar un enorme poder de mercado,
operando desde una posición oligopólica frente a la población que depende de ellos para satisfacer sus
necesidades (Rojas, 2009).
Por otra parte, para regular todo lo relacionado con el almacenamiento de productos agrícolas y otras
actividades conexas así como la promoción de la producción agropecuaria interna y la seguridad
alimentaria)14,se formula ley la ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (LSADA) creándose la
Superintendencia Nacional de Silos (SADA) 15 como un órgano desconcentrado que se encarga de
ejecutar todas las actividades en materia de inspección, vigilancia y fiscalización, sobre las acciones de
almacenamiento agrícola y sus operaciones conexas.
13
MERCAL se crea el 23 de abril del año 2003 en asamblea de accionistas.
14
Artículo 1 de la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (LSADA).
15
SADA inicia sus operaciones en el año 2008.
14También puede leer