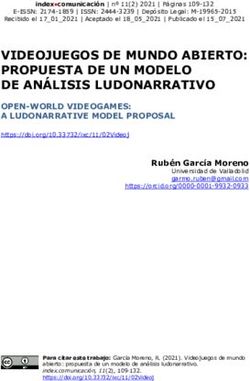Presentaciones de libros - Colmich
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Presentaciones de libros
MAZÍN GÓMEZ, Oscar, con la colaboración de Martha Parada,
Archivo Capitular de Administración Diocesana Valladolid-
Morelia. Catálogo I, Zamora, El Colegio de Michoacán-Go-
bierno del Estado de Michoacán, 1991,320 pp., (Morelia, 450
años).
SIGAUT, Nelly (coord.), Oscar Mazín, Herón Pérez Martínez y
Elena I. Estrada de Gerlero, La Catedral de Morelia, presenta
ción de Nelly Sigaut, introducción de Clara Bargellini y fotogra
fía de Vicente Guijosa, Zamora, El Colegio de Michoacán-
Gobierno del Estado de Michoacán, 1991, 459 pp., (Morelia,
450 años).
Las dos obras que me toca en suerte presentar ahora *forman parte
de un conjunto de libros coeditados por el Gobierno del estado de
Michoacán y El Colegio de Michoacán con motivo del 450 aniver
sario de la ciudad capital.1
Estoy convencido de que conocedores de la historia de la ciudad
de Morelia e historiadores del arte podrán apreciar mejor el primer
volumen del Catálogo y La Catedral de Morelia como parte de esa
conmemoración y como obras con su propia entidad; sin embargo,
la presentación consiste, al finy al cabo, en dar razones para valorar
lo que se ofrece y, buenas o malas, tengo algunas para encarecer al
juicio de ustedes experiencias en la hechura de estos libros y la
calidad del resultado.
* Este texto fué leído el 24 de Enero de 1992 en la Casa de la Cultura de la ciudad de
Morelia, Mich., durante la presentación de los libros a que se refiere esta reseña. (N.
del E.)Tocante a la experiencia recuerdo que en abril de 1990, en
sobremesa de buena cena en casa del gobernador del estado, el
doctor Genovevo Figueroa Zamudio surgirió a don Luis González,
decano y fundador del Colegio de Michoacán; a Carlos Herrejón,
entonces secretario general y al entonces presidente, la posibilidad
de aprovechar algunos trabajos que se estaban realizando y la de
emprender otros para publicarlos en la celebración del 450 aniver
sario de la fundación de Morelia, ofreciendo el apoyo económico
para realizar un programa que entonces quedó esbozado.
El trabajo de catalogación y microfilmación del Archivo Capi
tular de Administración Diocesana estaba en marcha y había
ofrecido ya resultados. Publicar el primer volumen para dar a
conocer la riqueza del acervo y para que se pudiera aprovechar en
obras de investigación, principalmente sobre la catedral de Morelia,
se impuso como algo obvio.
Para entonces, Nelly Sigaut estaba al tanto de lo que se iba
catalogando y microfilmando, además de lo que en una presenta
ción habían mostrado Oscar Mazín y sus colaboradores; así que
Nelly, con las sabias y estimulantes sugerencias de Carlos Herrejón
(coordinador de lo que llamamos Proyecto 450 Aniversario de
Morelia), echó a vuelo las campanas de su entusiasmo y convocó a
las historiadoras del arte Elena Estrada de Gerlero y Clara Bargellini;
a Oscar Mazín, metido en la historia del cabildo catedralicio, y a
Herón Pérez Martínez, quien llegó convencido por lo que se
platicaba y por las voces de las piedras de las fachadas, grabadas en
espléndidas imágenes por otro autor convocado desde el principió
por Nelly, el fotógrafo Vicente Guijosa, cuya participación en el
libro fue fundamental. Mismo que llegó a su buena expresión
gracias al diseño de Natalia Rojas. La colaboración de Rosa Lucas
y Patricia Pérez Munguía en la revisión y cotejo, y la de Julia
Guzmán, Irma Sánchez y Aurora del Río en la captura y formación
de textos se acreditan con toda justicia, por más que, como sucede
siempre, han tenido que quedar fuera algunos de los apurados eneste trabajo. Fuera también ha quedado la parte que comenzó a
escribir Nelly, la referente a la pintura en la catedral de Morelia,
pues el asunto requiere más trabajos y un espacio propio, un libro
que esperamos ver pronto. Sin quererlo he pasado ya a hablar del
resultado de esa empresa y para no seguirlo haciendo a medias voy
a ocuparme de los libros.
En el primer volumen del Catálogo del Archivo Capitular de
Administración Diocesana son patentes tres méritos:
Primero, la aportación a la investigación, puesto que nos da
noticia de un acervo en el que hay testimonios de la economía, del
gobierno y de la vida cultural y social de una enorme porción del
territorio de nuestro país (la jurisdicción del antiguo obispado de
Michoacán, del “Gran Michoacán” que comprendía cinco de los
actuales estados de la república) a lo largo de tres siglos. Lo
catalogado aquí cubre de 1538 al siglo XIX; se trata de mil
novecientos noventa y seis documentos descritos en fichas en las
que se indican colocación, fecha del testimonio, materia u objeto
al que se refiere; personas y lugares, así como número de fojas y
medidas del documento. Además, tiene un estudio introductorio,
apéndices e índices que facilitan el uso del catálogo mismo y, por
supuesto, la consulta del acervo.
Eso nos lleva a considerar el segundo mérito, el carácter de
modelo de catálogo o ejemplo a seguir en la labor de catalogación
y publicación del catálogo mismo. Se da cuenta del conjunto
documental, compuesto de doscientas veinticuatro cajas, de las
cuales doce son las aquí catalogadas; éstas se han microfilmado y
cada rollo de micropelícula corresponde a una caja; los cuales
obran en poder de la biblioteca de El Colegio de Michoacán, donde
están a disposición del público para su consulta, siendo posible la
obtención de copias. Se apoya así la investigación y se orienta al
usuario no sólo con precisiones literales y posibilidades de consulta
fuera del edificio del archivo mismo (donde es imposible trabajar
por falta de espacio y condiciones de seguridad para el acervo), sinocon una visión histórica de las instituciones que generaron la
documentación. Hay una historia del cabildo eclesiástico, razón de
su composición en 1585,1649y 1734; así como referencias precisas
a la organización del aparato eclesiástico.
En las dos características anteriores se refleja una tercera: la
calidad profesional de Oscar Mazín y de Martha Parada, de Juan
Carlos Herrejón y Abelardo Herrero, colaboradores que contaron
con la confianza y el apoyo del arzobispo de Morelia y, de manera
inmediata y asidua, del canónigo José Olalde Bustos, cuya muerte
lamentamos.
Sin esta obra, sin lo que en ella hay de instrumental para la labor
de investigación y de adelanto de la investigación misma, resulta
inconcebible el segundo libro que debo presentarles.
La Catedral de Morelia tiene su propia presentación, la hace
Nelly Sigaut en cuatro páginas refiriéndose a las preguntas perti
nentes en una investigación de esta índole, a las que aquí se han
hecho y respondido y a las que deben seguirse haciendo en futuros
proyectos de investigación; la completa, ubicando esta obra en una
amplia perspectiva -atiende al significado de las catedrales en el
proceso histórico y el de este libro en la historiografía del arte
colonial-, Clara Bargellini. Con tan buenas páginas no habría
porqué hacer otra presentación, pero me comprometí a hacer ésta
y, siguiendo con el hilo desde el Catálogo al primer capítulo, “La
catedral de Valladolid y su cabildo eclesiástico” (pp. 17-63), escrito
por Oscar Mazín, confirmo lo que dije antes: la estrecha relación
de aquella obra como principal sustento de ésta.
El estudio del cabildo eclesiástico nos revela tres grandes etapas
de la historia interna, por decirlo así, de la catedral vallisoletana; y
la externa, en cuanto institución rectora de la vida social y de la
construcción del templo en el que se materializa y hace evidente el
régimen catedralicio. Las etapas van de 1586 a 1660, la primera,
durante la cual la catedral se ubica en un templo luego del traslado
desde Pátzcuaro, hasta la colocación de la primera piedra del
nuevo; desde entonces hasta 1705, la segunda etapa, año éste enque se traslada al nuevo templo que será definitivo y cuya construc
ción se termina en 1746. Quizá en este año podría cerrarse la etapa,
pero congruente con la historia, Oscar Mazín la hace llegar hasta
1786 para ver cómo se completa la fábrica material, el
enriquecimiento de la catedral, el crecimiento de su administración
y la lucha de obispos y un cabildo —aquí está la continuidad o
realidad institucional- celoso de su autonomía frente a personas
del Estado tan terriblemente “eficientes”, diríamos ahora, como el
visitador José de Gálvez y el virrey Croix. Mazín llega hasta 1786
para dejar a la iglesia catedral en el régimen de intendencias, en
plena crisis de los privilegios eclesiásticos, cuyo desenlace es ya
parte de otra historia, la protagonizada por Manuel Abad y Queipo
entre otros ilustres eclesiásticos del Gran Michoacán.
Hay una riquísima historia externa o de elementos de la vida
social novohispana patente en la acción del cabildo eclesiástico
vallisoletano, en la edificación del templo y en la adquisición,
reelaboración y acrecentamiento de sus tesoros (lo ve bien Oscar
Mazín en este primer capítulo y lo destacará con otros significados
Elena Estrada de Gerlero en el cuarto, al estudiar los inventarios).
El cabildo es una institución esponja, recoge los elementos de su
entorno inmediato y de lugares lejanos de su enorme jurisdicción
territorial y de áreas remotas que no por estar fuera de esos límites
le resultan extrañas. Atrae capitales y otras riquezas, pues el
crecimiento de esos capitales, las formas que se establecen para
atraerlos y administrarlos (las obras pías, los aniversarios, etc.),
todo esto da cuenta del crecimiento y complicación de la sociedad.
Y la evidencia sube a tono en la edificación y ajuareo de la catedral
misma: maestros prestigiados de México, Puebla y Querétaro con
los de las inmediaciones concurren a la edificación y hechura de
joyas.
Historia de la sociedad es también la del paisaje arquitectónico
en el que predominará el modelo catedralicio sobre conventos de
órdenes religiosas, ajustadas a los dictados de un clero cada vez más
diocesano.Señal de ese crecimiento social es el atesoramiento que decía
mos, y que Oscar Mazín hace palpable en el tercer capítulo, “Altar
Mayor, Altar de Reyes y Ciprés de Valladolid Morelia” (pp. 107-
125), que si como capítulo de historia del arte es interesante,
muestra de buen aprovechamiento de la documentación y de las
aportaciones de Manuel González Galván, lo es también de la
historia política, de la acción del obispo Pedro Anselmo Sánchez de
Tagle y su cabildo, acosados por la fiscalización de un Estado
beligerante y reformista.
Pero decíamos que el cabildo es una esponja que recoge ele
mentos de muy diversas partes, de las cercanas o no tan lejanas
tenemos muestra en lo apuntado hasta aquí. De lugares remotos
hay -lo veremos al referirnos al capítulo IV—objetos y también
vocablos, como chacaras (chacras) y champurros, usados en docu
mentos de 1624 y 1649 que se citan en la p. 20 para referirse a las
tierras de cultivo y a los mestizos. Términos que proceden del Perú
o algún lugar de esas latitudes en la América andina.
En la catedral, pues, se realizan -e n el sentido literal de hacerse
palpables- muchas fuerzas de los siglos y entornos inmediatos y
lejanos; así, de tiempos más o menos remotos pero pertinentes por
su realización en esa realidad como significados vividos consciente
o inconscientemente hay manifestaciones expresas, que Herón
Pérez Martínez estudia en el capítulo II, “Un texto iconográfico:
las fachadas de la catedral” y cuyo título nos hace recordar la frase
que tomó José Gaos de un romántico, cuando en su Historia de
nuestra idea del mundo, analizó la catedral de Chartres como
expresión de la idea medieval; decía en ese capítulo “Las catedrales
son libros en piedra”, y en la de Morelia Herón Pérez Martínez ve
parte del libro, leyendo lo más palpable, las imágenes; y lo más
abstracto, los signos, en su juego de significaciones. Llega así a
esclarecer los elementos de las tradiciones que nutren los textos
arquitectónicos: el Antiguo Testamento que se transmuta en el
Nuevo en la transfiguración de Cristo, motivo de la fachadaprincipal, y que -como lo vió a través de documentos Oscar Mazín-
- pese a su lugar central cederá ante los hechos de la religiosidad de
aquella sociedad, inclinada al culto mariano manifiesto en la
devoción guadalupana y al culto de san José, motivo de las fachadas
laterales. Se trata, en efecto, de una religiosidad que prefiere el
culto a los santos, a las imágenes más que a los conceptos o
abstracciones de las que dan cuenta, plásticamente, los signos.
Sin embargo la riqueza simbólica está allí y la catedral es
manifestación de una larga historia en que la Biblia, la historia
sagrada y la antigüedad griega y latina eran reconocidas por el saber
humanístico en siglos barrocos. Estatuas y relieves estudiados por
Herón Pérez Martínez son evidencias interesantes de grandes
temas y, si algo importante queda fuera -era imposible abarcarlo
todo-, sí hay en buena compensación una interpretación de la
catedral: ésta es la tienda en la que se aloja el Arca de la Alianza del
Antiguo Testamento, y en la que el pueblo se siente seguro;
también es la casa de la Sagrada Familia del Nuevo Testamento,
retratada en las fachada laterales dedicadas a san Joséy a la Virgen,
y en la principal, donde el Hijo aparece como El Salvador —
significado propio de la transfiguración de Cristo—.
Elena Estrada de Gerlero rescata para nuestra actualidad,
como conocimiento, “El tesoro perdido de la catedral”, título del
último capítulo, que a más del mérito de información analizada y
comprendida, está el de las relaciones que establece con los otros
capítulos en llamadas oportunas; es decir, cierra la unidad de la
obra comprendiendo las investigaciones de Oscar Mazín y de Pérez
Martínez, lo significante que son las páginas de Nelly Sigaut y Clara
Bargellini y abre el camino para una valoración del apéndice
documental.
El estudio se apoya en los inventarios de 1697 a 1787 (1697-
1700,1721, 1731, 1744, 1745 —éste de la sacristía—y 1787), para
llamar e interrogar a otras fuentes de información que figuran en
el apéndice y que trae de otras partes, y llevarnos por una historiade la catedral verdaderamente fascinante. Se trata de una historia
completa, hasta donde es posible lo cabal en la reconstrucción (y
esto es por el sentido, no porque se haya recogido “todo” el
material). Para desplantar bien la reconstrucción hay que trazar el
relato desde la catedral en Pátzcuaro y su traslado a Guayangareo,
además de los materiales agrupados en este libro, la autora recoge
lo que Mina Ramírez ha entregado en sus libros La Catedral de
Vasco de Quiroga (Zamora, El Colegio de Michoacán, 1986) y La
escuadray el cincel, documentos sobre la construcción de la Catedral
de Morelia (México, UNAM, 1987).
Pero lo más interesante es que en este capítulo se aprovechan
elementos interpretativos, los objetos descritos en los inventarios
tienen una historia; unos son de fuera y hay que traer, con el objeto
mismo, esa historia hasta el interior de la catedral (caso notable es
el de la tapicería y lo que ésta significa en la sociedad que la ostenta
o usa); otros son elaborados aquí, unos están integrados al edificio,
otros no; todo tiene algo significante, como los documentos mis
mos: ¿por qué y para qué, además de cuándo, se elaboraron los
inventarios? bien hay historias que se entretejen para hacer la
historia de la catedral a través del tesoro perdido. Las transforma
ciones del interior implican cuestiones litúrgicas y políticas, como
vemos al asomarnos a esta historia que llega hasta el siglo XIX
tardío, en tiempo de reconstrucciones, en un nuevo modus vivendi,
después de la violenta guerra civil que se llamó de reforma y en la
que se arrancó la plata de la catedral.
Pero, por otra parte, la iglesia misma venía destruyendo obras
antiguas para refundirlas en nuevas piezas. ¿Cuántas joyas de siglos
anteriores se perdieron en los posteriores?
Algo equiparable quizá ocurre con la historia. Un tesoro perdi
do ha dado lugar a esta recuperación, a otra posibilidad como la que
ha realizado Elena Estrada de Gerlero, y que sobre este mismo
campo podríamos realizar nosotros. Elementos hay en el apéndice
documental (pp. 173-409), en el glosario, índices y bibliografía queacompañan a este libro; y, recordémoslo, en el Catálogo que
precedió a esta labor de investigación. En esta alegría de la
recuperación histórica celebremos, pues, el aniversario de la ciu
dad de Morelia.
Andrés Lira González
El Colegio de Michoacán
NOTAS
1. Los otros libros son: Paul de Wolf, Curso básico de Tarasco hablado; Ethelia Ruiz
Medrano, Gobierno y Sociedad en Nueva España. Segunda Audiencia y Antonio de
Mendoza; Gustavo López Castro (coord.), Urbanización y desarrollo en Michoacán; y
Carlos Herrejón Peredo, Orígenes de Guayangareo-Valladolid.También puede leer