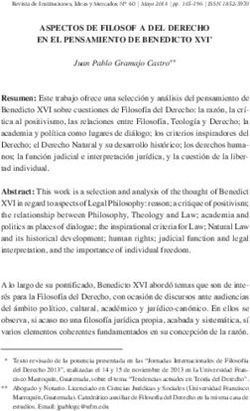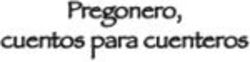TINIEBLA DE CORAZONES: UNA REVISIÓN DEL PECADO ORIGINAL
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
STEPHEN J. DUFFY TINIEBLA DE CORAZONES: UNA REVISIÓN DEL PECADO ORIGINAL La existencia del mal en el mundo plantea serias cuestiones a los creyentes. A partir de las aportaciones de la doctrina clásica sobre el pecado original, y teniendo en cuenta las aportaciones de la psicología y teología modernas, el autor propone una interpretación del pecado original que dé respuesta a los interrogantes actuales sobre el origen y la existencia del mal en el mundo. Our hearts of darkness: original sin revisited, Theological Studies, 49 (1988), 597-621. La inteligibilidad de nuestro mundo se ve entorpecida de modo constante por la existencia del mal, tal como expresa poderosamente el cardenal Newman en su "Apología" "Consideremos el mundo en toda su extensión, en su variada historia, la multitud de razas humanas, sus orígenes, sus éxitos, las alienaciones mutuas, los conflictos; sus modos de obrar, hábitos, gobiernos, formas de culto; sus empresas, las carreras sin sentido, sus casuales logros y conocimientos, la forma de aceptar con impotencia hechos largamente establecidos, las señales (débiles y fragmentadas) de un plan controlador, la ciega evolución de aquello que se establece como poder o como verdad, el progreso basado en elementos irracionales sin que persiga objetivo alguno definido, la grandeza y la miseria del hombre, las lejanas metas que por fin alcanza, lo poco que duran, la incertidumbre acerca del propio futuro, el desencanto vital, la derrota de la bondad, el éxito del mal, el dolor físico, la angustia mental, la prevalencia e intensificación del pecado, las idolatrías en expansión, la monótona y desesperanzada irreligión... esta condición de toda la raza humana, que hallamos descrita de forma tan terrible y tan exacta en las palabras del apóstol: "mundo sin esperanza y sin Dios". Es ésta una visión vertiginosa y aterradora, que inflinge a la mente el sentido de un profundo misterio, absolutamente más allá de cualquier solución humana... ¿Qué decir ante un hecho que así desconcierta la mente y constriñe el corazón? Sólo me queda responder que o bien no existe Creador, o ésta nuestra sociedad humana se halla sin lugar a dudas apartada de su presencia... si existe Dios, desde el momento en que aceptamos su existencia, la raza humana nos aparece implicada en alguna terrible calamidad original. Vive en contradicción con los propósitos de su Creador". SURGIMIENTO DE LA DOCTRINA CLÁSICA SOBRE EL PECADO ORIGINAL El pecado y el mal son anomalías para el pensamiento cristiano, tal como indica Newman. De acuerdo con San Agustín, la Iglesia primitiva anatematizó tanto el pesimismo teológico de los maniqueos como. el optimismo antropológico de los pelagianos. Partiendo de la soteriología cristiana, San Agustín presupone una correlación entre la salvación y el pecado: no podemos formular la una sin el otro. Profundo en su esencia,
STEPHEN J. DUFFY el desarrollo agustiniano de esta afirmación conformó el pensamiento y el corazón cristiano occidental hasta la era moderna, en la que se vino abajo ante el severo ataque de la conciencia histórico-crítica. La doctrina clásica del pecado original formulada por San Agustín, deriva de la reflexiones que le suscitaron su propia experiencia de conversión y la meditación de las Escrituras, y adopta su forma definitiva a raíz de las fogosas controversias que mantuvo con el gnosticismo y el pelagianismo. "Las Escrituras no contienen doctrina alguna sobre el pecado", se defendían así los pelagianos contra la interpretación agustiniana de Gn 23. Es oportuno recordar aquí las argumentaciones de Paul Ricoeur, el cual, negando que Gn 2-3 sea ante todo una especulación sobre cuál fuere el primer pecado y quiénes los primeros pecadores, defiende el sentido penitencial del mito adámico: su objetivo no es otro que el de distinguir con claridad el origen del mal del origen del ser. No hallamos el mal humano en un caos originario, incrustado en la misma estructura del ser, de suerte que los dioses hayan de luchar contra él para hacer surgir la vida. El mal no es anterior a la Creación ni es tampoco contemporáneo al origen de las cosas. Aparece como corrupción que tiene lugar en el seno de una Creación buena y ya- completada. La razón penitencial estriba en el hecho de que Dios es bueno, y de que los hombres, sólo tras haber optado libremente por el demonio, han devenido corruptos. No obstante, el relato no se limita estrictamente a ser el mito de la caída, puesto que el hombre Adán se yergue en arquetipo representativo de todos los humanos, y su condición es la de todos y cada uno. El mito adámico es, pues, antropológico y concentra el mal primariamente en el protagonista, pero no de forma absoluta. Adán no está solo sino con su compañera, Eva, y tiene un adversario, la serpiente, cosa que aporta a esta visión antropocéntrica dos modificadores significativos. En primer lugar, el hombre y la mujer no son los artífices absolutos del nacimiento del mal. Lo hallan ya allí, yaciendo a la espera, en forma de tentación. La serpiente simboliza maravillosamente las dimensiones psíquicas y sociales del mal, que no podemos racionalizar ni asumir en su totalidad si las consideramos derivadas de un acto de libertad consciente. En segundo lugar, este adversario de Adán es creatura y como tal, no puede forzarle a decisión alguna. No puede otra cosa que tentarlo y ser para él ocasión de pecado. El apóstol Pablo hace suyo (extendiéndolo incluso) el mito adámico como explicación del mal. Así, en Rm 5,12-21, establece un paralelismo tipo/antitipo entre Cristo y Adán. Así como en y a través de Cristo (el segundo Adán) se origina la reducción en y a través de el primer Adán se originó el pecado. Pablo refuerza, pues, la idea de un pecado original de significado universal a nivel humano y también cósmico, ya que "la Creación misma", afirma, "vive en esclavitud y degeneración" (Rm 8, 18-25). La construcción agustiniana de un mito anti-gnóstico San Agustín establece que el ser y la bondad son primigenios y priva, por tanto, al mal de estatuto ontológico. El mal es la actitud que nos aleja de Dios, la más noble bondad, y nos aproxima desmesuradamente al mundo y a sus bondades mutables y finitas. Es rechazo auto- frustrante de cualquier autoridad fuera de la absolutización de mí- mismo. Como consecuencia de esta absolutización, los más bajos instintos quedan sin guía y
STEPHEN J. DUFFY emergen tumultuosos, y así el deseo deja de ser tendencia natural para devenir, tras la Caída, concupiscencia desordenada y esclavizadora. Partiendo de esta antropología, San Agustín rechaza la identidad maniquea de pecado con finitud y defiende la libertad. Rechaza asimismo el voluntarismo pelagiano y considera que el pecado es una quasi-segunda naturaleza, una propensión positiva hacia el mal. Brillante penetración de San Agustín que nos obliga a articular desde este momento, dos tipos de lenguaje al hablar de pecado: el lenguaje moral y el trágico, dialécticamente entrelazados. Veámoslo con más detalle. El maniqueísmo identifica finitud y mal. Niega que los hombres sean responsables del mal y convierte al mal en un segundo principio ontológico frente al Dios-otro-trascendente. Con el establecimiento de una bondad original que se pierde después a causa de un histórico primer pecado, San Agustín delimita claramente la génesis teológica del ser y la génesis antropológica del pecado. Es una visión ética del pecado que se contrapone a la trágica visión maniquea. Si San Agustín reconoce el pecado contingente y voluntario, el pelagianismo va aún más allá para defender la indeterminación de la libertad. Postula una neutralidad de base desde la cual el hombre puede optar con igualdad de oportunidades a favor del vicio o a favor de la virtud. Si el pecado es voluntario por definición, esto implica la posibilidad humana de no pecar. Un Dios justo no puede exigir al hombre un imposible. El pecado, pues (y a pesar de la amplitud de su difusión), no es condición universal del género humano. Adán sólo se corrompió a sí mismo y, si bien es verdad que la influencia demoníaca puede ser transmitida socialmente como hábito o costumbre, alegar impotencia ante el poder del pecado no es sino cobarde. La vehemente respuesta que San Agustín daría a los pelagianos se basó en el convencimiento de que la libertad sólo es genuina si se orienta hacia lo eterno. El hombre se halla por naturaleza ordenado hacia la bondad y sólo puede realizarse, ser feliz, en comunión con Dios. El distanciamiento de Dios (la "opción" por el mal) representa la desintegración de esa naturaleza innata. Como consecuencia de la primera calamidad, la humanidad queda caótica y esclavizada por sus propias frustradas tentativas de auto-deificación. El hombre no ha disfrutado nunca de un estado de pura indiferencia en el ejercicio de su libertad. La corrupción de la naturaleza humana por el pecado hace referencia a una predisposición hacia el mal, que precede y condiciona la elección. En virtud de la Caída, esta propensión pre-volicional reviste carácter universal. Haciendo uso de Rm 5,12 a su favor, San Agustín concluye que todos fuimos afectados y llevamos sobre nosotros desde el nacimiento por propagación (no imitación) la herida que el pecado de Adán nos inflingió. Si bien esta dura cristalización de la teoría agustiniana es atribuible a la polémica con el pelagianismo, su motivación básica radica en la tortuosa conversión y la propia experiencia del mal del mismo San Agustín. Se distinguen dos elementos básicos en su doctrina del pecado original: el vitium y la reatus. El vitium (vicio) es la corrupción, el efecto mutilante que el pecado tiene sobre la naturaleza humana, que se identifica como concupiscencia. La Caída vició a Adán y a toda su descendencia. Dondequiera que la naturaleza humana se propague, el pecado se propagará junto con ella. El reatus (culpa) a causa del pecado denota su aspecto jurídico, de transgresión de la ley divina. Todo
STEPHEN J. DUFFY hombre contrae el vitium en su origen, y con él la reatus. Todos somos transgresores, todos merecedores de castigo. Con un posicionamiento tan radical, San Agustín contradice su propia explicación antropológica del mal ya que, ¿dónde queda la responsabilidad personal si el pecado es, en última instancia, un rasgo hereditario? Más aún, aceptando que el advenimiento universal del castigo pueda ser plausible en el caso de los adultos (que gustan así el fruto del propio pecado), ¿qué explicación existe para el caso de los recién nacidos? Pero San Agustín no podía en este punto tolerar excepciones. Si el bautismo tiene como finalidad la remisión de los pecados y la Iglesia bautiza a los niños aunque éstos sean incapaces de pecado voluntario, la única conclusión posible es que los redime de la mácula heredada tras la caída de nuestro primer ancestro. Santo Tomás de Aquino Al igual que San Agustín, interpretó de forma histórica y literal Gn 2-3. Amparados por la inmediatez de la gracia divina, nuestros primeros padres podían haber resistido a la tentación, perseverando así en condición de inmortalidad y visión beatífica. Con la Caída, la naturaleza se desorganiza y debilita, y el hombre pierde la capacidad de resistir al pecado. Según Santo Tomás el pecado es privación de una relación de amistad con Dios, es la incapacidad de amarlo a El por encima de todas las cosas. Materialmente es concupiscencia, o la irrupción de deseos incontrolables que atacan la libertad del caído desgarrando con furia la integridad interior y la armonía social. Por generación natural, el pecado original se trans mite a todos y cada uno al inicio de la vida. Los pensadores de la Reforma Continúan e incluso intensifican el tema agustiniano. Definiendo el pecado como pura ausencia de gracia no hacemos justicia, pensaron, al oscuro poder aterrador de la propensión al mal que demoniza la naturaleza humana. Con San Agustín, la analizan, no meramente como privatio boni (privación del bien), sino como perversio poderosa que necesita conversión. Para muchos católicos esto era maniqueísmo. En realidad no lo es, porque sus categorías son más de tipo existencial que sustancialista; no hacen referencia a la esencia del ser-en-el- mundo del hombre, sino a la calidad de su relación con Dios. Distinguen, además, entre concupiscencia previa y posterior a la Caída, construyendo con ello un buen argumento contra maniqueos y pelagianos, que quedó olvidado bajo la poderosa influencia de San Agustín. DECLIVE Y RESURGIMIENTO DE LA DOCTRINA EN EL PERIODO MODERNO Del optimismo al pesimismo Durante la Ilustración, el mal tendió a ser considerado simple problema de psicología individual y/o social, cuya solución "técnica" garantizaban los mitos paracientíficos del progreso muy en boga por aquel entonces.
STEPHEN J. DUFFY El s. XX ha demostrado que con el progreso tecnológico el mal, lejos de desaparecer, se ha vuelto más poderoso y diabólico si cabe. La psicología freudiana y la filosofía existencialista sacaron a la luz la cara oculta de la condición humana y numerosos artistas y literatos han contribuido a extender la idea de la existencia de un poder demoníaco enraizado en las entrañas mismas del existir humano, lugar desde donde desafía cualquier intento de explicación o solución. Resignación estoica al mal. Sustitución de Atlas por Prometeo. Los s. XIX y XX, pues, han sustituido la doctrina clásica por una visión secular del mal, con reposiciones optimistas o pesimistas de las temáticas pelagiana y maniquea. Inmersa en este contexto, la teología revisionista ha pretendido reconstruir una antropología acorde con nuestra desconcertante experiencia del mal que se adecue a la tradición cristiana enfrentándose a los problemas que condujeron a la pérdida de credibilidad de la doctrina clásica y que se muestre libre de contradicciones. Las contradicciones clásicas y la teología ¿Cómo y por qué puede el delito de una pareja primigenia alienar a todos sus descendientes, condenándolos a arrastrar el peso de la culpa y convirtiéndolos en seres perversos? Las contradicciones que aparecen en la doctrina clásica son, en buena parte, debidas a su interpretación literal del Gn 2-3. La consciencia crítica actual considera que cuando los símbolos o las narraciones bíblicas son tomados literalmente como historia o como ciencia, pierden su genuino y profundo significado. Se nos describe clásicamente un lírico e idílico estado de bondad y perfección previo a la Caída. Adán y Eva fueron ampliamente bendecidos con perfección moral e intelectual, con inmunidad al dolor y a la muerte y con la gracia suprema que representa confiado y sin mediaciones con su Creador. Un postulado tal, además de entrar en conflicto irreconciliable con la teoría evolucionista, condena la caída a una total y definitiva ininteligibilidad. ¿Replegó Dios su presencia para que el pecado original pudiera tener lugar, convirtiéndose así en su último responsable? 4, ¿es el pecado mera y simple rebelión humana, con lo cual la agraciada y protegida primera pareja deviene completamente irracional? La doctrina clásica habrá de dar paso a una nueva interpretación que, no obstante, estará basada en las poderosas y persuasivas intuiciones agustinianas, que nos permitirán, desde su profundidad, hacer frente a las tendencias tanto optimistas como pesimistas del naturalismo secular de nuestros días. ¿Cómo defender al mismo tiempo la libertad individual y la trágica alienación presente en cada ser, que cronifica la incapacidad humana de responder a las exigencias de sus propios ideales morales? El objetivo de la reconstrucción que aquí proponemos no es otro que el de abrirnos camino entre el historicismo o fundamentalismo ingenuo y el moralismo o racionalismo exangüe, para articular mejor (aunque nunca con total lucidez) la esencia y el motivo de nuestra defectible condición.
STEPHEN J. DUFFY RECONSTRUCCIÓN DEL SÍMBOLO DEL PECADO ORIGINAL La angustia La Caída no acontece porque el hombre y la mujer sean primitivos e ignorantes, sino porque su espíritu de autotrascendencia les mueve a desear la identidad divina para convertirse así en fuente de su propio sentido. Este espíritu que es quien nos hace verdaderamente humanos, es, a la vez, fuente de nuestra capacidad de realización y de nuestra capacidad de destrucción. En nuestro poder de trascendencia pasado, presente y futuro; vamos más allá de nosotros mismos y más allá de nuestro mundo; entendemos, juzgamos, decidimos y actuamos para construirno s a nosotros mismos y construir nuestro mundo. Pero este mismo espíritu trascendente es esclavo, condicionado, mortal, y vive bajo la constante amenaza de dejar de existir. De ambos en definitiva, trascendencia y finitud, nace la angustia. El espíritu abre y muestra las infinitas posibilidades de uno mismo. La finitud exige elección, y con ella la obsesiva toma de consciencia de los caminos que nunca recorreremos. Para devenir "él- mismo", el "uno- mismo" es tentado de alienación, sea a causa del orgullo que olvida la finitud y a través de una lucha frenética pretende convertirse, de hecho, en todo aquello que puede llegar a ser; o bien a causa del indolente olvido de sus reales posibilidades, que, a través del replegamiento perezoso y del sometimiento del propio ser, pretende evadirse al santuario de la mediocridad en busca de una seguridad que no podrá ser sino falsa. La ansiedad es, pues, precondición necesaria al pecado y la alienación en cuanto nos impulsa a buscar los propios intereses a costa de la propia destrucción, la destrucción de los demás y la de la naturaleza. La ansiedad no es en sí misma pecado, sino tentación de pecar. Considerándola pecado, resucitaríamos el determinismo maniqueo. Contra lo que éste proclama, se da siempre en la vida humana la posibilidad esencial de centrarse en Dios. Cuando la conversión tiene lugar, la ansiedad muestra su otra cara y se convierte en la impulsora de una creativa realización personal y social. La falibilidad y la ansiedad no son el resultado de una caída primera; son constituyentes ontológicos de la libertad humana. La elección, ineludible realización de la libertad, se dificulta por el distanciamiento de Dios desde el cual el hombre debe llevarla a cabo. A causa de éste, el pecado contempla una trágica inevitabilidad histórica. Los teólogos modernos, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, dirigen su atención no ya al peccatum origínale originans (pecado originador, calamidad de Adán) sino al peccatum originale orginatum (pecado originado, pecaminosidad continuada), sirviéndose de las intuiciones de la teoría psicoanalítica de Freud sobre la estructuración y el desarrollo de la personalidad para comprender mejor la esencia del hombre dividido y alienado. La teoría psicoanalítica y el surgimiento de la personalidad En la teoría freudiana, el elemento más primitivo de la personalidad, el id, se define como una amalgama de inconscientes energías libidinosas que, obedientes al principio del placer, claman noche y día para conseguir satisfacción inmediata. El ego, que es consciente y organizado, se asocia con el principio de realidad, y aparece por tanto
STEPHEN J. DUFFY dispuesto a posponer u olvidar la gratificación instantánea, con la finalidad de conseguir bienes preferibles a largo plazo. El conflicto id/ego, base sobre la cual madura nuestra personalidad en cada una de las etapas de su desarrollo, nos permite interpretar de forma positiva la clásica lucha de la concupiscencia contra el espíritu: el conflicto deja de ser castigo por el pecado cometido para convertirse en posibilidad de crecimiento inherente a nuestro ser. Más tarde, en el proceso de interiorización de la disciplina familiar por medio de castigos y recompensas, el niño desarrolla el tercer componente de la personalidad, el super-ego, poderosa orientación moral prevolitiva que nunca podrá ser trascendida en su totalidad por más que el ego la violente para conseguir su autonomía. Reprimiendo los impulsos agresivos y antisociales del id, padres y maestros pretenden transmitir al niño unos valores. Paradójicamente, para poder integrar estos valores y principios, se ponen en marcha en el niño unos mecanismos (superego) que se apropian de la energía que contiene la agresividad reprimida para dirigirla en contra del yo (ego). De esta manera el niño adquiere consciencia de culpa (en el lenguaje religioso: consciencia de pecado). La concupiscencia por sí misma (o el id de Freud) no es sino un conjunto dado, moralmente neutro o ambivalente, de pulsiones diversas que, en tanto que partes integrantes de la psique humana, pueden motivar tanto las conmociones saludables y productivas como las demoníacas. Su eliminación conseguiría extinguir el fuego de la lujuria a costa de eliminar la luz de la civilización. En el caso que la concupiscencia efectivamente conduzca a pecado, las formas que asume cuando se manifiesta como codicia de poder, riqueza, gloria, dominación o incluso santidad, se nos revelan infinitamente más sutiles y destructivas que el mero juego sexual. La concupiscencia que nos conduce al demonio no es sino el impulso erótico que nos lleva a enamorarnos perdidamente de la bondad absoluta que es Dios. Volviendo a la consciencia de culpa, recordaremos las sugerencias de Sebastián Moore, que considera la "caída" de cada cual como el despertar de su consciencia. La experiencia del mal es el precio a pagar por la autoconsciencia, marcada por la soledad y la tensión de devenir un yo individualizado con conocimientos del bien y del mal, enfrentado a la elección. Podemos concretar esta experiencia en el trauma infantil que tiene lugar cuando nos enfrentamos (antes de tener recursos para ello) al desmoronamiento del orden familiar, hasta entonces incuestionable refugio de seguridad y sentido. El resultado de este trauma no es tanto una propensión hacia el demonio como una trágica incapacidad de amar a la gran bondad que nos llama a la unión. En este punto radica el aspecto formal del pecado original de la teoría clásica (el aspecto material es la concupiscencia). Aparejado a esta radical ineptitud hallamos el que podríamos denominar "estado de anhelo continuado". La totalidad perdida se mece sobre nuestras cabezas, denunciando la trivialidad de nuestras ocupaciones y seduciéndonos con un inagotable más allá. La autoconsciencia es, pues, la experiencia de sentirse a la vez juzgado y reducido, y la única salida posible es hacia adelante, para conseguir aquello que anhelamos a través de la elección y, en último término, a través de la muerte misma. El pecado del mundo Fiel a Trento, la teología contemporánea afirma que el pecado original se transmite "por propagación, no imitación", pero interpreta propagación en sentido amplio, como
STEPHEN J. DUFFY fenómeno transbiológico, transhistórico y comunitario, referido a todo el proceso de socialización del hombre- individuo, desde el nacimiento a las relaciones interpersonales. Dado que este mundo en el cual el hombre se socializa es un mundo pecaminoso, la realidad que llamamos pecado original no es un legado estático que heredamos al nacer, sino la histórica e intrínsecamente dinámica dimensión de hacerse hombre en el mundo pecaminoso, y es en la medida en que nuestra participación en esta humanidad pecaminosa crece, que entra en juego y se constituye también la propia libertad. Inserto en una raza y un ambiente contaminados por el demonio colectivo, cada uno de nosotros se infecta por contagio previo a la capacidad de ofrecer la menor resistencia. Nosotros instituimos el mal, pero también lo descubrimos; somos agentes responsables y, a la vez, trágicas víctimas. Siempre existe una serpiente ya-allí, esperando. El advenimiento de la libertad es siempre una labor social a la vez que individual. Un imbrincado de personas demoníacas y sus demoníacas proezas, junto con los enfermizos sistemas y estructuras sociales, urden una historia que no es otra que la historia de la humanidad atrapada en una red de interdependencias alienadoras que la ensordecen al reclamo de la bondad. Situada en esta envenenada solidaridad en el mal, la libertad se constriñe y las motivaciones e intuiciones que se le presentan se muestran en ruinosa decadencia. Este posicionamiento es intrínseco, interna determinación del ser humano, y se define como impotencia del corazón desordenado, incapacidad de amar lo que es bueno. No es simple negatividad, estado defectivo; este oscuro reverso involuntario es un poder positivo que mantiene cautivo, un anzuelo para el demonio, una entropía moral bajo el peso de la cual pronto claudica el hombre, convirtiendo la esclavitud causada por la predeliberada perversidad en condición autoasumida. Aquello que hagamos con nuestra libertad dependerá siempre de lo que seamos; y lo que somos es lo que socialmente hemos llegado a ser, en un proceso determinado en gran parte por el entorno en que tiene lugar. Por este motivo son los profetas quienes se ven forzados a denunc iar el pecado, puesto que la percepción consciente (como muy bien sabía Marx) queda también determinada por la sociedad diabólica, que es quien la pone en contacto con el mal a través de sus mentiras y su mala fe. En conclusión, pues, el pecado es más que el conjunto de pecados, más que la suma de los actos conscientes individuales o las desviaciones del deseo. Es un radical estilo de vida, el que Ezequiel denomina "corazones de piedra". El pecado emerge de un nivel más profundo que el nivel del cual surgen la intención consciente y la elección explícita. Surge del nivel, en palabras de San Agustín, en donde radica aquello que en verdad amamos, del punto neurálgico de nuestro amor, este profundo centro de nuestro ser que condiciona aquello que somos y realizamos. La dimensión escatológica Unido a la tendencia a reinterpretar el pecado original como pecado del mundo, hallamos un desplazamiento del interés teológico del antecedente histórico al dinamismo escatológico. Esta incidencia escatológica incorpora una perspectiva de proceso, evolutiva, desde la cual podemos analizar el pecado original no ya como residuo desastroso del crimen primigenio, sino como conflicto presente entre nuestra historia y la dinámica del más allá. Es la contradicción entre lo que los hombres somos y lo que somos llamados a ser en Cristo. La teología moderna establece que un mundo o un individuo absolutamente faltos de gracia no han existido jamás. El pecado no es
STEPHEN J. DUFFY nunca la totalidad de una biografía, puesto que la historia humana no es sólo historia de perdición sino también historia de salvación. La doctrina soteriológica actual no deriva del pecado el significado de Cristo; parte de Cristo como centro y medida de todo lo que es humano y de El deriva la doctrina del pecado que, en consecuencia, queda definida más que como inocencia perdida, como falta de cumplimiento. La tierra prometida no es el paraíso perdido sino el Reino que se avanza. La naturaleza derivacional de la "hamartología" surge del darse cuenta que es sólo a través de la revelación del hombre nuevo en Cristo como realización del destino humano, que captamos retrospectivamente la universalidad del pecado que Adán simboliza. La caída de Adán no transforma la historia, no frustra la Creación, no es ella quien hace a Cristo necesario tras imponer a la humanidad un nuevo destino, sustituto del destino original querido por Dios. No existe más que un único designio creacional, y se halla en su totalidad dirigido a posibilitar la divina autocomunicación. Un antecedente de esta interpretación lo hallamos en la teodicea de San Ireneo (siglo II). Para San Ireneo, unificar creación y redención en un mismo orden es tarea primordial. La perfección es al final, no al inicio; la esperanza que nos alienta no es esperanza de restaurar la inocencia perdida, sino esperanza de curación y "llegada a casa". Dado que la perfección ética no puede ser ya-acabada (si lo fuera sería sin duda perfecta pero ya no sería ética), Dios hizo del mundo lugar de prueba; y de la historia proceso de crecimiento orientado a la construcción de la persona. El punto de partida es la imperfección ontológica de los humanos, que se pone de manifiesto en su inestabilidad y en la inmadurez ético-religiosa. Creados imperfectos, los humanos somos sujetos de perfeccionamiento en nuestro avance en la oscuridad a través de una situación en medio de la cual el pecado deviene virtualmente ineludible. Creados a imagen de Dios, somos llamados a ser iguales a El a través del advenimiento de su Espíritu, que nos conforma según modelo y norma que no es otro que el Hijo encarnado. Quien nos sirve de medida no es el primer Adán, sino el segundo. La caída, según San Ireneo, no es, pues, deterioramiento; es retraso de crecimiento. Y la Redención no es el plan sustituto que Dios pone en marcha cuando los hombres frustran su primer intento, sino la culminación de la Creación, garantía de que la intención divina queda siempre más allá de la locura humana. Así describió San Ireneo un mito alternativa al mito anti- gnóstico de San Agustín. La teología revisionista reformula la misma intuición básica y, situando a Cristo en el centro, relativiza el pecado. El pecado se convierte en el oscuro reverso de un mundo lleno de gracia. La gracia y el pecado no son fuerzas equitativas que atrapan al hombre mientras luchan una contra otra para conseguir que el platillo de la balanza se decante a su favor. La gracia es superior a cualquier imaginaria ausencia de culpa original, y es superior sin lugar a dudas al omnipresente poder del demonio. "Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda" (Rm 5,20). El tipo (Cristo) y el antitipo (Adán) no son paralelos ni comparables. La universalidad del pecado es mucho más que contrabalanzada por la universalidad de la gracia. Esta última, desabsolutiza la necesidad del baut ismo con agua, ya que la situación prepersonal de cada uno se caracteriza por "ser redimido en Cristo". El bautismo no puede eliminar el pecado original entendido como modo de existencia al cual nos conduce la angustia vital que, con la ayuda del conflicto inconsciente y la ligazón esclavizadora de la solidaridad histórica en el mal, nos conforma en brutal predisposición al demonio. El bautizado sigue formando parte de la historia humana y también en su corazón yace al acecho un
STEPHEN J. DUFFY deseo que no quiere crecer en amor a la bondad. La elección está condicionada. En el peor de los casos inconsciente aspirante al amor como realización plena, la persona humana experimenta un egotismo que la corroe, torturador, desde 1o más profundo de sus entrañas; una curvitas, una predisposición a dar culto a los bienes limitados y a sí mismo. En este sentido, el pecado es un sesgo irradicable, una oscuridad involuntaria oculta en el corazón del deseo que huye de la claridad y se apresura anhelante a conspirar con la impotencia y la cobardía en contra del crecimiento. Cada cual siente cómo subyace en su ser un demonio que le es, a la vez, propio y ajeno. Somos, a la vez, justos y pecadores. Para que el bautismo recupere su sentido, debemos entenderlo como iniciación a una comunidad que provee el entorno necesario para un crecimiento inteligente y razonable, y para la intensificación de una relación de gracia presente y activa. Lo que proclama la buena noticia del amor universal y sobreabundante de Dios es que el mundo no se encuentra nunca sine (sin) Christo. La totalidad de su historia es in (en) Christo y ad (hacia) Christum. La condición profunda en que se verifica el nacimiento de cada cual, no es la de pecado sino la del ofrecimiento efectivo de la gracia liberadora en contra del deseo que muestra nuestra esencia por la cautividad. Este nuevo enfoque de la catolicidad de la gracia contrarresta el pesimismo antropológico y permite entrever un Dios que es ante todo Salvador; aunque la lectura idealista que hace de la historia como ascensión progresiva corre el riesgo de caer en el optimismo ingenuo si no tiene muy seriamente en cuenta el autocontradictor poder de la libertad y las demoníacas implicaciones del devenir humano. CONCLUSIÓN Ricoeur nos advierte contra la tentación de auto adjudicarnos el derecho a especular sobre el pecado original como si éste tuviera real consistencia, cuando se trata tan sólo de un mito racionalizador sobre el misterio del mal. Sabio consejo; y oportuno, porque queremos siempre ver más allá de lo visib le, extraer más sentido del que nos es posible de nuestra compleja experiencia. Nuestro anhelo es convertir la tiniebla de la esperanza en la luminosidad del razonamiento; y la tortuosa búsqueda de la verdad en posesión. Cuanto más trascendente es lo que intentamos explicar, más fuerte se manifiesta la tendencia a atribuirle un grado de comprensibilidad superior al que la experiencia justifica. Las explicaciones, pensamos, tienen argumento y han de presentar una cierta coherencia. Temerosos ante la oscuridad, somos constantemente tentados a imponer sobre el universo y sus procesos una inteligibilidad que excede nuestra insignificante experiencia. Pero todas nuestras proyecciones, incluso cuando nos esforzamos en hacerlas coherentes, son limitadas. Y, más allá de la coherencia, se encuentra la adecuación, a la cual meramente nos aproximamos. La coherencia se revela condición necesaria aunque insuficiente cuando barajamos teorías que tratan de nuestras esperanzas sobre el "¿de dónde?" y el "¿hacia dónde?" de nuestras vidas y del mundo. Y es por esto que la teología se convierte, en palabras de Rahner, en "guardiana de la docta ignorantia futuri" (docta ignorancia del futuro) a lo largo de la historia de la humanidad. No podemos apartar el velo que cubre el misterio de nuestra existencia y el de la existencia del Amor que a todo da vida. Cargamos con la ambigüedad. Creemos que el mundo es comprensible; que tiene argumento, objetivo, propósito. Pero una tal comprensibilidad queda siempre rodeada de un desconocimiento todavía mayor. Por
STEPHEN J. DUFFY
esto (y a pesar de Mozart, Ely Cathedral, las maravillas que descubrimos al extremo del
microscopio o el poder interpelador de una sonrisa) no debía sorprendernos la macabra
panorámica que sugiere la doctrina sobre el pecado original. Pero podemos aún esperar
que la historia de la Creación sea la historia de un jardín que culmina donde "...la
muerte ya no existirá; ni tampoco lamentos, gritos ni penas no existirán más" (Ap 21:4).
La ruta que allí nos ha de llevar, sin embargo, se abre paso a través de otro jardín,
Getsemaní, y tiene su origen en el monte del Gólgota, donde fue plantado el árbol de la
vida.
Tradujo y condensó: TERESA FORCADESTambién puede leer