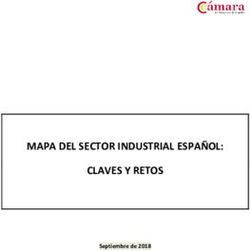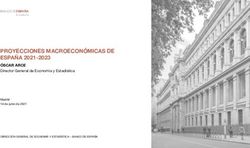Fertility in the Spanish provinces in historical perspective
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Estudios Geográficos
Vol. LXX, 267, pp. 387-442
Julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496
eISSN: 1988-8546
doi: 10.3989/estgeogr.0462
La fecundidad de las provincias españolas
en perspectiva histórica1
Fertility in the Spanish provinces in historical perspective
Margarita Delgado*
INTRODUCCIÓN
El descenso de la fecundidad es un fenómeno que, tradicionalmente, ha in-
teresado no sólo a los demógrafos, sino también a los economistas, los políti-
cos y, más recientemente, al público en general. Se habla de los problemas de
población aludiendo, principalmente, al progresivo envejecimiento y a la no
reposición de las generaciones en los países desarrollados como consecuencia
de la caída de la fecundidad. En Europa el descenso se ha generalizado y pre-
senta síntomas críticos en determinados países, que ven cómo a corto plazo, y
en algunos de forma inminente, la población registra un crecimiento negativo.
Los factores que intervienen en la evolución del volumen de población son
el saldo migratorio y el crecimiento vegetativo o diferencia entre nacimientos y
defunciones. Con la reducción de la mortalidad hasta niveles cada vez más difí-
cilmente superables a la baja, la fecundidad ha adquirido un papel preponde-
rante como variable determinante del crecimiento vegetativo. Pero la evolución
de la fecundidad en los últimos años en muchos de los países desarrollados
hace que dicho crecimiento empiece a estar comprometido, por lo que los au-
1 La autora agradece a Laura Barrios Álvarez su asesoramiento en el planteamiento y ejecu-
ción de los análisis estadísticos, así como sus valiosos comentarios. Asimismo, agradece a Noe-
lia Cámara Izquierdo su labor en la actualización y elaboración de tablas, gráficos y mapas.
* Consejo Superior de Investigaciones Científicas (margarita.delgado@cchs.csic.es).388 MARGARITA DELGADO
mentos reales que se están produciendo en algunos de ellos empiezan a ser el
resultado, principalmente, de un saldo migratorio positivo.
España participa de las mismas tendencias que son comunes al resto de
Europa Occidental, si bien en grados diversos en cuanto a la intensidad del fe-
nómeno. En primer lugar, al igual que en otros países del área mediterránea,
existe un desfase cronológico con relación a los países del norte y centro de
Europa en el comienzo del declive de la fecundidad, tanto en el iniciado a fi-
nales del siglo XIX como el de la segunda mitad del siglo XX2. Pero éste, si bien
ha comenzado en España más tardíamente, el ritmo ha sido más intenso y, por
tanto, menos graduales las transformaciones, habiéndose colocado en pocos
años en niveles inferiores al reemplazo. Por otra parte, las diferencias en mate-
ria migratoria también son acusadas, pues hasta mitad de los años setenta Es-
paña había sido un país de emigración, mientras que en los años finales del
siglo empezó a recibir flujos migratorios de cierta entidad, que se intensifica-
ron en los primeros años del siglo XXI. Esta tendencia ha tenido como resul-
tado que, mientras en el Censo de 1991 la proporción de población extranjera
residiendo en España era inferior al 1%, las cifras del Padrón de 2008 registren
un 11%. Como en muchos otros casos, la experiencia vivida por varios de
nuestros vecinos de Europa Occidental acusa la misma tendencia, pero con un
curso más gradual de los acontecimientos.
La crisis económica mundial ha hecho emerger un nuevo panorama, propi-
ciando cambios en las políticas europeas respecto a la inmigración. Y, así, se
está empezando a asistir a restricciones, tanto para la admisión de nuevos in-
migrantes como para la permanencia de los ya residentes. Ello se debe a la
evolución negativa del empleo, como consecuencia de la recesión económica.
Por tanto, en los años venideros, el curso de la fecundidad adquirirá aún ma-
yor importancia como factor del crecimiento de la población.
Las diversas teorías explicativas acerca de la evolución seguida por la fe-
cundidad suelen centrar su atención en unos cuantos determinantes, ya sean
éstos próximos o sociales (Andorka, 1978; Bongaarts, 1978, 198), que operan
de distinta manera ya se trate de situaciones de fecundidad natural o contro-
lada (Knodel and Van de Walle, 1979), pero casi ninguna puede ofrecer gene-
ralizaciones válidas para todos los países. Los determinantes sociales se
muestran cambiantes, no ya entre países, sino dentro de éstos en el tiempo y a
2 Fue entre 1890 y 1920 cuando tuvo lugar el inicio del descenso de la fecundidad matrimo-
nial en la mayor parte de Europa: Austria, Inglaterra y Gales, Hungría, Bélgica, Alemania, Esco-
cia, los países nórdicos, Suiza y parte de Italia y Grecia (Coale and Treadway, 1986).
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 389
la ambigüedad de su papel ha de sumarse la carencia de datos que permitan
integrar adecuadamente otras dimensiones, como las peculiaridades cultura-
les, el grado de secularización y, en general, las actitudes hacia la procreación
como opción alternativa a otras opciones que compiten con la crianza de los
niños.
El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento en nuestro país de
uno de los factores demográficos más relevantes: la fecundidad y su evolu-
ción. Es un objeto de investigación que atrae la atención de los estudiosos por
sus repercusiones económicas y sociales, al que, como ya se ha dicho, los polí-
ticos no son ajenos, pues un exacto conocimiento de las tendencias en esta
materia y de las causas a que obedecen, son la necesaria premisa para cual-
quier tipo de planificación, ya que la población, directa o indirectamente, es el
sujeto de cualquier acción de gobierno. El ámbito territorial a estudiar será
el provincial y el espacio temporal que abarca este análisis se refiere al co-
mienzo del siglo XX y se adentra en los primeros años del XXI, hasta donde los
datos lo posibilitan. Ello significa que se van a describir las pautas del con-
junto de España, por un lado, y las peculiaridades provinciales por otro, en
esas dos grandes fases que comporta el descenso de la fecundidad: la primera
y la segunda transición (Van de Kàa, 1987, 1998, 1999).
ANTECEDENTES: EVOLUCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
Durante los siglos XVIII y XIX la tasa de crecimiento de la población había
mantenido una cierta estabilidad –oscilando entre 0,42% de crecimiento me-
dio anual para el XVIII y 0,53% para el XIX–, debido a que la fecundidad y la
mortalidad variaron en igual dirección en determinados períodos, mientras
que en otros permanecieron estabilizadas.
Un descenso apreciable de la mortalidad ordinaria no tuvo lugar hasta el
primer cuarto del siglo XIX, pero ello no supuso un crecimiento sostenido de-
bido a que la mortalidad catastrófica contrarrestó parte de esas mejoras (Livi-
Bacci, 1978). La natalidad y la mortalidad eran superiores a la media europea,
pero al ser ambas elevadas, el crecimiento era reducido. Hubiera sido necesa-
ria una natalidad aún mayor para lograr más altas tasas de crecimiento vegeta-
tivo o bien, una cierta tasa de inmigración para que el crecimiento real fuese
de consideración y pudiese contrarrestar el bajo crecimiento natural. Durante
todo el XIX las condiciones socioeconómicas no eran las adecuadas para per-
mitir un crecimiento demográfico sostenido, sino más bien constituían un
freno a este despegue y, lejos de resultar un foco de atracción, “la nación se
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462390 MARGARITA DELGADO
convirtió, precisamente entonces, en un gran centro exportador de hombres”
(Nadal, 1984:15).
Las diferencias más notables con relación a otros países europeos vecinos
se producen respecto a los niveles de mortalidad y su correlato en la espe-
ranza de vida al nacer. Hasta después de 1910 no se logra en España una es-
peranza de vida de 40 años, algo que en la mayoría de los países europeos se
había alcanzado unos cien años antes. Entrado ya el siglo XX, la tasa de mor-
talidad se sitúa por debajo de 30 por mil y sigue una reducción que se man-
tiene, sólo interrumpida por aumentos coyunturales como la pandemia de
gripe de 1918-20 o la guerra civil. En el primer tercio el crecimiento real
de la población alcanza una tasa en torno al 0,7% para los dos primeros de-
cenios y próxima al 1% para el tercero. Las causas hay que achacarlas al des-
censo de la mortalidad general y la detención de las migraciones que, en
gran medida, habían drenado la población a fines del XIX. El crecimiento na-
tural fue sostenido pese a la tendencia también a la baja de la natalidad y a
un cierto paralelismo entre ambas tasas vitales.
En el período 1930-60 el crecimiento intercensal se sitúa entre el 0,8% y el
1%, alcanzando un valor medio para todo el período de 0,96%3. En los si-
guientes quince años, 1960-75, la tasa se eleva al 1,2%, siendo la más alta que
ha registrado la población española en el siglo XX. No será hasta ya entrado el
XXI cuando, por efecto del saldo migratorio principalmente, se alcance tasas
más elevadas de crecimiento, concretamente el 1,8% entre el Censo de 2001 y
el Padrón de Habitantes de 2008.
El crecimiento vegetativo es reducido en los años que dura la guerra civil y
en el siguiente período de postguerra, ya que se reduce la natalidad mientras
la mortalidad se había incrementado. Pero a partir de 1942, la mortalidad pro-
sigue una sistemática reducción, mientras que la natalidad se mantiene en una
cierta estabilidad, con oscilaciones coyunturales. Tomando las tasas medias
quinquenales –al objeto de eliminar distorsiones que puedan introducir años
concretos–, en el período que abarca desde 1941/45 a 1961/65, la tasa de mor-
talidad había pasado de 16,3 a 8,6 por mil, mientras que la natalidad había os-
cilado desde 21,8, como media del primer quinquenio, a 21,4 por mil en el
segundo (Pérez Moreda, 1984). Tiene lugar, pues, una reducción de la morta-
lidad de casi 40%, al tiempo que la natalidad lo hacía en 1,83%. No hay duda
que el crecimiento vegetativo de esta poca es el causante del importante creci-
3 El cálculo se ha realizado a partir de las cifras censales mediante la fórmula del creci-
miento medio anual.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 391
miento que experimenta la población. Díez Nicolás y de Miguel (1981) cali-
fican el período 1942-67 de explosión demográfica, similar a la de los países
europeos durante la segunda mitad del XIX y, que al igual que aquellos, tuvo
como válvula de escape la emigración.
Considerando 1960-75, es en el primer quinquenio cuando tiene lugar el
crecimiento vegetativo más elevado del período, que va desacelerándose pro-
gresivamente. Si bien desciende la mortalidad, lo hace en un porcentaje redu-
cido, ya que había alcanzado cotas inferiores al 10 por mil en los tempranos
cincuenta y aunque la natalidad desciende en mayor proporción, el cre-
cimiento natural se mantiene en virtud de la distancia entre ambas tasas. En
el crecimiento de la población, que se señalaba como el más elevado para
1960-75, es posible que no sólo influyese el crecimiento vegetativo, sino que
también tuviese alguna influencia –si bien aún pequeña– el saldo migratorio,
que, por primera vez, en 1975 resulta positivo, ya que 1974 es el “último año
en que las salidas de España son mayores que los retornos” (Rodríguez Osuna,
1985:79). Pero cuando el componente migratorio resulta más determinante
en el crecimiento de la población española es a finales de los años noventa,
momento en que empieza a intensificarse la afluencia de inmigrantes, lle-
gando a constituir el saldo migratorio más del 80% de todo el aumento entre
2002 y 2008 (www.ine.es).
EL ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD
El índice sintético de fecundidad (ISF), si bien acusa el efecto de la intensi-
dad de la nupcialidad en aquellos contextos en los que los nacimientos tienen
lugar preferentemente dentro de una unión matrimonial, elimina la distorsión
que produce la estructura por edad y sexo de la población. Cuando se dispone
de datos de nacimientos por edad de la madre, su cálculo se realiza por medio
de la suma de las tasas específicas a las distintas edades. En España, estos datos a
nivel provincial no están disponibles hasta 19754. Sin embargo, al estar calcula-
dos los Índices de Princeton (If, Ig, Im, Ih) para todas las provincias desde 1887
hasta 1960, es posible a partir de If estimar el valor del índice sintético5.
4 No están publicados de forma sistemática los relativos a todas las provincias, sino a algu-
nas de ellas dispersas en Reseñas estadísticas provinciales. No obstante, es posible disponer de
algunas cifras a través de datos no publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
5 Los valores absolutos de los Índices de Princeton para el caso de España, así como las de-
finiciones y el procedimiento de cálculo pueden verse en Coale and Watkins (1986).
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462392 MARGARITA DELGADO
Los Índices de Princeton se basan en un modelo de fecundidad natural,
concretamente en el de las mujeres huteritas. If constituye, aproximadamente,
el producto de Ig por Im. Con más exactitud:
If = (Ig.Im) + (1-Im).Ih
donde,
If es el índice de fecundidad general
Ig es el índice de fecundidad matrimonial
Im es el índice de nupcialidad
Ih es el índice de fecundidad no matrimonial
Una población que siguiese las pautas de reproducción de las huteritas
alcanzaría el valor 1 en su índice If, lo que equivaldría a 12,4 hijos como
promedio por mujer. Así, multiplicando el If de la población en cuestión por
12,4, se obtiene de forma indirecta el número medio de hijos que tiene cada
mujer o índice sintético de fecundidad estimado (ISFE). Para alcanzar If el
valor 1 sería necesario que la fecundidad matrimonial y la intensidad de la
nupcialidad se ajustasen al patrón de las huteritas. En la medida en que se
aleje de 1 el valor de If en la población en estudio, la diferencia puede de-
berse a una fecundidad matrimonial menor aunque con nupcialidad igual a
la de las huteritas o bien a la inversa, o a que ambas estén por debajo de la
de la población modelo.
El cálculo indirecto del índice sintético de fecundidad para las provincias
españolas a partir de los Índices de Princeton se ha realizado para todas las
fechas censales desde 1900 hasta 1970, así como para 1975, cuando se dis-
pone de otro recuento, cual es el Padrón Municipal de Habitantes. Precisa-
mente, desde 1975 es cuando han estado disponibles los datos de nacidos
por edad de la madre, por lo que, desde ese momento, ya es posible calcular
el indicador sin recurrir a métodos indirectos. Así, a efectos de comparación
de los resultados obtenidos por el método indirecto (ISFE) y los hallados
por medio de la suma de las tasas específicas de fecundidad (ISF), se han
obtenido los indicadores mediante uno y otro procedimiento para 1975, cu-
yos resultados se muestran en los mapas 3.1.a y 3.1.b. Como se puede apre-
ciar, la gran mayoría de las provincias –más del 90%– ocupan las mismas
posiciones ya se trate de uno u otro procedimiento de cálculo. En este sen-
tido, se puede decir que los Índices de Princeton, pese a determinadas limi-
taciones –como puede ser el efecto de la estructura por edades entre 15 y 49
años–, proporcionan estimaciones con un grado de aproximación muy acep-
table (Devolver et al., 2006).
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 393
MAPA 3.1
ISF E ISFE POR PROVINCIAS. ESPAÑA, 1975
* El ISFE ha sido estimado a partir de If.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Padrón y MNP de 1975).
Respecto al período 1975-2007, aunque al analizar la evolución de la fecun-
didad por provincias se han tomado los datos del ISF que proporciona el Insti-
tuto Nacional de Estadística, para los análisis de la sección 4 –donde se aborda el
impacto de la fecundidad matrimonial y la nupcialidad sobre la fecundidad ge-
neral–, a efectos de homogeneizar la serie sometida a consideración se ha optado
por calcular asimismo el ISFE para 2001 (año censal) y tomarlo como referencia.
La evolución del conjunto de España
Dentro del contexto europeo occidental, España fue uno de los países que
más tardíamente se incorporaron a la transición de la fecundidad. Como señala
el profesor Nadal (1984:15) “aunque enclavada en la vieja Europa, España ha
hecho a trancas y barrancas, su transición demográfica y recorrido el trayecto
con unos tiempos que no coinciden con los de la mayoría de países vecinos”.
En el gráfico 1 se puede apreciar la evolución del índice sintético de fecundi-
dad, que muestra varias etapas: una primera entre 1900 y 1950, caracterizada
por un agudo declive –especialmente agudo hasta 1940–, que hace descender
el indicador desde 4,75 a 2,52 hijos por mujer en esos cincuenta años. A este
descenso le sigue una recuperación que llega hasta 1960, con una casi meseta
hasta 1975, para iniciar, tras esta fecha, una nueva reducción que sitúa el punto
más bajo del índice en 1998, con 1,16, claramente por debajo del nivel de re-
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462394 MARGARITA DELGADO
emplazo. Es ya al comenzar el siglo XXI cuando, de nuevo, la fecundidad acusa
un repunte que hace que la tasa se sitúe en 1,37 en 2007. Así pues, entre co-
mienzos y finales del siglo XX, el promedio de hijos de las españolas ha pasado
de casi 5,0 hijos a menos de 1,3, por lo que, pese al pequeño repunte experi-
mentado en los primeros años del siglo XXI, nos encontramos actualmente en-
tre los países con menores tasas de fecundidad. Se considera que con una tasa
de fecundidad inferior a 1,5 se puede caracterizar al país como de baja fecundi-
dad y que por debajo de 1,3 sería de muy baja fecundidad (Kohler et al., 2002).
Sólo valores superiores a 1,5 podrían ser considerados como dentro de la “sa-
fety zone” respecto a la dinámica demográfica (McDonald, 2006).
GRÁFICO 3.1
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. ESPAÑA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Al tratarse de un indicador transversal, los valores que toma el índice están
afectados por los cambios de calendario de la fecundidad, pero aún tomando
una medida longitudinal, el descenso a lo largo del siglo XX se muestra igual-
mente en toda su magnitud, pues la descendencia final habría pasado de 3,28
hijos por mujer en las cohortes 1901-1902 (Fernández Cordón, 1986) a 1,58
que se estima para las nacidas en 1965 (Frejka and Sardon, 2004)6.
6La descendencia final de las mujeres nacidas en un año, evidentemente no coincide con el
indicador transversal de ese año, sino que, aproximadamente, podría coincidir con el de 28
años más tarde, si estuviese en torno a ésta la edad media a la maternidad.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 395
La evolución de las provincias
Aunque la tendencia secular de la fecundidad es inequívocamente descen-
dente para la totalidad de las provincias españolas, no es igual para todas ellas
la intensidad del declive ni el calendario del mismo. Hay provincias que, por
un lado, muestran mayor precocidad en el inicio del descenso de la fecundi-
dad, por lo que conviene resaltar estas peculiaridades; por otra parte, tampoco
cabe hablar de uniformidad respecto a la cuantía de la reducción, ya que ésta
tampoco es homogénea a lo largo del territorio y, asimismo, no siempre coin-
ciden todas ellas en los cambios de tendencia. A efectos de comparar la evolu-
ción de cada una con la del conjunto de España, las provincias se han
agrupado por áreas, haciéndolas coincidir con su pertenencia a las actuales
comunidades autónomas.
Andalucía
Como muestra el gráfico 3.2, en 1900 la casi totalidad de las provincias an-
daluzas tenían una fecundidad superior a la del conjunto de España y, salvo
algunas excepciones, no inician de una manera clara el descenso generalizado
GRÁFICO 3.2
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. ANDALUCÍA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462396 MARGARITA DELGADO
de las primeras décadas hasta después de 1930, siendo esta característica espe-
cialmente acusada en el caso de Jaén. La recuperación posterior hasta 1975 es
de mayor entidad que la de España y, en consecuencia, a lo largo de todo el pe-
ríodo destacan sus valores por encima de los del conjunto.
Aragón
Las provincias aragonesas sólo en la primera parte del siglo XX muestran
valores superiores a los del conjunto de España, resultando Teruel la que lo
sobrepasa con mayor amplitud. Sin embargo, a partir de 1940 y hasta el pre-
sente, su fecundidad se muestra inferior sistemáticamente a la del conjunto,
aunque la tendencia no difiere de éste.
GRÁFICO 3.3
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. ARAGÓN, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Asturias
Asturias –antes Oviedo– únicamente en 1910, 1920 y 1930 muestra un
índice superior al total de España, pero entre 1930 y 1940 experimenta una
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 397
profunda reducción (59,9%), que hace que ya en fecha tan temprana su
ISFE se sitúe en 1,87, claramente por debajo del 2,1 o estimado nivel de re-
emplazo. La evolución que se aprecia sigue la tendencia del conjunto de
forma paralela, pero resulta más acusado el declive del último cuarto de si-
glo, lo que lleva a que sus valores se sitúen entre los más bajos de la pobla-
ción española.
GRÁFICO 3.4
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. ASTURIAS, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Baleares
En 1900 esta provincia tenía 3,67 hijos por mujer, frente a 4,75 del con-
junto de España. Aunque las diferencias han ido acortándose, todavía en 1960
su índice resultaba inferior al del conjunto. Tras 1970, salvo en ciertos mo-
mentos, la fecundidad que registra Baleares se encuentra por encima de la me-
dia de las provincias españolas, y en 2007 muestra un índice de 1,42, mientras
que el de España es 1,37. Observando los mapas del anexo, se aprecia que an-
tes de 1970 se encontraba en el grupo de provincias de más baja fecundidad,
mientras que a partir de ese momento cabe calificarla como un área de fecun-
didad media /alta.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462398 MARGARITA DELGADO
GRÁFICO 3.5
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. BALEARES, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Canarias
Hasta 1927 Canarias constituía una única provincia, cuyos niveles de fe-
cundidad se situaban en los primeros años del siglo bastante por encima de
los del total de España, pues registraba 6,18 hijos por mujer. La tendencia
que siguen ambas provincias es algo distinta a la de la mayoría, pues mien-
tras entre 1930 y 1940 se aprecian descensos generalizados, en estas dos
provincias canarias aumenta la fecundidad en ese decenio. En el resto del
período siguen una pauta similar a la general, pero con niveles un poco más
elevados hasta los años ochenta, momento a partir del cual, aproximan sus
índices a la media, e incluso llegan a estar ambas por debajo del índice de
España en 2007.
Cantabria
Esta provincia, denominada anteriormente Santander, muestra en su índice
de fecundidad igual tendencia a la del total nacional respecto a los períodos de
caída y recuperación, e incluso entre 1950 y 1980 similares valores. Pero, tras
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 399
GRÁFICO 3.6
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. CANARIAS, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
GRÁFICO 3.7
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. CANTABRIA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462400 MARGARITA DELGADO
esa fecha, acusa descensos de mayor envergadura, registrando en varios mo-
mentos índices inferiores a la unidad. Así, se revela como un área de fecundi-
dad media hasta 1980 y, posteriormente, como de fecundidad baja.
Castilla-La Mancha
Esta comunidad agrupa provincias que, históricamente, correspondían a
Castilla la Nueva, aunque con una diferencia: ha cambiado Madrid por Al-
bacete. Pero considerando las provincias que ahora la integran, se aprecia
que hasta 1970 en todas ellas la fecundidad se situaba por encima del con-
junto nacional. Entre esa fecha y 1990, muestran una fecundidad por debajo
de la media del conjunto, si bien la evolución posterior evidencia que, ya
entrado el siglo XXI, sólo Cuenca mantienen índices inferiores al de España.
En el caso de estas provincias se ajustan más a la tendencia general en las
primeras décadas del período estudiado, así como en los años finales, mien-
tras que entre 1940 y 1975 muestran una tendencia más errática respecto al
conjunto.
GRÁFICO 3.8
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. CASTILLA-LA MANCHA,
1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 401
Castilla y León
Esta comunidad agrupa el grueso de lo que eran las antiguas provincias de
Castilla la Vieja, aunque con algunas variaciones: ha perdido la provincia
de Santander, que ha pasado a constituirse como una comunidad uniprovin-
cial y agrupa a las cinco provincias que en determinados momentos formaron
parte de la región leonesa: León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. El
gráfico muestra una tendencia un tanto errática respecto a la evolución del
conjunto de España. Concretamente, entre 1930 y 1970, con grados diversos
en la importancia del descenso, todas las provincias del grupo experimentan
reducciones, lo que supone un signo diferente al del conjunto de España, que
desde 1950 estaba experimentando aumentos en el índice. Esto hace que en
los años setenta, las provincias que integran esta comunidad se sitúen por de-
bajo de la fecundidad media española, situación que persiste actualmente.
GRÁFICO 3.9.
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. CASTILLA Y LEÓN, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Cataluña
Las provincias catalanas –a excepción de Tarragona entre 1900 y 1910–,
muestran una tendencia acorde con lo que ha sido la evolución del conjunto
del país, sólo que mucho más acusados tanto el descenso inicial de las prime-
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462402 MARGARITA DELGADO
ras décadas del siglo como el aumento entre 1940 y 1975. En el resto de los
años la similitud con el conjunto es casi total. Sin embargo, aunque coinci-
dentes las tendencias, no ocurre lo mismo con la intensidad de la fecundidad,
pues los niveles de estas provincias se situaban muy por debajo de los del con-
junto del país desde las fechas más tempranas. En 1940, todas las provincias
catalanas estaban por debajo de dos hijos por mujer y, concretamente Barce-
lona y Gerona, registraban 1,50 y 1,54 respectivamente. Asimismo, en la recu-
peración que se aprecia desde los primeros años del siglo XXI, acusan
incrementos más elevados que los del conjunto de España. Esto lleva a que en
2007 registren una fecundidad por encima de la media española.
GRÁFICO 3.10
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. CATALUÑA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Comunidad Valenciana
La tendencia seguida por estas provincias es muy similar a la del total de
España, pues únicamente difiere en su cuantía y en una cierta anticipación
que se aprecia en el repunte de la fecundidad entre 1940 y 1975, mientras que
en otras áreas éste se inicia en 1950. Por lo que hace a la evolución desde el
último cuarto del siglo XX, es idéntica a la del conjunto del país.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 403
GRÁFICO 3.11
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD.
COMUNIDAD VALENCIANA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Extremadura
De las provincias extremeñas cabe señalar dos patrones un tanto diferen-
ciados: por un lado, Badajoz que –con índices superiores a los del conjunto
nacional prácticamente en todo momento– muestra una tendencia bastante si-
milar a lo que es la evolución del total de España. De otro lado, puede consi-
derarse Cáceres, cuya tasa muestra una evolución más errática. Ambas pueden
considerarse zonas de fecundidad media/alta a lo largo de todo el período, ex-
cepto Cáceres en 1970.
Galicia
Al analizar la evolución de las provincias gallegas se aprecia que varias de
ellas muestran comportamientos fluctuantes y diferentes de la tónica general.
Por ejemplo, La Coruña y Lugo no muestran un descenso continuado en las
primeras décadas del siglo, sino que experimentan una inversión de la tenden-
cia entre 1920 y 1930. Asimismo, el descenso que se inicia en esta última fecha
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462404 MARGARITA DELGADO
GRÁFICO 3.12
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. EXTREMADURA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
GRÁFICO 3.13
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. GALICIA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 405
se prolonga hasta 1970. La evolución de Orense es, en parte, parecida a la de las
dos provincias anteriores, aunque aún más errática entre 1900 y 1930, fecha tras
la cual el índice experimenta una reducción que llega hasta 2001 con 0,82 hijos
por mujer, aunque la recuperación eleva el índice a 0,94 en 2007. Por lo que
hace a Pontevedra, salvo el incremento de la fecundidad entre 1920 y 1930, co-
mún a toda Galicia, desde 1940 sigue una pauta casi idéntica a la española,
tanto en lo relativo a los valores que alcanza el índice como a la tendencia. A lo
largo de todo el período considerado, como reflejan los mapas (ver anexos), la
posición relativa de Galicia destaca por su baja fecundidad hasta 1950 y, después
de esa fecha, por muy bajos índices, especialmente Orense y Lugo.
Madrid
En la primera parte del siglo XX la provincia de Madrid muestra una pauta
muy similar a la del conjunto de España, aunque con índices claramente inferio-
res. Cuando más difiere de la pauta general es en el aumento experimentado a
partir de 1950, ya que es más agudo y persiste hasta 1975. Tras esta fecha, la fe-
cundidad de las mujeres residentes en Madrid sigue la evolución de la del con-
junto de las españolas, en cuanto al valor del índice y a sus cambios de tendencia.
GRÁFICO 3.14
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. MADRID, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462406 MARGARITA DELGADO
Murcia
En esta provincia, salvo un atípico incremento de su índice entre 1900 y
1910, se observa una tendencia descendente en la primera parte del siglo XX,
que llega hasta 1940, para luego iniciar un repunte hasta 1970. Tras alguna os-
cilación, desde mediados de los años setenta se produce una evolución bas-
tante paralela a la de la fecundidad española, si bien en niveles más elevados.
Murcia ha sido un área de media/alta fecundidad entre 1900 y 1920; en 1930
se perfila como una zona de baja fecundidad para, después de esa fecha, vol-
ver a configurarse como un área de alta fecundidad e incluso a partir de 1980
muy alta en el contexto general.
GRÁFICO 3.15
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. MURCIA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
Navarra
El gráfico que muestra los índices de Navarra evidencia una gran similitud
con lo que ha sido la tendencia del conjunto de España, tanto respecto a las fa-
ses de descenso y de incremento como respecto a los niveles. Por tanto, Nava-
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 407
rra, en la mayor parte de las fechas consideradas, se ha situado en una posi-
ción intermedia en cuanto a la intensidad de la fecundidad, aunque entre
1970-1990 su fecundidad ha estado por debajo de la media.
GRÁFICO 3.16
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. NAVARRA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
País Vasco
Las tres provincias vascas muestran en la evolución de su tasa de fecundi-
dad unas fases muy similares a las del Total Nacional en cuanto a inversiones
de la tendencia. Respecto a los niveles, hasta 1940 –con la sola excepción de
Álava– han estado por debajo de la media de España, pero la han superado en-
tre 1960 y 1975 para, después de esa fecha, registrar unos valores inferiores a
los del conjunto, especialmente en el caso de Vizcaya. Así, estas provincias,
aunque con altibajos en su posición relativa, siempre han estado entre las de
fecundidad baja o media/baja. Es en 1990 cuando las tres muestran los índices
más bajos y se sitúan en el contexto general en las posiciones de cola respecto
a la intensidad de la fecundidad.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462408 MARGARITA DELGADO
GRÁFICO 3.17
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. PAÍS VASCO, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
La Rioja
Esta provincia perteneció a Castilla la Vieja, pero tras la configuración del Es-
tado de las Autonomías pasó a constituir una comunidad uniprovincial. En 1900
muestra un índice de fecundidad por encima de la media nacional, pero su ten-
dencia fuertemente descendente ha ido acortando distancias. A partir de 1970 si-
gue la tónica del conjunto, aunque, en general, con índices ligeramente menores.
Como se desprende de los gráficos que representan los Índices Sintéticos
de Fecundidad, las mayores variaciones interprovinciales respecto a la ten-
dencia de aumento y disminución de la fecundidad han tenido lugar en las
primeras décadas del siglo XX. Igualmente, la mayor variabilidad en los nive-
les también ha tenido lugar en ese período y es, concretamente en 1940,
cuando el coeficiente de variación entre las provincias alcanza su valor más
alto (23,35%)7. Sin embargo, en el descenso que se inicia a partir de media-
7La gran heterogeneidad en los niveles es una característica de la primera transición de la
fecundidad en España, pues aun utilizando otras medidas de fecundidad, ese rasgo es uno de
los que destaca Leasure (1953).
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 409
GRÁFICO 3.18
ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDAD. LA RIOJA, 1900-2007
Fuente: tabla A.1.
dos de los años setenta, se aprecia una gran homogeneidad, tanto en lo que
se refiere a la evolución y a su cambio de signo como a la aproximación de
las tasas, especialmente en los últimos diez años considerado, pues entre
1996 y 2007 el coeficiente alcanza valores entre el 14% y el 15%, entre los
más bajos de todo el período considerado. Se podría decir que la primera
transición de la fecundidad fue en las provincias españolas un fenómeno me-
nos coincidente en el tiempo de lo que lo ha sido la segunda transición.
Pero, si se tiene en cuanta el factor de difusión como elemento clave en la
transición, no hay duda de que los tiempos eran menos propicios para ello
en las primeras décadas del siglo XX de lo que han podido serlo en las finales.
LOS COMPONENTES DE LA FECUNDIDAD GENERAL
La influencia sobre los niveles
El índice sintético de fecundidad es la resultante de la fecundidad matri-
monial, la intensidad de la nupcialidad y la fecundidad no matrimonial. Este
último factor resulta de escasa relevancia cuantitativa, principalmente en la
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462410 MARGARITA DELGADO
primera parte del siglo XX, pero también en la segunda. A efectos de una valo-
ración del impacto de este componente, se ha calculado el índice sin la aporta-
ción de la fecundidad no matrimonial para las fechas en que se tienen
recuentos de población desde 1975, y la reducción que introduce su no inclu-
sión en el caso de la tasa del conjunto de España es inferior al 1% en todas las
fechas8. Así pues, los factores que operan de manera efectiva sobre los niveles
de la fecundidad general son la fecundidad de las mujeres casadas y la intensi-
dad de la nupcialidad.
Puesto que en la mayor parte del período que aquí se analiza se ha obser-
vado el nivel de la fecundidad en las provincias españolas por medio de los va-
lores que toman los Índices de Princeton, se ha optado por observar con
indicadores calculados con la misma metodología cuál ha sido el papel que
han jugado la fecundidad matrimonial y la nupcialidad en distintas fechas, así
como en el descenso experimentado. Por ello se han tomado Ig e Im en los si-
guientes años: 1900 como fecha inicial; 1940 como hito de la primera fase de
descenso y momento de mayor variabilidad del indicador; 1975 como inicio
de la segunda caída importante de la fecundidad y 2001 como fecha más pró-
xima al inicio del último repunte. Por medio de estos indicadores, lo que inte-
resa es observar el índice sintético de fecundidad resultante, teniendo en
cuenta cómo afectan los parámetros de nupcialidad y de fecundidad matrimo-
nial, es decir, de lo que se trata es de apreciar cómo un mismo nivel de fecun-
didad general puede deberse a diferentes combinaciones de la fecundidad
matrimonial y la nupcialidad.
Se ha hecho para cada una de las fechas elegidas un análisis de conglome-
rados. El resultado para 1900 se muestra en el gráfico 4.1 y en la tabla 4.1. Se
aprecian cinco conglomerados: el 1 agrupa a provincias con alta fecundidad
matrimonial y baja nupcialidad, patrón que corresponde a las tres provincias
costeras gallegas, León y buena parte de la cornisa cantábrica (Asturias, Can-
tabria, y Guipúzcoa). El conglomerado número 2 se caracteriza por una fe-
cundidad matrimonial baja combinada con una nupcialidad media o baja,
modelo al que pertenecen las tres provincias andaluzas más occidentales y
Vizcaya, Navarra, Baleares, Madrid, Zamora y Orense. Es destacable que
Orense, aunque perteneciente a este grupo, se sitúa muy próxima al 1 en
cuanto al valor de Im, aunque no en Ig. El conglomerado número 3 lo consti-
tuyen provincias cuya fecundidad matrimonial es baja o muy baja, pero en las
El cálculo se ha hecho para momentos en que se dispone de la distribución de la población
8
femenina por estado civil, necesaria para calcular tasas de fecundidad matrimonial y no matri-
monial.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 411
que la intensidad de la nupcialidad es elevada: son las cuatro catalanas, ade-
más de Alicante, Castellón, Granada y Málaga, es decir, todas ellas del litoral
mediterráneo. Cabe considerar que en estas provincias la transición de la fe-
cundidad ya se habría producido en una medida apreciable y, por ello, la nup-
cialidad se habría liberado de su papel de elemento de contención del
crecimiento.
El conglomerado número 4 lo componen exclusivamente las provincias
canarias, con una elevadísima fecundidad matrimonial y baja nupcialidad. El
último conglomerado agrupa a provincias con alta nupcialidad y una fecundi-
dad matrimonial media. Casi todas ellas son provincias del interior, pues sólo
Almería, Murcia y Valencia pertenecen al litoral.
GRÁFICO 4.1
RELACIÓN ENTRE IM E IG Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES
DE COMPORTAMIENTO EN AMBOS PARÁMETROS. PROVINCIAS
ESPAÑOLAS EN 1900
Fuente: tablas A.2 y A.3.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462412 MARGARITA DELGADO
TABLA 4.1
DEFINICIÓN DE CLASES EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS IM E IG.
PERTENENCIA A CLASES DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS, 1900
Codigo de Identificador
provincia Provincia de provincia Conglomerado Distancia
33 Asturias O 1 ,024
20 Guipúzcoa SS 1 ,029
27 Lugo LU 1 ,051
15 La Coruña C 1 ,056
36 Pontevedra PO 1 ,065
24 León LE 1 ,079
39 Cantabria S 1 ,080
11 Cádiz CA 2 ,010
21 Huelva H 2 ,027
31 Navarra NA 2 ,028
41 Sevilla SE 2 ,045
49 Zamora ZA 2 ,049
48 Vizcaya BI 2 ,055
32 Orense OR 2 ,063
7 Baleares IB 2 ,069
28 Madrid M 2 ,112
3 Alicante A 3 ,018
29 Málaga MA 3 ,046
17 Gerona GI 3 ,050
12 Castellón CS 3 ,057
22 Huesca HU 3 ,061
18 Granada GR 3 ,064
25 Lérida L 3 ,065
43 Tarragona T 3 ,070
8 Barcelona B 3 ,128
35 Las Palmas* GC 4 ,000
38 S. C. Tenerife* TF 4 ,000
5 Ávila AV 5 ,014
19 Guadalajara GU 5 ,014
45 Toledo TO 5 ,015
42 Soria SO 5 ,020
26 La Rioja LO 5 ,021
13 Ciudad Real CR 5 ,025
37 Salamanca SA 5 ,029
10 Cáceres CC 5 ,030
23 Jaén J 5 ,038
2 Albacete AB 5 ,040
14 Córdoba CO 5 ,042
6 Badajoz BA 5 ,043
40 Segovia SG 5 ,047
30 Murcia MU 5 ,050
50 Zaragoza Z 5 ,055
16 Cuenca CU 5 ,056
44 Teruel TE 5 ,056
46 Valencia V 5 ,061
9 Burgos BU 5 ,061
4 Almería AL 5 ,062
47 Valladolid VA 5 ,075
1 Álava VI 5 ,089
34 Palencia P 5 ,090
Fuente: Tablas A.1, A.2 y A.3.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 413
Dentro de cada grupo que ha sido identificado teniendo en cuenta los pará-
metros de fecundidad matrimonial y nupcialidad (gráfico 4.2 y tabla 4.2),
puede apreciarse que los conglomerados 1, 2 y 3 muestran valores en sus me-
dias muy parecidos entre sí, lo que significa que la intensidad de su índice sin-
tético en 1900 no es muy diferente. Pero lo que muestra este tipo de análisis
–y que los mapas no permiten apreciar– es que similares valores de la fecundi-
dad general obedecen a combinaciones diversas, pues mientras en unos casos
son la consecuencia de una alta nupcialidad, en otros pueden serlo debido a la
fecundidad matrimonial o viceversa. Así, en el caso concreto de los grupos 1,
2 y 3, su fecundidad es, respectivamente, el producto de alta fecundidad ma-
trimonial y baja nupcialidad; de baja/media fecundidad matrimonial y baja
nupcialidad y de baja fecundidad matrimonial y alta nupcialidad9. Por otra
GRÁFICO 4.2
DISTRIBUCIÓN DE ISFE PARA CADA CLASE DEFINIDA
POR IM E IG. ESPAÑA, 1900
Fuente: tablas A.1, A.2 y A.3.
9 La constatación de situaciones donde se observa una relación inversa entre fecundidad ma-
trimonial y nupcialidad no resulta sorprendente en regímenes demográficos antiguos (Coale and
Treadway, 1986). Ello se debe a que la nupcialidad ejercía como elemento de contención del cre-
cimiento de la población ante una fecundidad natural o, al menos, no controlada eficazmente.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462414 MARGARITA DELGADO
parte, de ellos, el que muestra mayor dispersión es el conglomerado número
3, con Barcelona y en menor medida Gerona, como provincias con una baja
fecundidad matrimonial a bastante distancia del resto del grupo.
TABLA 4.2
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS BÁSICOS DE ISFE PARA CADA CLASE DEFINIDA
POR IM E IG. ESPAÑA, 1900
Desviación
N Media típica Error típico
1 7 4,5 ,39 ,15
2 9 4,4 ,48 ,16
3 9 4,4 ,68 ,23
4 2 6,2 ,00 ,00
5 23 5,4 ,31 ,07
Total 50 4,9 ,69 ,10
Fuente: Tablas A.1, A.2 y A.3
En 1940 se identifican cinco grupos claramente diferenciados por sus ni-
veles de fecundidad general, como se aprecia en el gráfico 4.3, lo que resulta
consecuente con que 1940 es la fecha en que se observa mayor variabilidad
en el conjunto de las provincias. Asimismo, la tabla 4.3 muestra que, efecti-
vamente, son grupos con medias muy diferenciadas, donde el error típico li-
geramente más elevado es el del conglomerado 1.
TABLA 4.3
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS BÁSICOS DE ISFE PARA CADA CLASE DEFINIDA
POR IM E IG. ESPAÑA, 1940
Desviación
N Media típica Error típico
1 9 2,4 ,31 ,10
2 4 1,7 ,17 ,09
3 9 2,1 ,25 ,08
4 14 3,0 ,25 ,07
5 14 3,4 ,32 ,09
Total 50 2,7 ,64 ,09
Fuente: Tablas A.1, A.2 y A.3
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 415
GRÁFICO 4.3
DISTRIBUCIÓN DE ISFE PARA CADA CLASE DEFINIDA
POR IM E IG. ESPAÑA, 1940
Fuente: tablas A.1, A.2 y A.3.
En el gráfico 4.4 y la tabla 4.4 se puede observar que en las provincias que
agrupa el conglomerado 1, los niveles de su ISFE están determinados por su
media/alta fecundidad y una baja nupcialidad, la más baja en esa fecha. Todas
ellas son provincias del norte peninsular, pues se trata de las cuatro gallegas,
Álava, Navarra y la cornisa cantábrica a excepción de Vizcaya. En este caso
cabe calificar su régimen demográfico, si no pretransicional, escasamente
avanzado, donde si bien no se alcanza la media más elevada en su índice de fe-
cundidad –los conglomerados 4 y 5 lo superan– es debido, precisamente, al
freno que supone una baja nupcialidad. No hay que olvidar que algunas de
ellas son provincias situadas en la mitad occidental de España y que el proceso
de difusión del descenso de la fecundidad dentro del matrimonio siguió una
dirección Este-Oeste (Livi-Bacci, 1987).
El conglomerado número 2 lo componen exclusivamente las cuatro pro-
vincias catalanas, con un patrón de baja fecundidad matrimonial y alta nup-
cialidad. El 3 es el resultado de la combinación de una baja fecundidad
matrimonial y un índice medio de nupcialidad, en el que se engloba toda un
área contigua a la catalana –Aragón y la Comunidad Valenciana– además de
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462416 MARGARITA DELGADO
TABLA 4.4
DEFINICIÓN DE CLASES EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS IM E IG.
PERTENENCIA A CLASES DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS, 1940
Codigo de Identificador
provincia Provincia de provincia Conglomerado Distancia
36 Pontevedra PO 1 ,014
27 Lugo LU 1 ,019
39 Cantabria S 1 ,020
1 Álava VI 1 ,022
15 La Coruña C 1 ,030
20 Guipúzcoa SS 1 ,034
32 Orense OR 1 ,035
33 Asturias O 1 ,076
31 Navarra NA 1 ,079
43 Tarragona T 2 ,017
17 Gerona GI 2 ,018
25 Lérida L 2 ,034
8 Barcelona B 2 ,034
22 Huesca HU 3 ,011
7 Baleares IB 3 ,018
46 Valencia V 3 ,020
28 Madrid M 3 ,037
3 Alicante A 3 ,052
44 Teruel TE 3 ,053
50 Zaragoza Z 3 ,058
12 Castellón CS 3 ,058
48 Vizcaya BI 3 ,062
18 Granada GR 4 ,011
2 Albacete AB 4 ,016
14 Córdoba CO 4 ,019
13 Ciudad Real CR 4 ,028
26 La Rioja LO 4 ,029
45 Toledo TO 4 ,032
16 Cuenca CU 4 ,035
4 Almería AL 4 ,040
19 Guadalajara GU 4 ,051
29 Málaga MA 4 ,053
23 Jaén J 4 ,054
21 Huelva H 4 ,054
10 Cáceres CC 4 ,054
30 Murcia MU 4 ,056
37 Salamanca SA 5 ,010
9 Burgos BU 5 ,014
38 S. C. Tenerife TF 5 ,015
49 Zamora ZA 5 ,015
42 Soria SO 5 ,020
24 León LE 5 ,034
5 Ávila AV 5 ,035
41 Sevilla SE 5 ,035
47 Valladolid VA 5 ,039
40 Segovia SG 5 ,040
11 Cádiz CA 5 ,041
34 Palencia P 5 ,045
6 Badajoz BA 5 ,049
35 Las Palmas GC 5 ,119
Fuente: Tablas A.1, A.2 y A.3
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462LA FECUNDIDAD DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 417
GRÁFICO 4.4
RELACIÓN ENTRE IM E IG Y RECONOCIMIENTO DE
PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN AMBOS PARÁMETROS.
PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN 1940
Fuente: tablas A.2 y A.3.
Baleares, Madrid y Vizcaya. Cabe pensar que ya empezaban a notarse los efec-
tos de un proceso de difusión de los nuevos comportamientos desde el área
catalana hacia las zonas contiguas tanto en términos geográficos como de afi-
nidad lingüística y cultural; factores muy activos respecto a la difusión de la
transición de la fecundidad (Lesthaeghe, 1977, 1983; Arango, 1980).
El conglomerado 4 se caracteriza por una fecundidad matrimonial media y
alta nupcialidad. Este patrón es el que presentan la antigua región de Murcia
–Albacete y Murcia–, Andalucía (a excepción de Sevilla y Cádiz), la antigua
Castilla la Nueva (sin Madrid), Cáceres y La Rioja. Finalmente, el conglome-
rado número 5 lo constituyen provincias con una alta o muy alta fecundidad
matrimonial y una nupcialidad media. Agrupa a todo lo que era Castilla la
Vieja, Badajoz, Canarias y las dos provincias andaluzas que no estaban en el
grupo 4, es decir, Sevilla y Cádiz.
En 1975, fecha de inicio del descenso abrupto y generalizado de la fecundi-
dad en España, el ISFE que presentaban las provincias españolas era conse-
cuencia de diversos patrones: como muestra el gráfico 4.5, el conglomerado 1
presenta una fecundidad matrimonial alta/media y una nupcialidad media.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462418 MARGARITA DELGADO
GRÁFICO 4.5
RELACIÓN ENTRE IM E IG Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES
DE COMPORTAMIENTO EN AMBOS PARÁMETROS.
PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN 1975
Fuente: tablas A.2 y A.3.
Este grupo lo componen tres provincias andaluzas (Jaén, Córdoba y Gra-
nada), parte de las antiguas dos Castillas (Toledo, Ciudad Real, Valladolid, Se-
govia, Burgos y La Rioja), Badajoz, Albacete, Madrid y la excepción de dos del
norte: Navarra y Cantabria (tabla 4.5).
El conglomerado número 2 se define por su alta fecundidad matrimonial y
alta nupcialidad, contradiciendo en cierto modo la pauta más común de aso-
ciación inversa entre ambos factores10. Es el caso de buena parte de Andalucía
–Málaga, Huelva. Sevilla, Almería y Cádiz–, junto con Murcia y Las Palmas. El
3 es un área de media/baja fecundidad matrimonial, pero alta nupcialidad, la
más alta en esa fecha y resulta un área bastante homogénea.
10 Es una contradicción relativa, ya que la asociación inversa entre ambos factores es más
propia de un régimen demográfico pretransicional, es decir, con fecundidad no controlada. Lo
cual ya no es claramente la situación de España en 1975, si bien no hay que olvidar que el ac-
ceso a los modernos anticonceptivos no fue despenalizado hasta 1978.
Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 387-442, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0462También puede leer