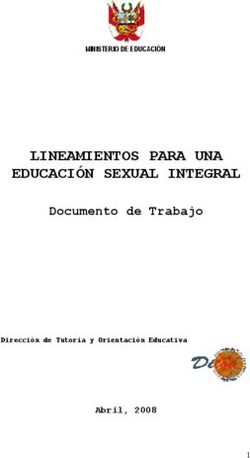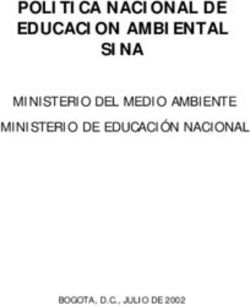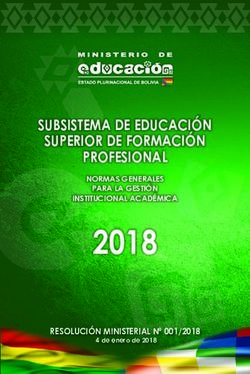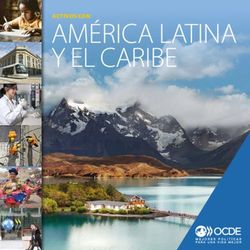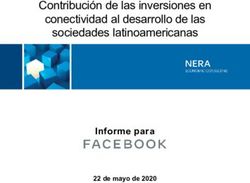Documento de Trabajo - E2030: Educación y Habilidades para el Siglo 21 - 31 de enero 2017
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
INDICE
Introducción ....................................................................................................................................... .3
Capítulo 1. El contexto educativo de la región y la desigualdad......................................................... 6
1.1. Contexto socioeconómico ................................................................................................... 6
1.2. Desigualdad: un desafío pendiente..................................................................................... 7
1.3. Calidad y aprendizajes ......................................................................................................... 8
Capítulo 2. El aprendizaje en el marco de la Agenda E2030 ............................................................ 11
2.1. Aprendizaje inclusivo, equitativo y a lo largo de la vida ........................................................ 12
2.2. Habilidades para el trabajo .................................................................................................... 13
2.3. Educación para el Desarrollo Sostenible y para la Ciudadanía Mundial ................................ 15
2.4. El aprendizaje de la E2030 desafíos para el currículum ......................................................... 17
Capítulo 3. Los Docentes un actor fundamental en la Agenda 2030 ................................................ 20
3.2. Desafíos en la formulación de políticas de formación inicial y continua ............................... 23
4.1. Un enfoque innovador en la calidad de la educación ....................................................... 25
4.2. La evaluación y el monitoreo del nuevo enfoque de la calidad en educación ................. 26
4.3. Monitoreo de la Agenda 2030: construir indicadores y procedimientos ......................... 27
4.3.2. Fortalezas y desafíos en la evaluación de la calidad en la región ................................. 28
4.4. Gestión de la información ................................................................................................. 31
Capítulo V. Alianzas en América Latina y el Caribe para la E2030 .................................................... 33
5.1. Importancia de las alianzas. ................................................................................................... 33
5.2. Pasos para una estrategia de alianzas .................................................................................... 35
5.2.3. Garantizar una participación activa de la sociedad civil en sus diversas expresiones .. 37
5.2.4. Contribuir a la regionalización del ODS 4 mediante dispositivos de consulta y debate 38
Capítulo 6. Recomendaciones de políticas para la acción hacia la Educación 2030 en América Latina
y el Caribe .......................................................................................................................................... 39
6.1. Situación educativa y principales desafíos para América Latina y Caribe en la E203040…….….40
6.2. Educación para transformar vidas: aprendizajes a lo largo de la vida para avanzar la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible ........................................................................................................... 41
6.3. Aprender a aprender: habilidades clave para educadores del Siglo 21. ¿Qué hacer en América
Latina y el Caribe? ............................................................................................................................. 44
6.4. Un enfoque renovado sobre la calidad de educación para el desarrollo sostenible y desafíos
para su evaluación ............................................................................................................................. 46
6.5. Alianzas e instrumentos para la implementación de E2030 – construyendo coaliciones ........... 48
Bibliografía ........................................................................................................................................ 49
2Introducción
La educación tiene el potencial de reducir la pobreza, promover entornos más saludables,
crear una cultura de la innovación y construir sociedades cohesionadas y con ambientes de
paz. Sin embargo, los procesos de formación educacional, no pueden por sí mismo generar
individuos responsables y saludables, y además sociedades con mayor prosperidad. Para
ello se requiere que la educación sea de calidad, que forme estudiantes con conocimientos
relevantes y pertinentes, y con habilidades que permitan enfrentar los desafíos del mundo
que los rodea. Fundamentalmente, se requiere que ningún individuo sea excluido de las
oportunidades de aprendizaje.
Con estos planteamientos en mente, en mayo del año de 2015, en el Foro Mundial de la
Educación realizado en Incheon (República de Corea), representantes a nivel mundial de la
comunidad educativa, firmaron la Declaración de la Agenda de Educación 2030 y se
comprometieron a “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Reconociendo que los logros de la educación durante los 15 años previos fueron
insuficientes para concretar el poder transformador que tiene la educación en las
sociedades, los líderes de la educación mundial y los actores interesados se
comprometieron a realizar diferentes acciones. Por lo tanto, junto a una visión común de
educación, la UNESCO y sus Estados Miembros también adoptaron el Marco de Acción de
la Educación 2030, el cual propone estrategias, aproximaciones, políticas y planes de acción
dirigidos a las características clave de la Educación 2030: inclusión, equidad, calidad y
aprendizaje a lo largo de la vida.
Esta visión transformadora de la educación y su centralidad en alcanzar el desarrollo
sostenible se encuentra contenida en la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el
2030. Después de dos años de intensas negociaciones y procesos de consulta, con una
amplia participación de la sociedad civil y actores clave, los Estados Miembros de la ONU
aprobaron el 2015 los Objetivos el Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye un conjunto de
17 Objetivos para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer
frente al cambio climático. Esto constituyó un momento decisivo, primero porque se
reconoce formalmente la multidimensionalidad del desarrollo y se compromete con el logro
de 17 Objetivos interconectados y que se deberán lograr al 2030.
La Agenda de Educación 2030 plantea claramente que, para que el desarrollo sea sostenible
y conduzca al bienestar de los individuos y las sociedades, las dimensiones sociales,
ambientales y económicas deben integrarse en todos los procesos de desarrollo. Los
avances en una dimensión y la ausencia de otros, impedirán el desarrollo. La Agenda E2030
3también sitúa la educación como elemento central en el avance de las tres dimensiones del
progreso. Con el planteamiento de un objetivo independiente (SDG 4) e integrada dentro
de otros 16 ODS, la importancia de la educación es subrayada por todas las naciones. El
objetivo general de «garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover
las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos» para el año 2030 debería
formar parte de todas las estrategias nacionales de desarrollo.
Por lo tanto, tenemos una nueva visión de la educación, basada en los principios de la
educación como un derecho humano fundamental y como un bien público, integrado en
una nueva agenda universal de desarrollo sostenible, con orientación para la
implementación del SDG 4. Sin embargo, ¿cómo exactamente los países y los gobiernos -
que tienen la responsabilidad principal de implementar la Agenda E2030-, con niveles tan
diversos de desarrollo y particularidades sociales y culturales, van a mejorar la calidad de la
educación a todos los niveles para asegurarse de que nadie está siendo excluido? Además,
¿cómo podrán supervisar el progreso en estas áreas? ¿Cuáles son los pasos necesarios para
pasar de la educación formal a promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos?
Los desafíos son inmensos y los nuevos conceptos y el énfasis que se ha dado con esta
agenda educativa, particularmente el aprendizaje a lo largo de toda la vida y las
interrelaciones de la educación con el desarrollo sostenible, requieren reflexiones
adicionales sobre cómo los contenidos innovadores de los planes de estudios, para
aprovechar al máximo la educación basada en las TIC y reconocer el aprendizaje no formal.
Conforme al mandato de la UNESCO conferido por sus Estados miembros de `regionalizar´
la Agenda E2030, y su Marco de Acción en América Latina y el Caribe (ALC) se organizó una
Primera Reunión Ministerial Regional sobre Educación 2030 y que se llevó a cabo en Buenos
Aires los días 24 y 25 de enero de 2017. En esta reunión los ministros participantes y
expertos invitados dialogaron sobre diferentes aspectos de la Agenda 2030 y analizaron
experiencias y políticas educativas que mejor funcionan en la región. Las discusiones y
debates sobre los temas antes mencionados, fueron la para elaborar la declaración de
Buenos Aires y que define un enfoque regional para abordar la Agenda de Educación 2030,
los medios de implementación, los instrumentos de apoyo, los mecanismos de seguimiento
y una hoja de ruta para la implementación de E2030.
Como material de apoyo para el desarrollo de la estrategia a nivel regional y nacional la
UNESCO ha preparado este documento de trabajo.
El documento, proporciona un análisis de la situación y desafíos educativos actuales en la
región de ALC y explora las temáticas innovadoras que rodean esta nueva agenda educativa,
con la esperanza de proporcionar ideas y orientación, siempre que sea posible. El
documento se estructura en torno a los siguientes: 1) breve reseña del contexto y
problemática de la desigualdad en la región; el aprendizaje en el marco de la Agenda E2030;
las políticas docentes y docentes en el marco del aprendizaje permanente; la calidad de la
4educación y su evaluación para la reducción de la desigualdad y la promoción del desarrollo
sostenible y, por último, para la implementación de la Agenda E2030.
Como ya se ha mencionado, y es explícito en algunos de los títulos de los capítulos, este
documento se concibe y debe leerse teniendo en cuenta la educación en el contexto del
aprendizaje permanente y la educación para el desarrollo sostenible. Es sólo a través de
este lente podremos construir juntos una educación de calidad para nuestra región y que
contribuya a sociedades más inclusivas y prósperas.
5Capítulo 1. El contexto educativo de la región y la desigualdad
La desigualdad social tiene una dimensión cultural o simbólica y que afecta las
relaciones y vínculos de las personas en su vida cotidiana y con la sociedad en
su conjunto.
Las desigualdades en las relaciones de género merecen una atención especial
por la importancia que tiene la educación (en la escuela y fuera de la escuela)
para cambiar creencias, estereotipos y relaciones de poder que afectan y
discriminan a la mujer.
Los avances en logros de aprendizaje son alentadores, pero subsiste aún la
preocupación por las brechas presentes en la región, particularmente, en los
sectores más desaventajados de la población.
El aumento de las diferencias en los logros de los estudiantes en una misma escuela
genera desafíos pedagógicos importantes, puesto que estas no se asocian a nivel
1.1. Contexto socioeconómico
socioeconómico, sino que a las prácticas pedagógicas y a la segregación que existe al
interior de las escuelas
En los últimos veinte años, particularmente entre 20012 y 2013, la situación económica de
los países de América Latina y el Caribe vivió un tiempo favorable.
En el periodo el PIB por habitante creció un 30,4% y más de 50 millones de personas salieron
de la pobreza. Este ciclo económico positivo permitió ampliar el gasto social del Estado, que
pasó del 11,7% del PIB al 14,5%, aumentar el gasto público en Educación disminuyendo,
entre otros indicadores, el desempleo, la desnutrición y la mortalidad infantil (Rivas, 2015).
Entre 2006 y 2013 se constata una leve tendencia hacia la reducción de la inequidad en
parte importante de los países de la región, pero en otros se mantiene o profundiza (CEPAL,
2016).
Hoy día la situación no es la misma. Los países viven un ciclo económico de menor
dinamismo observándose, entre otros indicadores, una disminución del ritmo de
crecimiento. Ello se asocia, principalmente, a la crisis económica que afecta a las principales
economías del mundo y a la caída de precios de los productos básicos de exportación
(CEPAL, 2016). Esta tendencia afecta el empleo, particularmente de los más jóvenes,
produce migración al interior o fuera del país de origen y contribuye a agravar problemas
asociados a la vida urbana y que se expresa, entre otros, en problemas de vivienda, salud y
preocupantes índices de violencia en algunos países de la región.
A ello se suma cambios más estructurales asociados, principalmente, a la transición
demográfica (CEPAL, 2016). La estructura de edades está cambiando en la región,
disminuyen los nacimientos y la población envejece. Estos cambios demográficos y la
migración entre países, entre otros, plantea desafíos claves en las necesidades de
6educación, formación para el trabajo, reconocimiento de competencias entre países; en
promoción del empleo de los jóvenes y adultos, desarrollo seguridad social, salud,
pensiones, entre otros ámbitos del desarrollo social de la región.
1.2. Desigualdad: un desafío pendiente
América Latina y el Caribe es una región de ingreso medio. Sin embargo, contiene una gran
heterogeneidad y desigualdad entre sus países y al interior de los mismos. Esta se expresa,
por ejemplo, en diferencias de la distribución del ingreso, en el acceso a bienes y servicios
y en las posibilidades de movilidad social de una generación a otra (CEPAL, 2013).
La segregación social de los estudiantes entre escuelas es una de las primeras
manifestaciones de cómo la desigualdad se refleja en los sistemas escolares y esta es alta
en la región. En nuestros países, son escasas las posibilidades que niños y niñas de distinto
nivel socioeconómico sean compañeros en la misma escuela afectando con ello la mixtura
social y una distribución más equitativa de las oportunidades educativas (Murillo, 2016).
Las diferencias también se observan en las posibilidades de concluir exitosamente la
escolaridad y en las trayectorias de vida posteriores. Las personas “que provienen de
hogares con escasos recursos suelen cursar 8 o menos años de estudio y, en general, no
superan la condición de obrero u operario, mientras que aquellos que crecen en hogares
de mayores recursos suelen cursar 12 o más años de educación y se desempeñan como
profesionales, técnicos o directivos” (UNESCO, 2007).
La desigualdad social tiene una dimensión cultural o simbólica y que afecta las relaciones y
vínculos de las personas en su vida cotidiana y con la sociedad en su conjunto. Las
diferencias sociales y étnicas de la población generan contextos de sociabilidad distintos y
desiguales en cuanto a las disposiciones socio-cognitivas de los estudiantes para el
aprendizaje. Las escuelas, a su vez, se relacionan mejor con unas disposiciones que con otras
y, gran parte de ellas, tienen dificultades para reconocer e integrar saberes y experiencias
culturalmente distintas.
Por otro lado, la pobreza y la desigualdad afectan especialmente a las mujeres y a aquellas
madres jefas de hogar, que tienen problemas en el acceso y discriminación salarial en el
trabajo. Aún más, las mujeres son con más frecuencia víctimas de la violencia intrafamiliar
y social (UNESCO, 2007).
Las desigualdades en las relaciones de género merecen una atención especial por la
importancia que tiene la educación –formal y no formal- en cambiar esta realidad y
cuestionar las creencias, estereotipos y relaciones de poder que afectan y discriminan a la
mujer. No hay progreso posible si no hay más igualdad entre hombres y mujeres en los
distintos ámbitos de la vida en sociedad.
7La Agenda E2030 es una inflexión en esta tendencia y propone un nuevo paradigma para
repensar y diseñar la educación en el mundo. La educación deberá ser capaz de contribuir
a la integración y desarrollo de las diversas identidades culturales y, con la misma fuerza,
impregnar a los estudiantes de un espíritu de conocimiento de la diferencia; tolerancia y
cooperación con los demás (Meta 7 ODS4).
Estamos viviendo el fin de un ciclo de crecimiento y la oportunidad de enfrentar el problema
con una nueva manera de pensar el desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por la comunidad internacional descansan en “(…) un vínculo más humanizado
entre todos y más amable con la naturaleza. El valor de la igualdad se vuelve central en este
momento de inflexión histórica y el Estado, a través de las políticas públicas, cumple un rol
protagónico para dar respuesta a los desafíos mundiales” (CEPAL, 2013: 8).
El gasto público es un indicador fundamental que revela la magnitud del esfuerzo que una
sociedad hace para garantizar el Derecho a la Educación (UNESCO, 2016). Los países deben
continuar con la tendencia positiva de aumento del gasto público en el sector y el
fortalecimiento de la educación pública como pilar de garantía de los derechos en
educación. Cabe recordar que el Marco de Acción Educación 2030 espera que los países
eleven el gasto público en educación del 4% al 6% del PIB y del 15% al 20% del gasto público
(UNESCO, 2016: 31).
La eficiencia en el gasto público, tiene que ser concebida como resultado de la acción
pública también, la inversión realizada tiene que tener relación con los resultados
educativos esperados. No basta únicamente con incrementar el gasto público, la evidencia
en la región y en el mundo muestra que la mera entrega de mayores recursos no asegura
que mejoren las capacidades de enseñanza, las oportunidades de aprendizaje, no garantiza
mejores índices de resultados y equidad (UNESCO, 2016). Se requieren además dispositivos
que permitan monitorear el buen uso de los recursos comprometidos, mecanismos de
rendición de cuentas y gestión estratégica del financiamiento público.
Por tanto, es necesario seguir avanzando para cerrar las amplias brechas educativas por
nivel de ingresos, particularmente en la educación secundaria y postsecundaria. En la
Agenda E2030 se debe efectuar un seguimiento detallado del acceso a la educación. Si bien
la Agenda pretende alcanzar 12 años de enseñanza para la cohorte actual en 2030, no hay
que olvidar que 3,6 millones de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria no lo
hacen y aún esperan una oportunidad y condiciones para hacerlo (Perceval, 2016).
1.3. Calidad y aprendizajes
En los últimos 15 años América Latina y el Caribe vivió un triple proceso en cuanto al
desarrollo de los derechos educativos. Se expandió el acceso en todos los niveles
educativos, aumentó el financiamiento estatal y se reconocieron derechos a poblaciones
excluidas y marginadas.
8Entre 2000 y 2015, en la región de América Latina y el Caribe se lograron importantes
avances en los seis objetivos de la Educación para Todos (UNESCO, 2015), y nuevas leyes de
educación realizaron cambios que ampliaron derechos y generaron nuevas obligaciones.
Sin embargo, siguen existiendo desafíos importantes, particularmente respecto a la calidad
de la educación y los resultados del aprendizaje, desempeño docente, así como en la
cobertura y permanencia en la enseñanza secundaria (UNESCO, 2015). Además, se
presentan desafíos en torno al monitoreo de los resultados de aprendizaje en la población
de estudiantes que se encuentran fuera de la escuela, incluyendo a los niños y jóvenes que
representan poblaciones con mayores dificultades de aprendizaje (UNESCO, 2016: 196).
En la región se ha consolidado el trabajo del Laboratorio Latinoamericana de Evaluación
(LLECE), coordinado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
En la última evaluación (TERCE) participaron 15 países de América Latina1, de dicho estudio
se pueden extraer datos sobre el logro de aprendizajes de los estudiantes de educación
primaria y contar con información sobre los factores asociados a dichos aprendizajes.
En cada una de las áreas evaluadas se definieron niveles de desempeño que distinguieron
los contenidos curriculares comunes que los estudiantes deberían dominar. Estos niveles
gradúan la complejidad cognitiva de los contenidos curriculares de cada país. Se presentan
importantes diferencias entre países y al interior de cada uno de ellos al considerar los
niveles de aprendizaje.
En la siguiente tabla se presenta los resultados para todos los países participantes
identificando la proporción de estudiantes clasificada en cada nivel de desempeño.
Tabla 1. TERCE: Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño
Nivel de Desempeño
Grado Área I II III IV
3° Grado Lectura 39,5 21,7 26,2 12,7
Matemática 47,2 23,3 22,1 7,4
6° Grado Lectura 18,4 51,5 16,5 13,7
Matemática 46,9 35,9 12,1 5,1
Ciencias 40 39,1 15,2 5,7
Fuente: OREALC-UNESCO, Informe de Logros de Aprendizaje del TERCE, 2015
Se observa que, en lectura, matemática y ciencias, la mayoría de los estudiantes se
concentra en los dos niveles más bajos, tanto en tercer como en sexto grado. En lectura
1
En TERCE 2013 participaron un total de 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
9hay un 60% y 72% de estudiantes en los niveles I y II, en tercer y sexto grado,
respectivamente (OREALC-UNESCO, 2016).
En matemáticas, en los dos niveles más bajos se concentran el 71% de los estudiantes de
tercer grado y el 82% de los estudiantes de sexto grado. En ciencias ocurre algo similar: el
79% se encuentra en los niveles I y II (OREALC-UNESCO, 2016).
En síntesis, en los países que participaron de la medición, los aprendizajes que los
estudiantes demostraron dominar en las pruebas aún se encuentran en los niveles más
básicos.
Al comparar los resultados de esta evaluación con la anterior realizada en 2006 (SERCE) se
observa una disminución en la proporción de estudiantes que se ubica en los niveles de
desempeño más bajos (bajo I y nivel I), y un leve aumento en la proporción de estudiantes
que se ubica en los niveles más altos especialmente en el nivel III. (OREALC-UNESCO,
2016:22).
Aun cuando, estos avances son alentadores, no niegan la preocupación por las insuficiencias
que presentan los aprendizajes en la mayor parte de la población y, particularmente, la de
los sectores más desaventajados. En las disciplinas medidas existen desafíos importantes
para promover aprendizajes más profundos y avanzados que implican interpretar textos,
resolver problemas matemáticos complejos y desarrollar el pensamiento científico para
comprender el mundo que los rodea (OREALC-UNESCO, 2016b: 19).
Asimismo, existe una fuerte relación entre los resultados de aprendizajes y el nivel socio
económico de las familias. En un análisis se constató que, en casi la totalidad de los países,
los factores socioeconómicos explican aproximadamente el 80% o más de la variación
entre-escuela de los puntajes promedio de lectura (Cervini, Dari & Quiroz, 2016:72 ).
Por otra parte, también se evidencian importantes disparidades de género. En términos del
rendimiento, el patrón observado –aunque no es general para todos los países- revela que
las niñas tienen mejores resultados en las pruebas de lectura, mientras que los niños
alcanzan mayores logros en matemática y ciencias (UNESCO, LLECE, 2016).
Sin embargo, el dato que más llama la atención, es el aumento de las diferencias de
aprendizaje entre los estudiantes al interior de un mismo establecimiento y la disminución
de la desigualdad entre las escuelas. Esto se debe, en parte, a las mejores condiciones de
vida, a la reducción de la pobreza y a un aumento en la inversión educativa. No obstante, el
aumento de las diferencias en los logros de los estudiantes en una misma escuela genera
desafíos pedagógicos importantes, puesto que estas no se asocian a nivel socioeconómico,
sino que a las prácticas pedagógicas y a la segregación que existe al interior de las escuelas.
Esta desigualdad en el aprendizaje se debe abordar mediante diseños, implementación y
evaluación de dispositivos que incluyan la diversidad (OREALC/TERCE, 2016)
10Capítulo 2. El aprendizaje en el marco de la Agenda E2030
Las habilidades siglo 21, la alfabetización digital y el desarrollo de capacidades
para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, son aprendizajes que
todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas deben desarrollar para que
la educación haga una contribución decidida a la realización del conjunto de la
Agenda 2030.
El aprendizaje se desarrolla a lo largo de la vida, en múltiples estructuras de
aprendizaje formal, no formal e informal. Se debe favorecer el reconocimiento
de los saberes que se adquieren fuera de la escuela y su articulación con la
educación formal.
La educación para el trabajo debe fortalecerse ofreciendo programas que
desarrollen las habilidades siglo 21 en conjunto con sus competencias técnicas
y profesionales. Estas habilidades son requeridas en el acceso de los jóvenes a
un empleo digno.
Un riesgo presente es que las capacidades que promueve la A2030 se agreguen
como un contenido más a un currículum academicista ya recargado. Se debe
avanzar en la definición de un currículum pertinente y flexible que se construya
participativamente y que recoja la voz de los actores involucrados incluyendo a
los jóvenes.
El aumento de las diferencias en los logros de los estudiantes en una misma
escuela genera desafíos pedagógicos importantes, puesto que estas no se
asocian a nivel socioeconómico, sino que a las prácticas pedagógicas y a la
segregación que existe al interior de las escuelas
Los desafíos planteados por la Agenda Educativa 2030 redefinen el núcleo de aprendizajes
fundamentales de la experiencia educativa. La adquisición de competencias básicas de
lectura, escritura y aritmética hoy en día no es suficiente para definir una educación de
calidad.
Si bien se trata de aprendizajes fundamentales de los cuales aún muchos continúan
excluidos, se requiere garantizar la adquisición de conocimientos más profundos y “de
aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades cognitivas,
interpersonales y sociales de alto nivel”. Además, la educación de calidad debe propiciar “el
desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos
llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder
a los desafíos locales y mundiales mediante la educación para el desarrollo sostenible (EDS)
y la educación para la ciudadanía mundial (ECM)” (UNESCO,2015b: iv).
112.1. Aprendizaje inclusivo, equitativo y a lo largo de la vida
Todas las personas, independientemente de su edad, deben tener oportunidades para
desarrollar los aprendizajes que propone la E2030, con un enfoque inclusivo, equitativo y a
lo largo de la vida. La noción de aprendizaje a lo largo de la vida incorpora múltiples y diversas
trayectorias en el desarrollo de una persona, durante todas las edades, y con un vínculo presente
entre las estructuras de formación formales y no-formales; así como el reconocimiento de
competencias, habilidades y conocimientos adquiridos en diferentes instancias formales y no
formales de educación (UNESCO-GEM, 2016:8). En la figura siguiente se representa parte
importantes de estos espacios y oportunidades educativas.
Figura 1. Oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida
Fuente, UNESCO 2016
Es claro que los cambios en educación no son suficientes para transformar la sociedad y
que, a la inversa, las condiciones de vida de la población condicionan la calidad y equidad
de la educación. No obstante, a través de la educación se puede mejorar la capacidad de
agencia, la voz, la participación y la trayectoria futura de las poblaciones vulnerables
(UNESCO, 2016: 93). Por ello, es tan importante que las prácticas docentes sean inclusivas
y atiendan a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que
representa un desafío de proporciones en un sistema que tradicionalmente ha invisibilizado
esta diversidad.
Es igualmente importante reconocer que no todo el aprendizaje ocurre en la escuela y
validar los conocimientos de la comunidad y los aprendizajes adquiridos en contextos no
formales e informales de aprendizaje. Las competencias relevantes sociales y laborales “se
12adquieren también por medio del autoaprendizaje, el aprendizaje mutuo, el aprendizaje en
el trabajo (…) o bien a través de otras experiencias de aprendizaje y adquisición de
capacidades más allá de la educación y la formación formales” (UNESCO, 2015a: 65-66).
Considerando lo anterior, la UNESCO reafirma que el concepto de educación a lo largo de
la vida es clave para el presente siglo. La vida social en las ciudades y en las áreas rurales
ofrece múltiples oportunidades educativas e itinerarios formativos que posibilitan a cada
persona construir su propio proyecto formativo orientado al enriquecimiento personal y
profesional (UNESCO, 2011; 2014b; 2016).
Para que estos aprendizajes tengan valor social y empoderen a los sujetos es necesario que
existan mecanismos de reconocimiento, validación y acreditación (RVA) de los
conocimientos, habilidades y actitudes aprendidos en diversos contextos, experiencias y
etapas de la vida de las personas.
El Instituto de Unesco para el aprendizaje a lo largo de la vida (UIL) ha desarrollado un
Observatorio Mundial del Reconocimiento, Validación y Acreditación del Aprendizaje no
Formal e Informal (Observatorio Mundial del RVA) que recolecta y difunde las mejores
prácticas de los sistemas de RVA en diferentes etapas del desarrollo en distintos países y
regiones del mundo. Además, el UIL revisa y analiza la implementación de la política y la
práctica del RVA en los Estados Miembros. Estas actividades y estudios se pueden encontrar
bajo el rubro estudios del RVA.
2.2. Habilidades para el trabajo
Un área de atención especial es la capacitación laboral de los jóvenes ya que deben estar
preparados para acceder a empleos dignos y para una participación plena en la sociedad
(UNESCO, 2012: 15-17).
Hasta ahora la formación para el trabajo se ha constituido en la región como una modalidad
de la educación secundaria y terciaria o como una alternativa, para aquellos jóvenes que,
por razones económicas o de exclusión, tenían sus trayectorias educativas cortadas. Salvo
excepciones notables en la región, se trata de experiencias que han quedado atrás en las
competencias y métodos de formación y, por lo general, sus diplomas no gozan del prestigio
y status que debieran tener.
En este contexto, la Enseñanza y Formación Técnico Profesional (EFTP) juega un papel clave
para impulsar la conexión, complementariedad y actualización de la formación ofrecida por
el sistema educativo con las demandas del mercado laboral y las tendencias demográficas.
Una de las acciones estratégicas de la EFTP, es proveer y actualizar las competencias de la
población adulta que se convierte en la masa crítica de la fuerza laboral, además de facilitar
la transición de la escuela al trabajo (OREALC-UNESCO, 2016). Además, la creciente
migración intrarregional ubica desafíos entorno al reconocimiento de credenciales fuera de
13los países, así como la inserción laboral de la población migrante, por lo tanto, los desafíos
no se limitan al sistema de educación sino a sus múltiples conexiones con el mercado laboral
formal y no formal.
Hoy día la formación para el trabajo debe pensarse de un modo radicalmente distinto y en
relación con los principios definidos de inclusión, equidad y educación a lo largo de la vida.
Fortalecer la educación de jóvenes y adultos y la educación técnico profesional que se
realiza en el nivel secundario y terciario es un requerimiento urgente para la región, tanto
desde una perspectiva inclusiva como por el efecto positivo que esta educación puede tener
en el desarrollo de los países.
Los desafíos en torno al nivel de educación terciario son diversos, primero se debe
fortalecer sus vínculos con el trabajo en áreas educacionales orientadas a la formación para
el trabajo, con igualdad de oportunidades el acceso. La enseñanza superior es fundamental
para fomentar la innovación y aumentar la productividad en las economías basadas en el
conocimiento (UNESCO, 2016). De ahí que es importante velar por la equidad, en lo que
refiere tanto a la pertinencia productiva y social de los perfiles profesionales como a la
accesibilidad de la oferta de formación.
Los países de América Latina y el Caribe deberán tomar iniciativas de transformación
sustantiva de sus sistemas de educación terciaria (OREALC-UNESCO, 2014). Un desafío
latente en la región es el aumentar y fortalecer la producción científica y promover la
investigación aplicada en estrecha vinculación con el desarrollo productivo, esto además de
una articulación entre las necesidades de la sociedad de profesionales, su acreditación y
libre ejercicio de sus conocimientos.
Un interesante ejemplo es la experiencia de los países reunidos en la CARICOM. Estos han
asumido el desafío de transformar la formación para el trabajo para que responda a los
conocimientos y habilidades del S21. El problema se aborda en forma asociada y se ha
acordado un marco de calificaciones y estándares de formación que facilitan la inserción
laboral y desempeño de los jóvenes en cualquier país de la comunidad del caribe2.
Estas modalidades educativas deben actualizarse para asegurar las capacidades básicas
(lectura, escritura y cálculo) y desarrollar las habilidades transferibles y las competencias
técnico-profesionales específicas que requiere el mundo de hoy. Cabe señalar que las
competencias transferibles son correspondientes a habilidades del siglo 21 e incluyen la
2
Experiencia citada por Shawn Richards en Reunión Regional de Ministros de Educación de
América Latina y el Caribe “Educación y habilidades para el siglo 21”. Buenos Aires, Argentina 24 -
25 de enero de 2017
14capacidad de resolver problemas, comunicar información, la creatividad, liderazgo y
emprendimiento (UNESCO, 2012: 17).
En el ámbito del sistema escolar la relación educación y trabajo no se agota en las
modalidades de adultos y técnico profesional. Por el contrario, la preparación para el
trabajo debiera ser un ámbito transversal de la educación básica y secundaria, en la medida
que el conjunto de la población se prepara en la escuela para insertarse laboralmente. Esto
sin reducir la educación a la formación del capital humano requerido para el desarrollo
económico, sino por el contrario incorporando al conjunto de la educación el desarrollo de
las habilidades que demanda el mundo laboral (UNESCO, 2015a: 37).
2.3. Educación para el Desarrollo Sostenible y para la Ciudadanía Mundial
En la E2030, la Educación para el Desarrollo sostenible (EDS) y la Educación para la
Ciudadanía Mundial (ECM) ocupan un lugar preponderante en el conjunto de aprendizajes
que se deben promover en la educación. En el dominio de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS), se han distinguido cuatro áreas de competencias fundamentales:
Alfabetización ecológica: que se orienta a la comprensión del impacto del ser
humano sobre el medioambiente.
Pensamiento sistémico del consumo: se refiere a la capacidad de comprender la
interconexión entre distintos sucesos y procesos vinculados al consumo y uso de
bienes con un enfoque que permite hacer interconexiones respecto a la procedencia
de los materiales implicados hasta el destino de las diferentes partes que lo integran.
Comprensión del diseño y la tecnología: se refiere al conocimiento de estrategias
para minimizar el impacto de las tecnologías en el ambiente.
Contextos culturales: se refiere a la capacidad para adaptar al propio contexto
cultural las soluciones relevantes. (UNESCO y UNEP, 2016: 33).
Si bien existe consenso sobre la importancia de estos dominios, no existe aún una definición
precisa acerca de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que contienen, dado
el carácter multifacético, interdisciplinario y holístico de los mismos (UNESCO, IBE, 2016: 4).
Por ello, una tarea en la cual se debe avanzar es la delimitación de estos dominios y en la
identificación de indicadores para su monitoreo.
La preocupación por promover capacidades que favorezcan el desarrollo sostenible se
complementa con el interés por elaborar un sentido de pertenencia que vaya más allá de
los límites del Estado Nación moderno. En este contexto se plantea como un desafío central
el desarrollo de una conciencia de vínculo e interdependencia con toda la humanidad, bajo
la cual se desprende la noción de ciudadanía mundial, que “se refiere a un sentido de
pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común. Hace hincapié en la
interdependencia política, económica, social y cultural y en las interconexiones entre los
niveles local, nacional y mundial” (UNESCO, 2015c: 14).
15En la Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM) se reconocen tres ámbitos de aprendizaje
centrales: cognitivo, socioemocional y conductual.
El ámbito cognitivo se orienta a la adquisición de conocimientos y desarrollo de
pensamiento crítico sobre cuestiones mundiales, regionales, nacionales y locales. El ámbito
socioemocional promueve un “sentido de pertenencia a una humanidad común,
compartiendo valores y responsabilidades, empatía, solidaridad y respeto de las diferencias
y la diversidad” (UNESCO, 2015c: 14). Finalmente, el ámbito conductual promueve
capacidades para realizar acciones eficaces y responsables a nivel local, nacional y mundial
con miras a un mundo más humano, pacífico y sostenible.
Este enfoque es diferente a la mirada tradicional de la educación ciudadana o cívica de los
programas escolares y que prioriza, fundamentalmente, contenidos normativos y el sentido
de pertenencia nacional. Por ello la propuesta invita a cada país a adaptar los lineamientos
definidos a sus contextos y así favorecer la valoración de la diversidad y los enfoques
inclusivos a todo nivel (UNESCO, 2015a: 71-72)3.
Por otra parte, no existe en varios de nuestros países un alineamiento entre los currículums
de formación ciudadana y los currículums de formación de los docentes. Los profesores en
la región no son preparados en didácticas y en métodos de trabajo que respondan a una
visión amplia y global de la formación para la convivencia y la ciudadanía. Por ello
predominan formas de enseñanza tradicional, formales y memorística con poco impacto en
la consolidación de valores y actitudes profundas para la convivencia y vida ciudadana. La
Estrategia Regional Docente, promovida por OREALC-UNESCO está abordando el problema.
Si bien los contenidos que se imparten dentro del sistema escolar son relevantes, es
importante destacar que los enfoques de ciudadanía global y para el desarrollo sostenible,
deben transcender el espacio de la sala de clase y convertirse en parte fundamental de lo
que constituye el aprendizaje a lo largo de la vida de todos los individuos.
Si bien no existe un diagnóstico acabado sobre la incorporación de los elementos que
conducen a los aprendizajes relevantes destacados por la EDS y la ECM en los currículos de
la región, sí es posible identificar algunos de aquellos aspectos. La información más
actualizada y pertinente se encuentra en un estudio comparado de la UNESCO realizado
recientemente, que consideró los currículos observados de 78 países del mundo,
incluyendo 18 países de América Latina y el Caribe (UNESCO, IBE, 2016).
En dicho análisis, fue posible identificar que, vinculado con la temática de Salud, 16 países
de un total de 18 poseen sobre un 50% de presencia en los términos asociados a esta
3
Cabe destacar que en el ámbito de la educación para la ciudadanía mundial la UNESCO ha
desarrollado un marco de objetivos de aprendizaje que se formulan como una guía para apoyar a
los países en el fomento de esta línea de acción en sus currículos (UNESCO, 2015, ciudadanía).
16temática en el currículum. Sobre la temática de Derechos humanos se identifican 14 de 18
países, y por último la de Paz, No Violencia y Seguridad Personal en 11 de ellos. Por otro
lado, la temática de Desarrollo Sostenible sólo es mayoritaria en 8 de los 18 países, dejando
a Equidad de Género como la de menor presencia, con sólo 3 del total de 18.
Llama la atención, en particular, la poca presencia que tiene en el currículo contenidos que
reflexionen y cuestionen las desigualdades de género presentes en la vida social de las
mujeres en América Latina y el Caribe. El currículo es resultado de lo que la sociedad quiere
enseñar a las nuevas generaciones y, por ello, al no tener la presencia que requiere,
reproduce y normaliza culturalmente la desigualdad.
2.4. El aprendizaje de la E2030 desafíos para el currículum
El giro en el aprendizaje que propone la E2030 exige revisar y actualizar el currículum con
el fin de que este incentive los aprendizajes para el desarrollo sostenible y la ciudadanía
mundial. Los aprendizajes que se promuevan deben ser transformadores y favorecer la
inclusión social, especialmente la equidad de género y la aceptación de la diversidad.
Por otra parte, se requiere remirar las condiciones en que el currículum se realiza en las
escuelas, especialmente la organización del espacio, del tiempo y la disponibilidad de
materiales y recurso digitales, para hacer posible la innovación metodológica que demanda
el desarrollo de los saberes promovidos por la E2030.
Para avanzar en esta tarea se requiere al menos:
2.4.1. Construir el currículum escolar de un modo descentralizado, pertinente y participativo.
Es necesario que los desafíos curriculares de la E2030 se resuelvan de modo democrático
para que el diseño curricular del país exprese las necesidades de aprendizaje propias de los
intereses generales y se favorezca la cohesión social (UNESCO, IBE, 2015: 26).
Es necesario además que la construcción curricular nacional sea flexible para admitir las
adecuaciones locales necesarias para asegurar la pertinencia del currículum. Para ello los
contenidos deben estar centrados en lo que se ha llamado aprendizajes imprescindibles
(Coll y Martin, 2006), competencias claves (OCDE, 2005) o contenidos centrados en grandes
ideas (Wiggins, 2010).
La realización de la flexibilidad curricular exige asegurar a nivel local las capacidades para
realizar la contextualización curricular y el diseño de experiencias de aprendizaje que
relacionen lo que ocurre en la escuela con lo que ocurre fuera de ella, integrando y
reconociendo diversas fuentes de conocimiento, aprendizaje y enseñanza.
172.4.2. Promover una visión integrada del conocimiento
El desafío curricular es responder a los nuevos requerimientos de aprendizaje sin agregar
más contenidos, sino que introducir modificaciones de fondo sobre lo que se espera
enseñar. En lo fundamental se requiere cambios en la estructura disciplinar clásica del
currículum escolar, que fragmenta el conocimiento en asignaturas con contenidos sin
relación entre si y, por lo general, descontextualizados para las realidades de los estudiantes
(UNESCO, IBE, 2015: 9).
Es necesario propender hacia diseños que admitan la integración curricular entre las
materias o áreas del conocimiento y entre niveles a largo de la formación.
2.4.3. Conectar el currículo con los nuevos sentidos y demandas de los estudiantes.
La consecución de la E2030 es una gran oportunidad para abordar la crisis de sentido de la
educación formal/tradicional, especialmente de la educación secundaria (Tiramonti, 2005;
Tenti, 2008; Terigi, 2009).
En este contexto se plantea como necesario recuperar el interés de jóvenes mediante la
transformación y adaptación del currículo y la transformación de las formas predominantes
de enseñanza. Desde una perspectiva regional, la OREALC-UNESCO Santiago ha iniciado un
programa piloto de consulta en donde se les preguntó a jóvenes, referentes y actores
sociales qué y cómo quieren aprender4. Dicha iniciativa entrega importantes
aproximaciones respecto a la opinión de los jóvenes con el sentido de levantar sus
demandas de aprendizaje.
Las opiniones de los jóvenes de varios países muestran una perspectiva crítica sobre la
situación del aprendizaje. Los resultados demuestran que las necesidades de nuevos
aprendizajes se plantean desde la complejidad del mundo que enfrentan hoy las juventudes
de la región. Del mismo modo, se constata una demanda por una noción más holística del
currículum, que permita comprender, entre otros, la organización del mundo, manejar la
mutidimensionalidad de la realidad actual, que facilite el desarrollo de la conciencia crítica
y provea de capacidades transformacionales. Asimismo, se plantea una demanda por una
noción amplia del aprendizaje, que reconoce como base para su desarrollo una buena
escuela, pero también promociona otros espacios educativos fuera de la escuela y otras
formas de aprender.
En Argentina, Brasil y Chile y en países CARICOM se han tomado iniciativas de reforma de
la Educación Secundaria que transformarán el curriculum y el sentido que tiene este nivel
4
Dentro de la región se han realizado otras iniciativas de consulta, entre las que se destacan la Consulta
Regional “Educación Secundaria en América Latina y el Caribe” y el proceso de consulta “Ampliando Voces:
Miradas y Propuestas para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la perspectiva de sus sujetos” ambas
coordinadas por la CLADE.
18educativo para millones de jóvenes. Estos cambios son consistentes con las orientaciones
planteadas en la E2030 y pueden constituir interesantes referentes para el conjunto de
países de América Latina y el Caribe.
2.4.4. Desafíos para la Pedagogía y la evaluación de aula
No basta con transformar los currículos prescritos, sino que se deben transformar los
currículos vividos por los estudiantes, lo que implica modificar prácticas metodológicas y
evaluativas arraigadas en las escuelas.
El cambio sustantivo es orientar la pedagogía hacia el aprendizaje de todos y todas,
reconociendo y valorando la diversidad de los estudiantes en un amplio sentido. Para una
pedagogía de la diversidad es clave trabajar una evaluación formativa que se fundamente
en los aprendizajes previos de los estudiantes respecto de las competencias que se busca
desarrollar. En esta perspectiva la pedagogía y la evaluación se integran en el proceso,
adquiriendo la segunda un rol clave, no como la sanción que ocurre al final, sino como la
que provee la información que orienta a lo largo de todo el proceso formativo.
En esta perspectiva los cambios parten por modificar la evaluación y la pedagogía. Diversos
estudios demuestran el impacto que tiene la evaluación formativa en los aprendizajes de
los estudiantes, especialmente de los alumnos con más problemas (Black y Wiliam, 1998;
Hattie, 2009). Se ha demostrado que la práctica que mayor impacto tiene en el aprendizaje
de los estudiantes es la retroalimentación efectiva. Aunque hay diferencias respecto al
tamaño del efecto, existe consenso en la importancia de fortalecer las evaluaciones
formativas en las escuelas (Hattie, 2015; Wiliam 2015).
La implementación de cambios en las prácticas evaluativas requiere un diseño estratégico
a nivel de aula y de las escuelas. Estos cambios suelen encontrar resistencias en creencias y
prácticas evaluativas que están arraigadas, desde hace mucho tiempo, en los sistemas
escolares.
19Capítulo 3. Los Docentes un actor fundamental en la Agenda 2030
Los profesores juegan un rol clave en la formación de habilidades 2I. El docente
es un guía que apoya desde la primera infancia y durante toda la trayectoria de
aprendizaje el desarrollo de los estudiantes, sean estos niños, niñas, jóvenes o
personas adultas.
Se requiere fortalecer y reorientar la formación inicial y continúa de los
docentes, preparándolos para generar experiencias de aprendizaje que
desarrollan las habilidades siglo 21; trabajar considerando la diversidad de
estudiantes en el aula y realizar una evaluación formativa.
El aprendizaje a lo largo de la vida amplía el ámbito de acción de los docentes.
Junto con favorecer la brecha de certificación de los docentes de la educación
primaria y secundaria, se requiere preparar educadores especializados para
desenvolverse en la educación inicial, la educación técnico profesional, la
educación de adultos y para trabajar en programas educativos que se
desarrollan en la comunidad, fuera del espacio escolar.
La especificación de indicadores para el Monitoreo de la E2030 constituye una
oportunidad para profundizar la inclusión en educación, intensificando la
superación de las brechas sociales históricas, como por ejemplo la de género,
como también de las nuevas demandas de la sociedad actual, como es el caso
de los migrantes.
El trabajo profesional de los docentes es fundamental para lograr una educación de calidad
y, por ello, la E2030 ha incluido una meta específica referida a los docentes. Sin embargo,
esta meta solo define el aumento de la dotación de maestros calificados, reduciendo el
problema a la certificación, que si bien es relevante reduce el rol profesional de los docentes
y la complejidad de los requerimientos que imponen las nuevas expectativas de aprendizaje
(UNESCO, 2016: 328).
La Agenda E2030 exige nuevas capacidades de los docentes para conducir a los estudiantes
al desarrollo de las habilidades del siglo 21, las cuales deben ser consideradas en los
procesos de formación inicial y continua. Adicionalmente, la perspectiva de aprendizaje a
lo largo de la vida amplía el ámbito de acción de los docentes hacia otras modalidades
educacionales más allá de su desempeño en los niveles primario y secundario del sistema
escolar. Desde esta perspectiva es importante preparar educadores especializados para
desenvolverse en la educación inicial, la educación técnico profesional, la educación de
adultos y para trabajar en programas educativos que se desarrollan en la comunidad, fuera
del espacio escolar. El docente es un guía que apoya desde la primera infancia y durante
20También puede leer